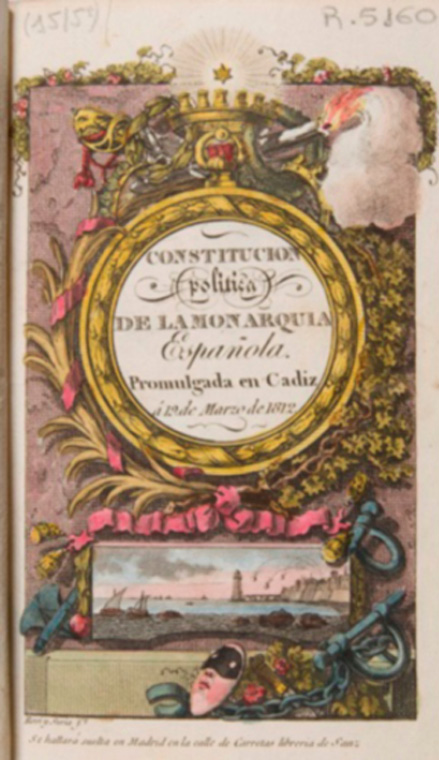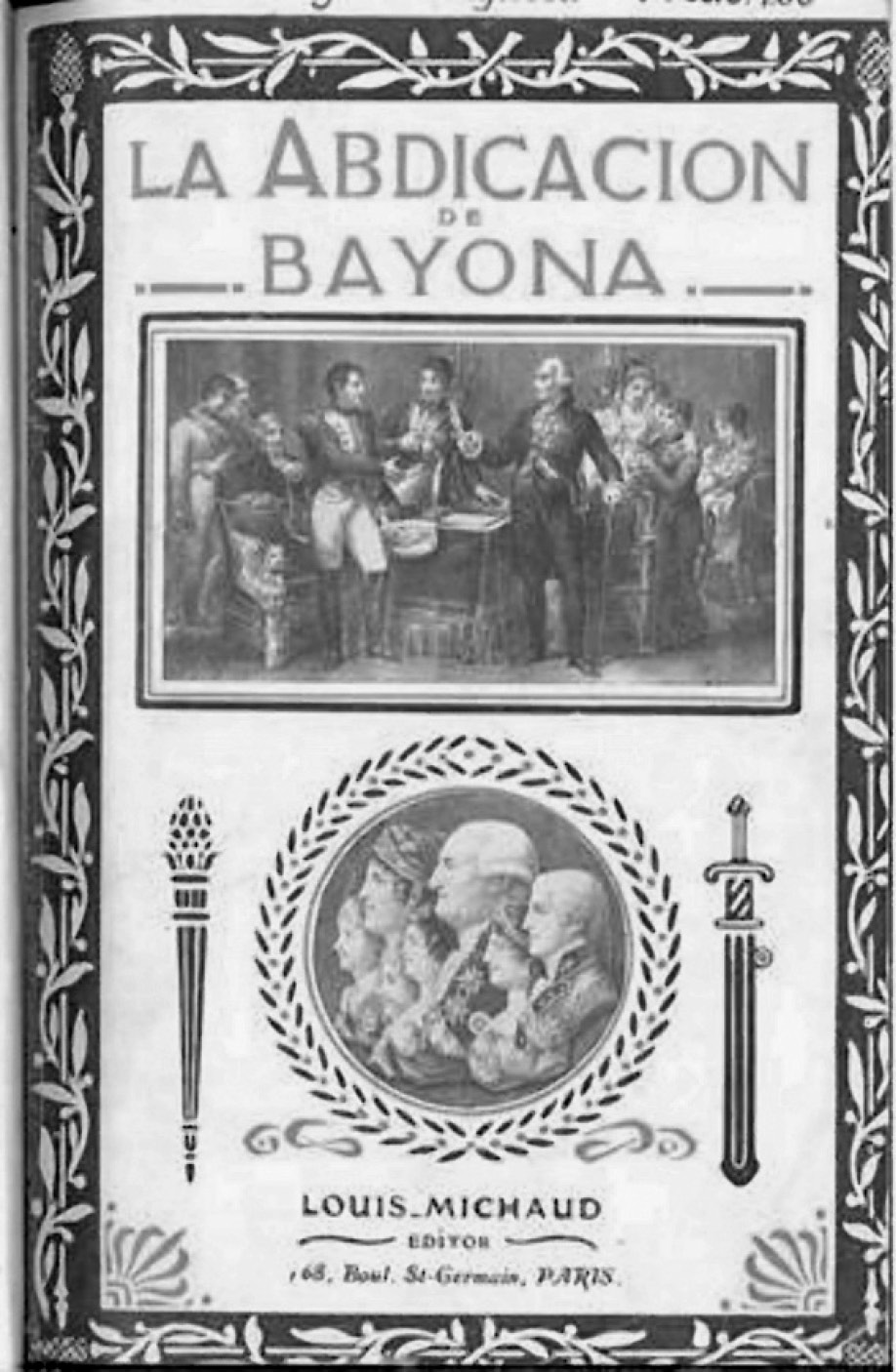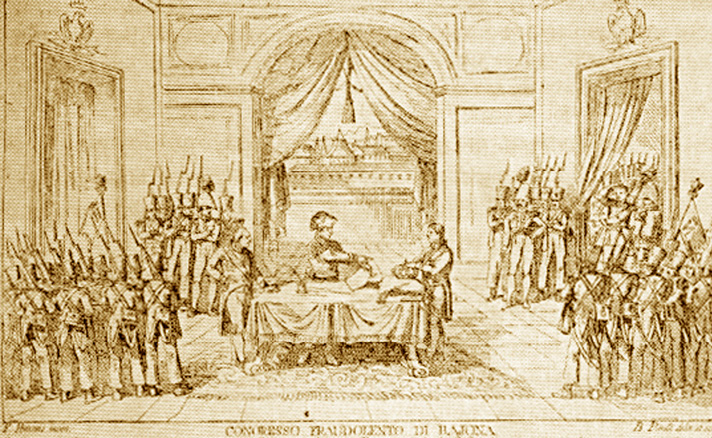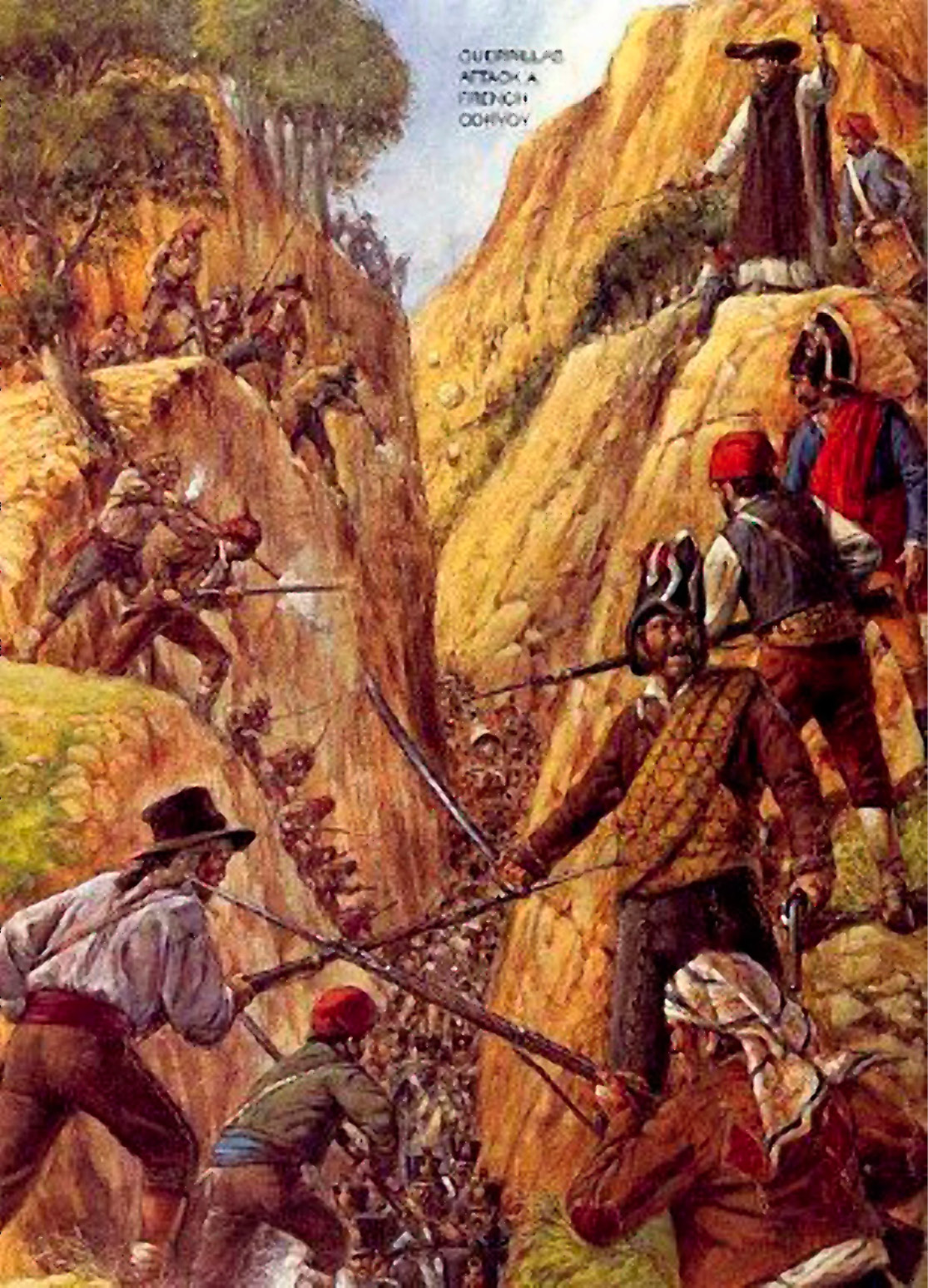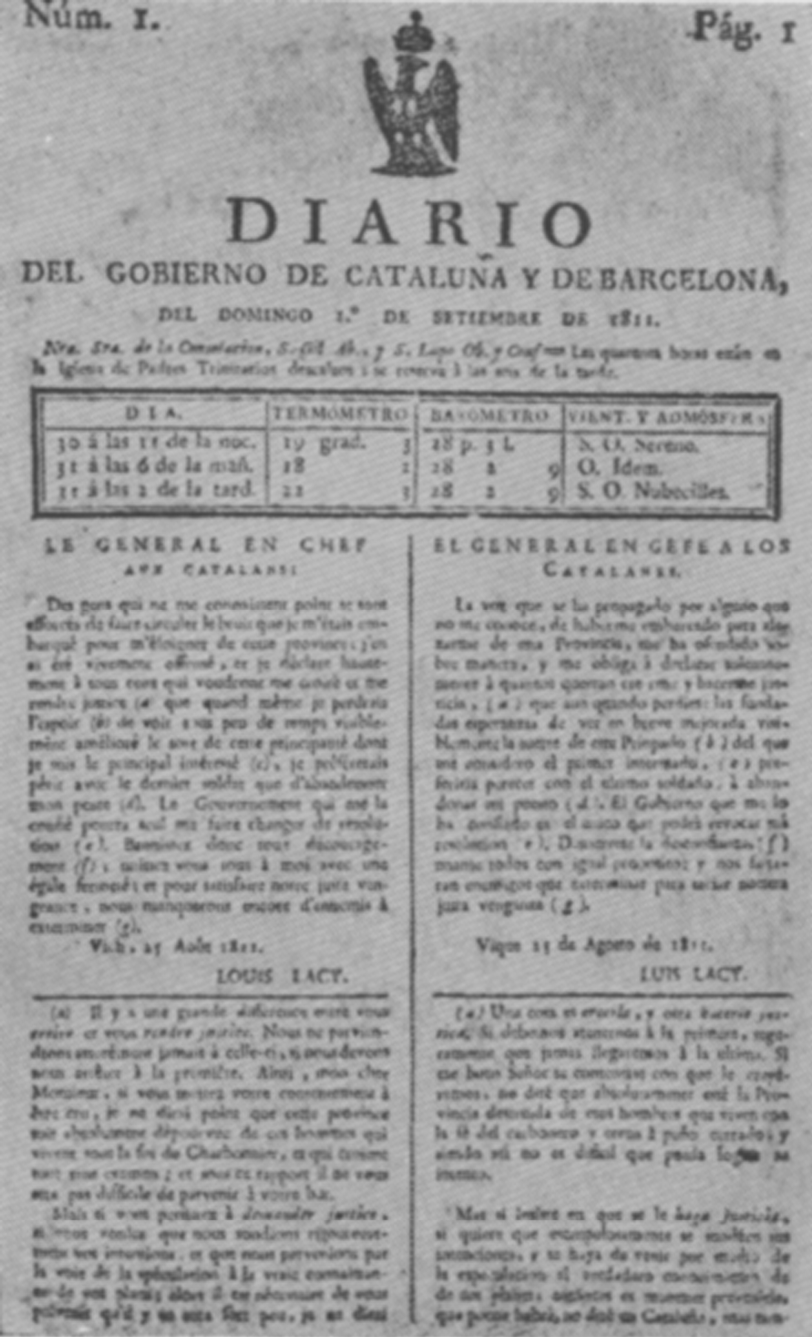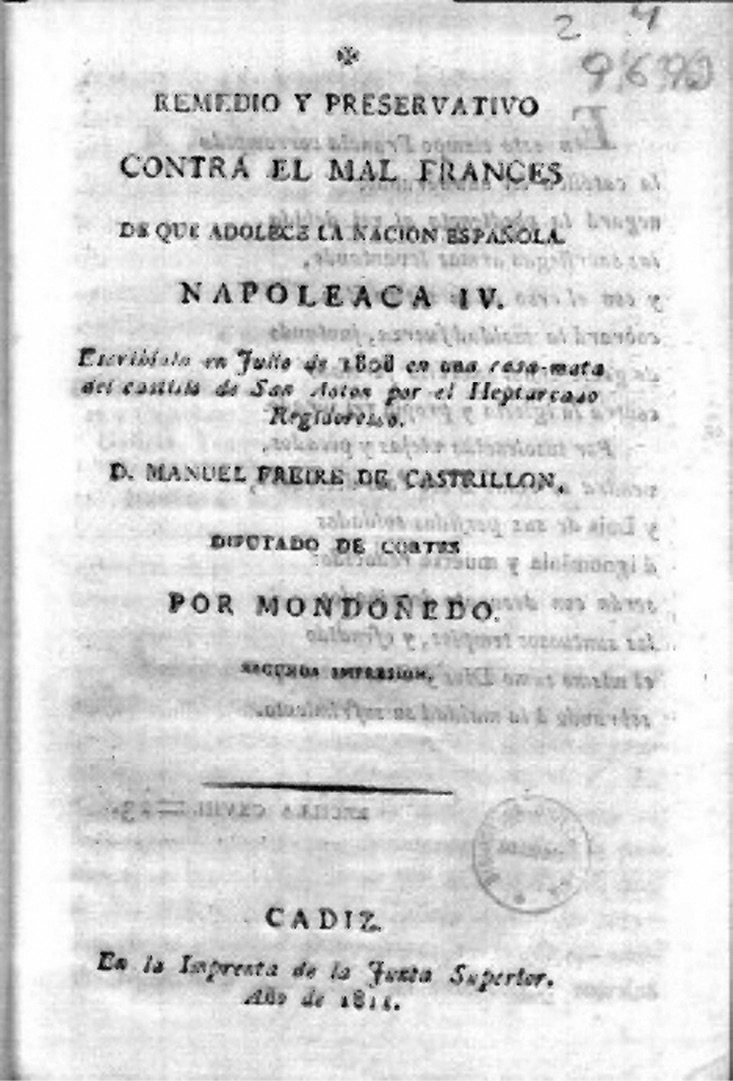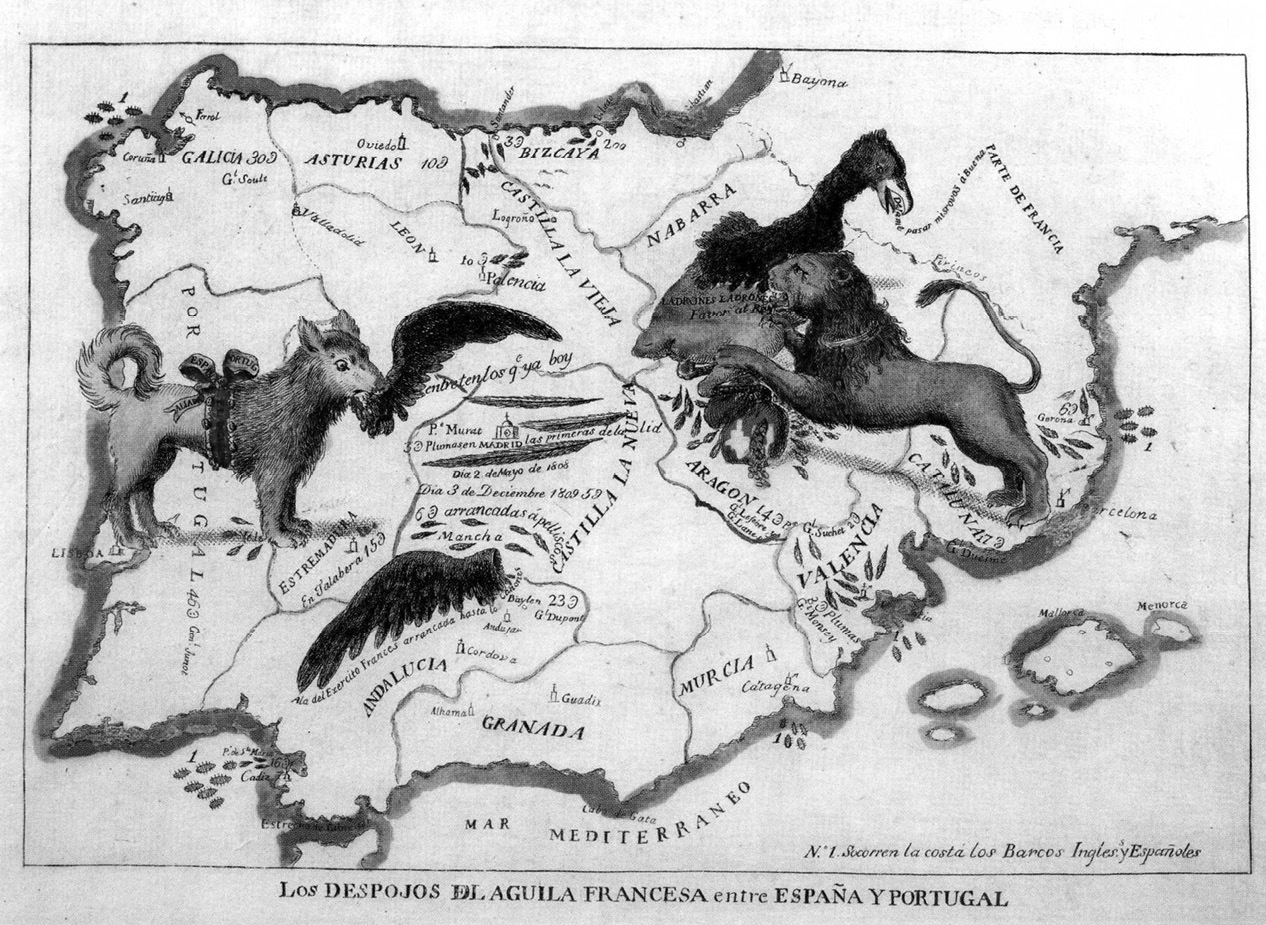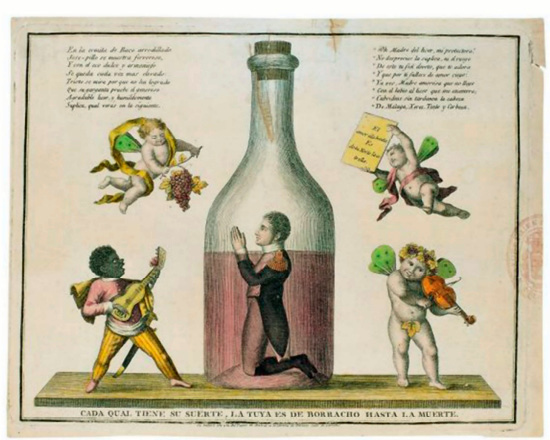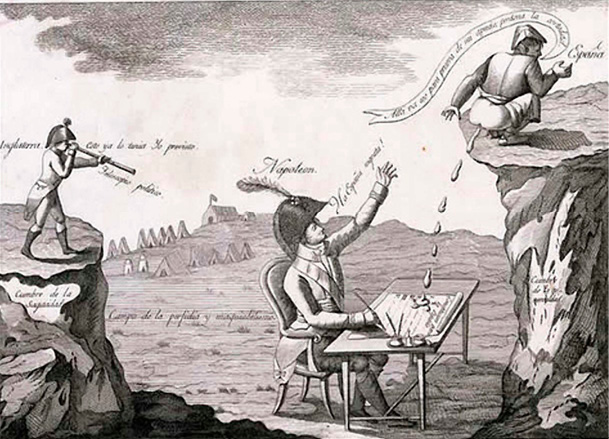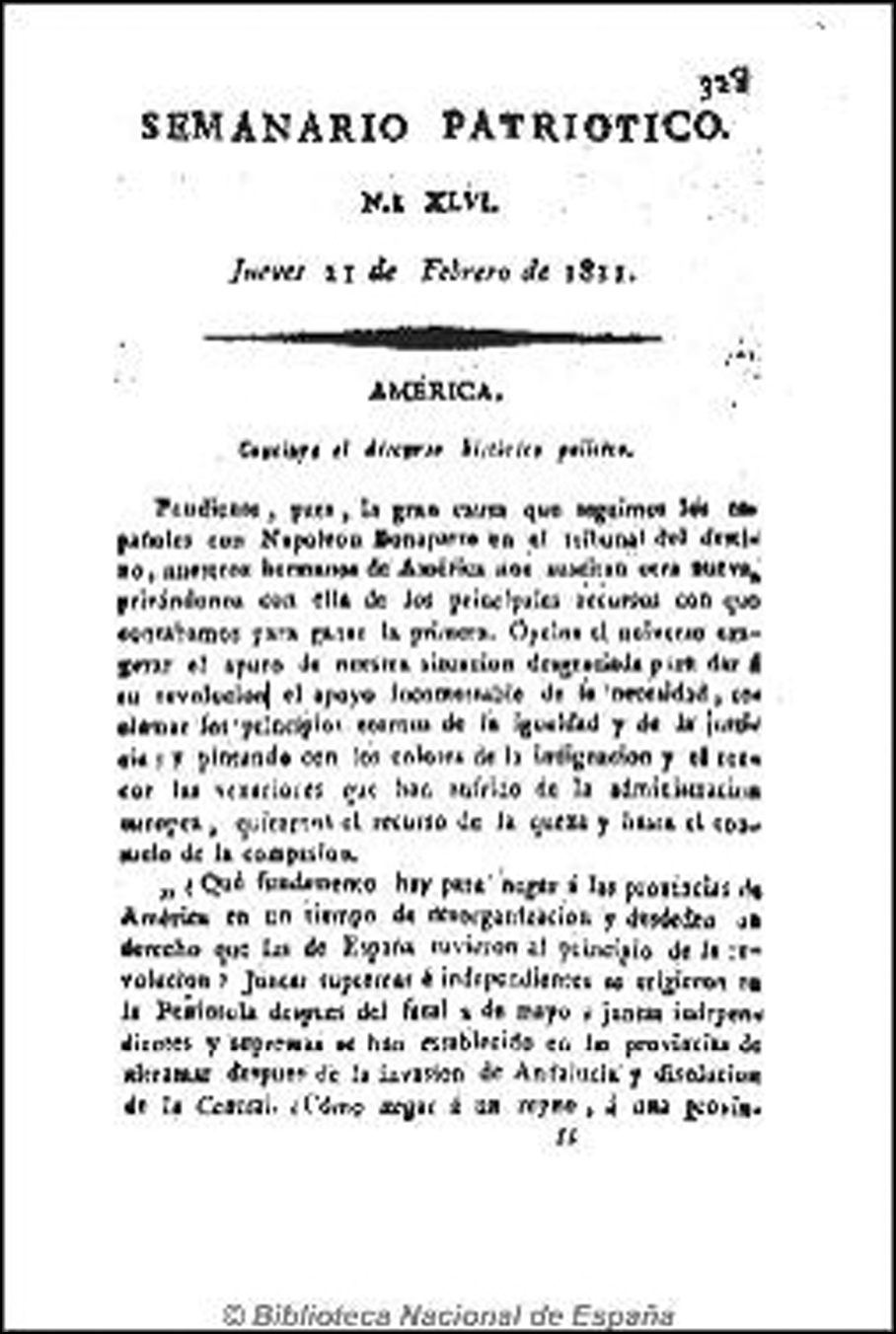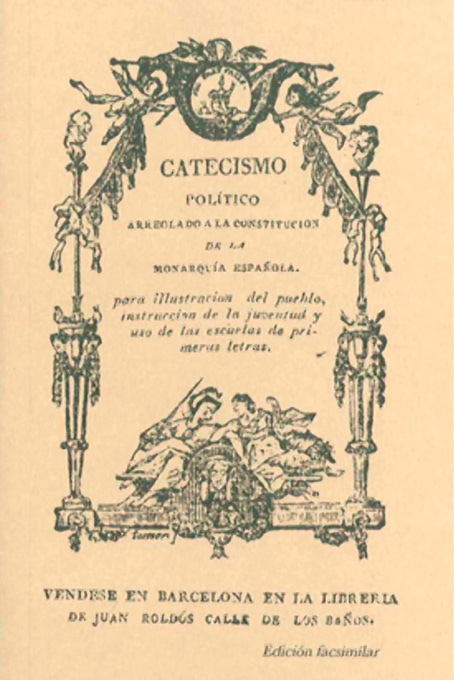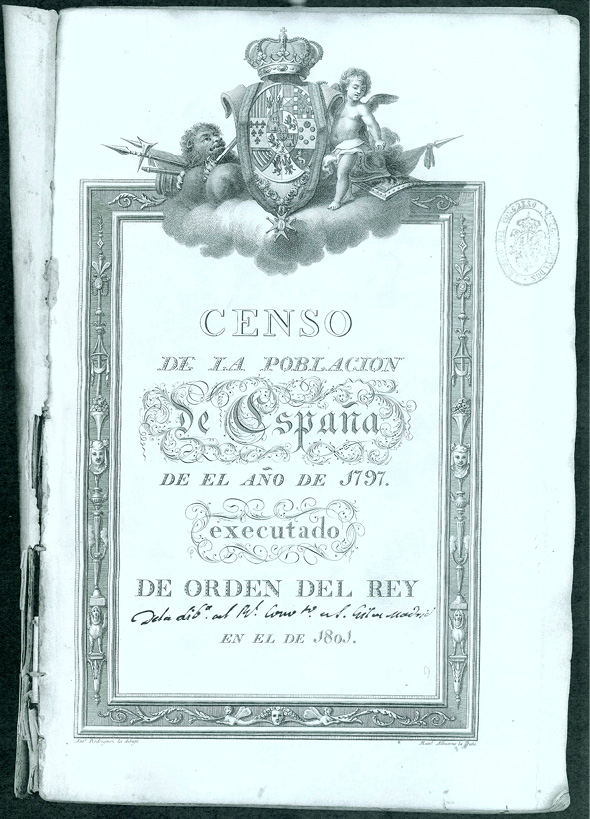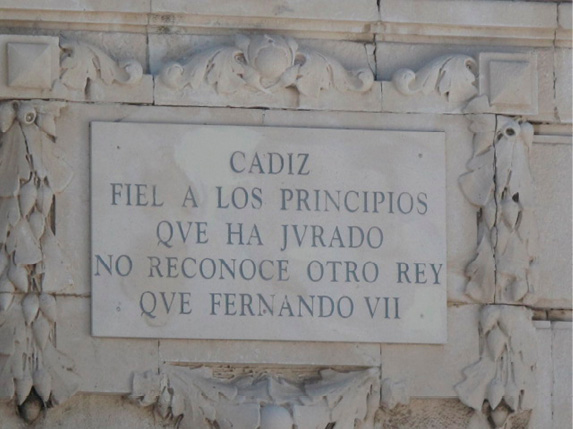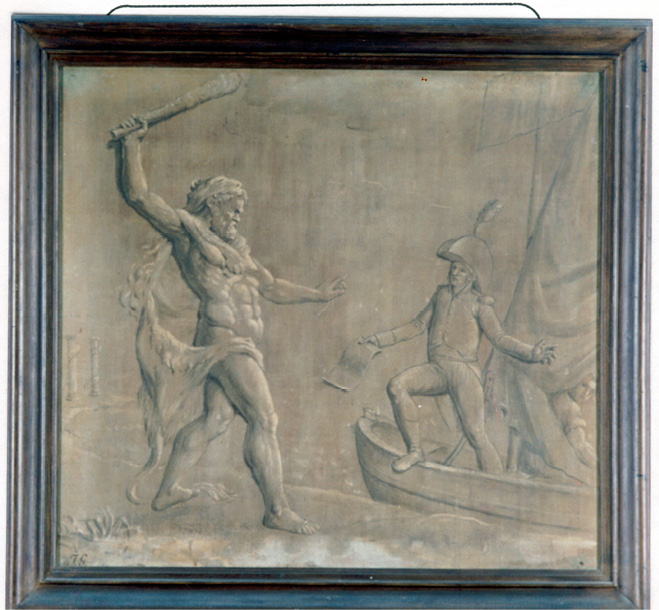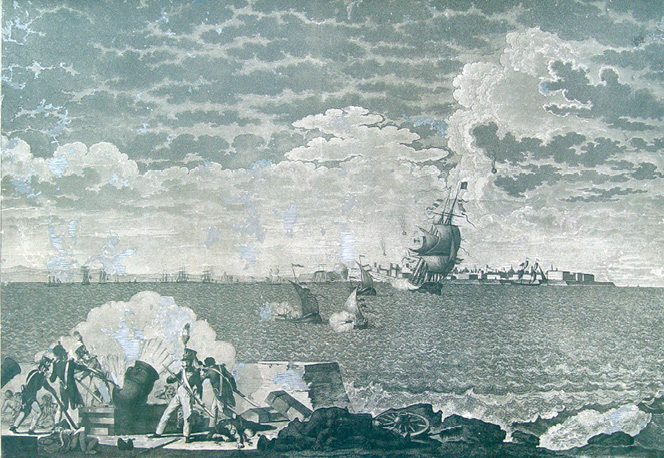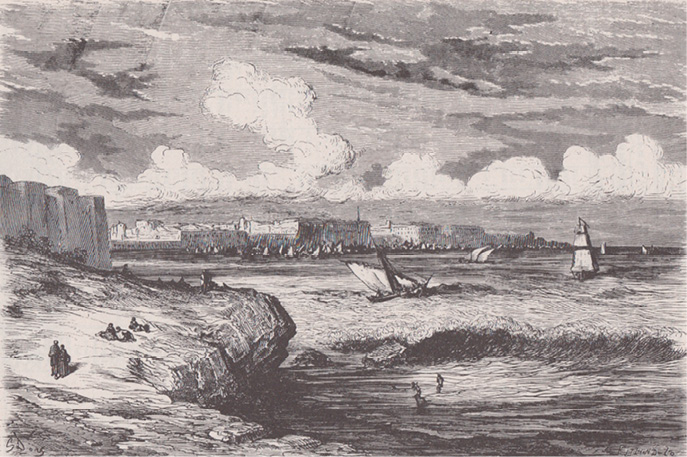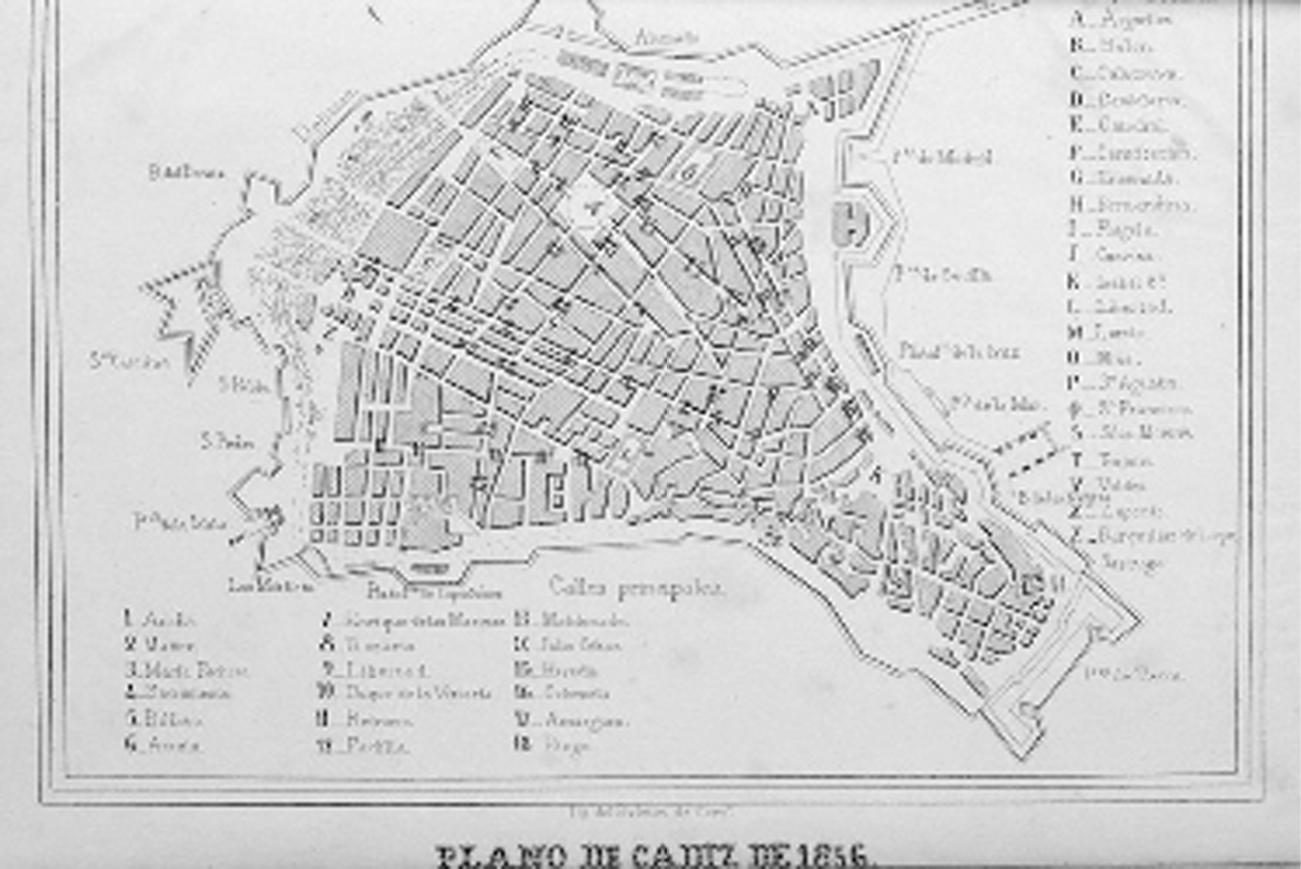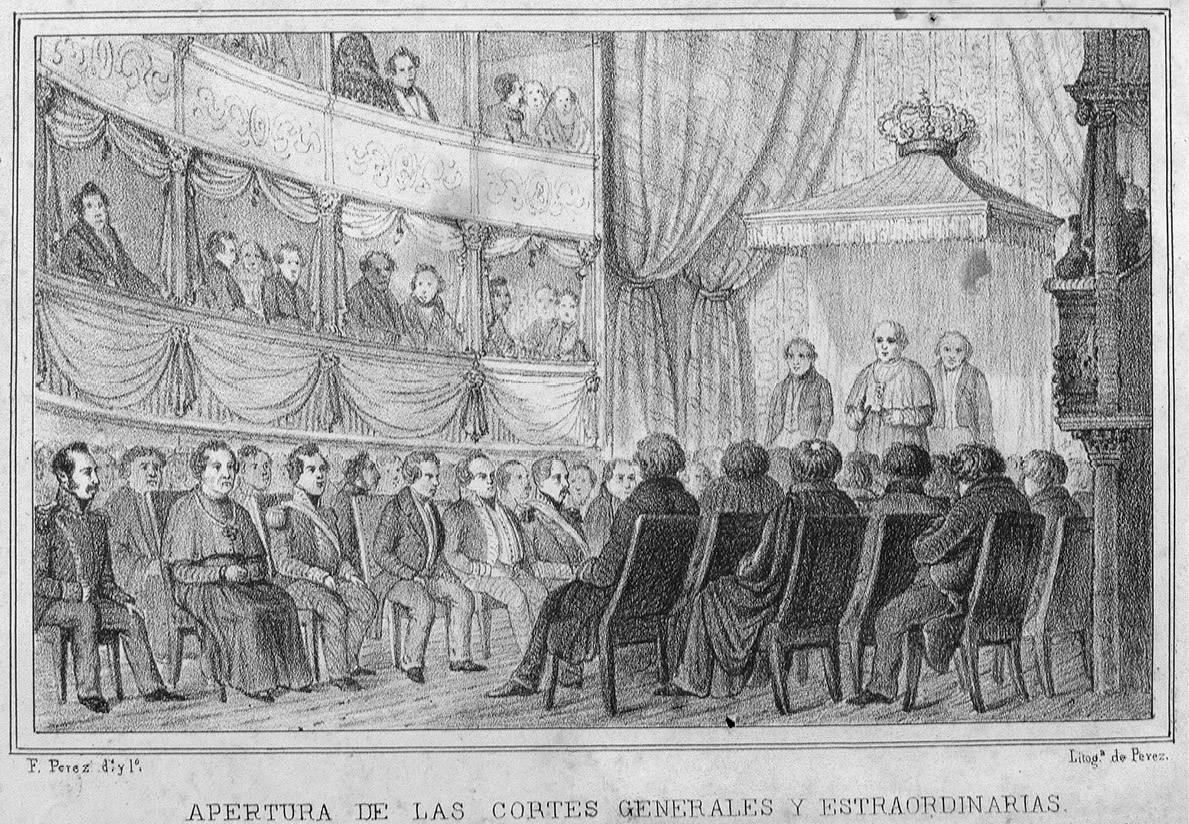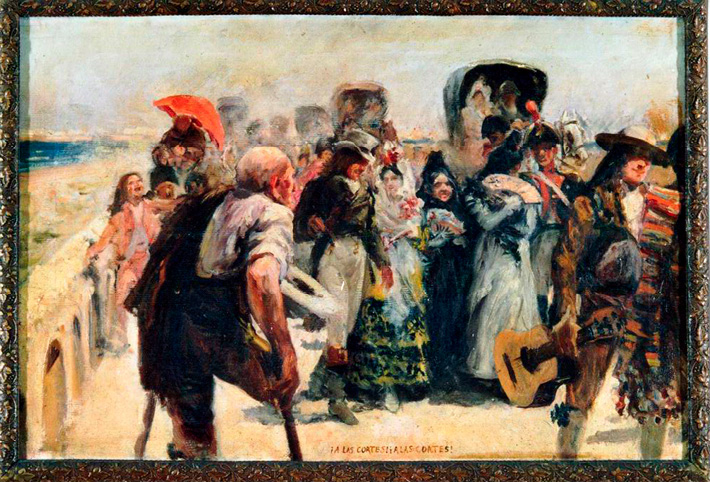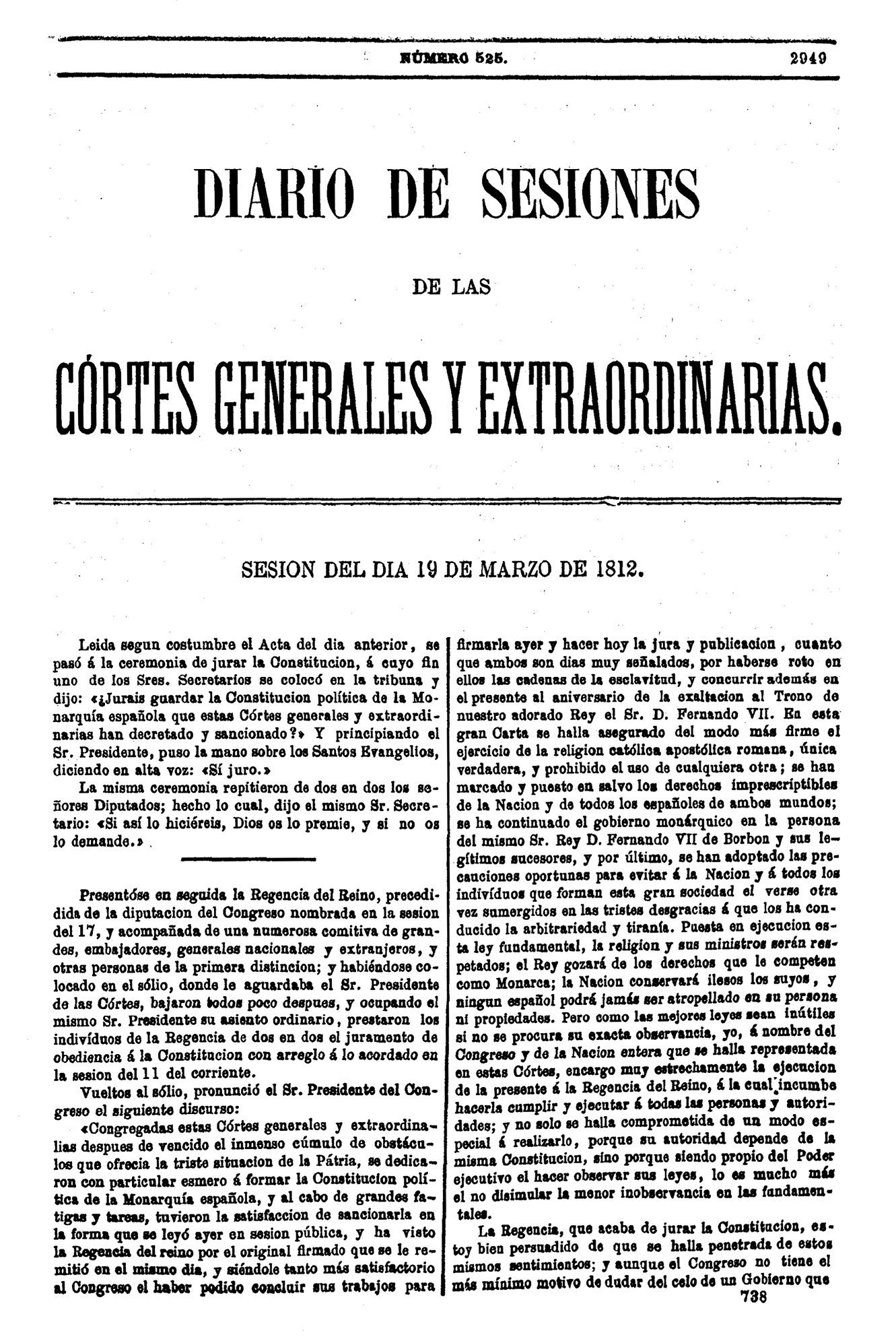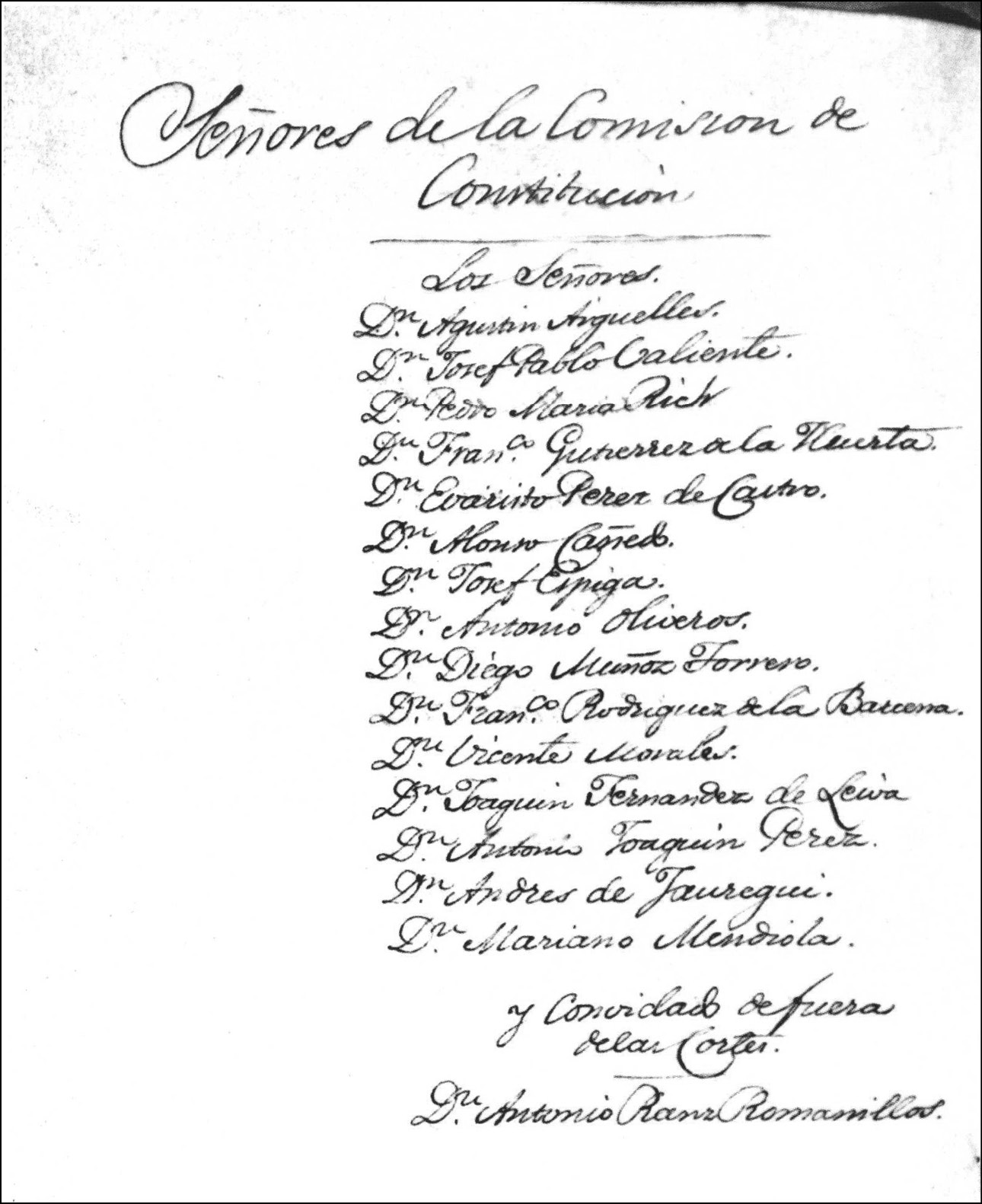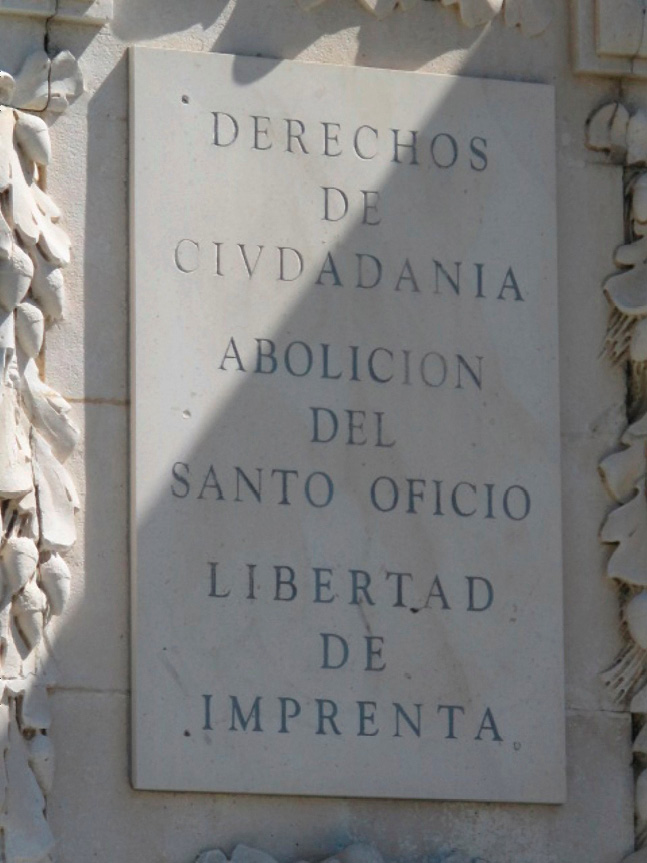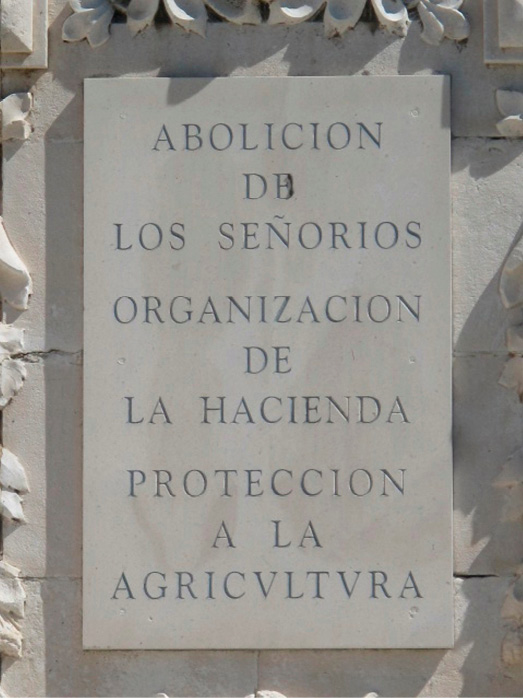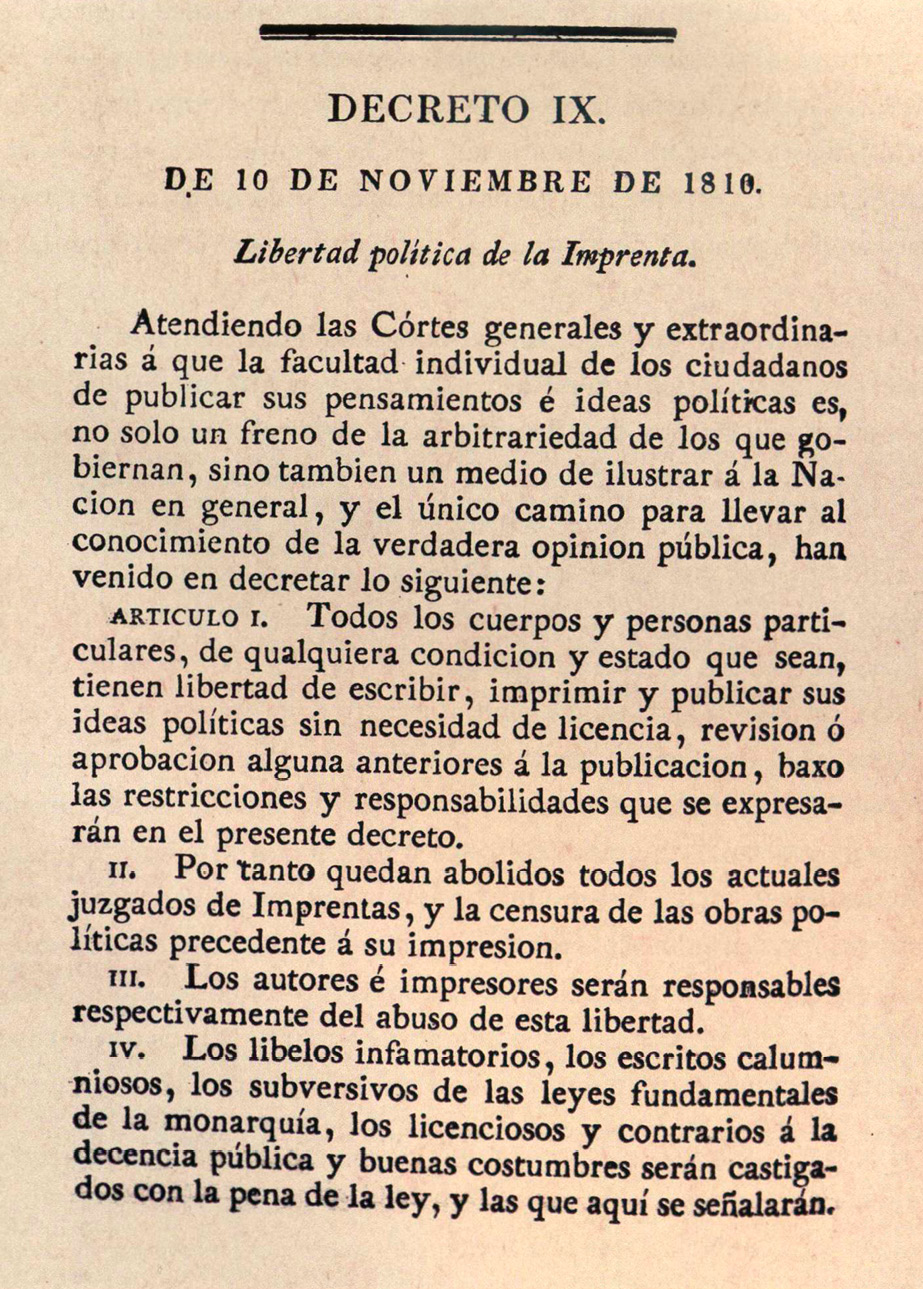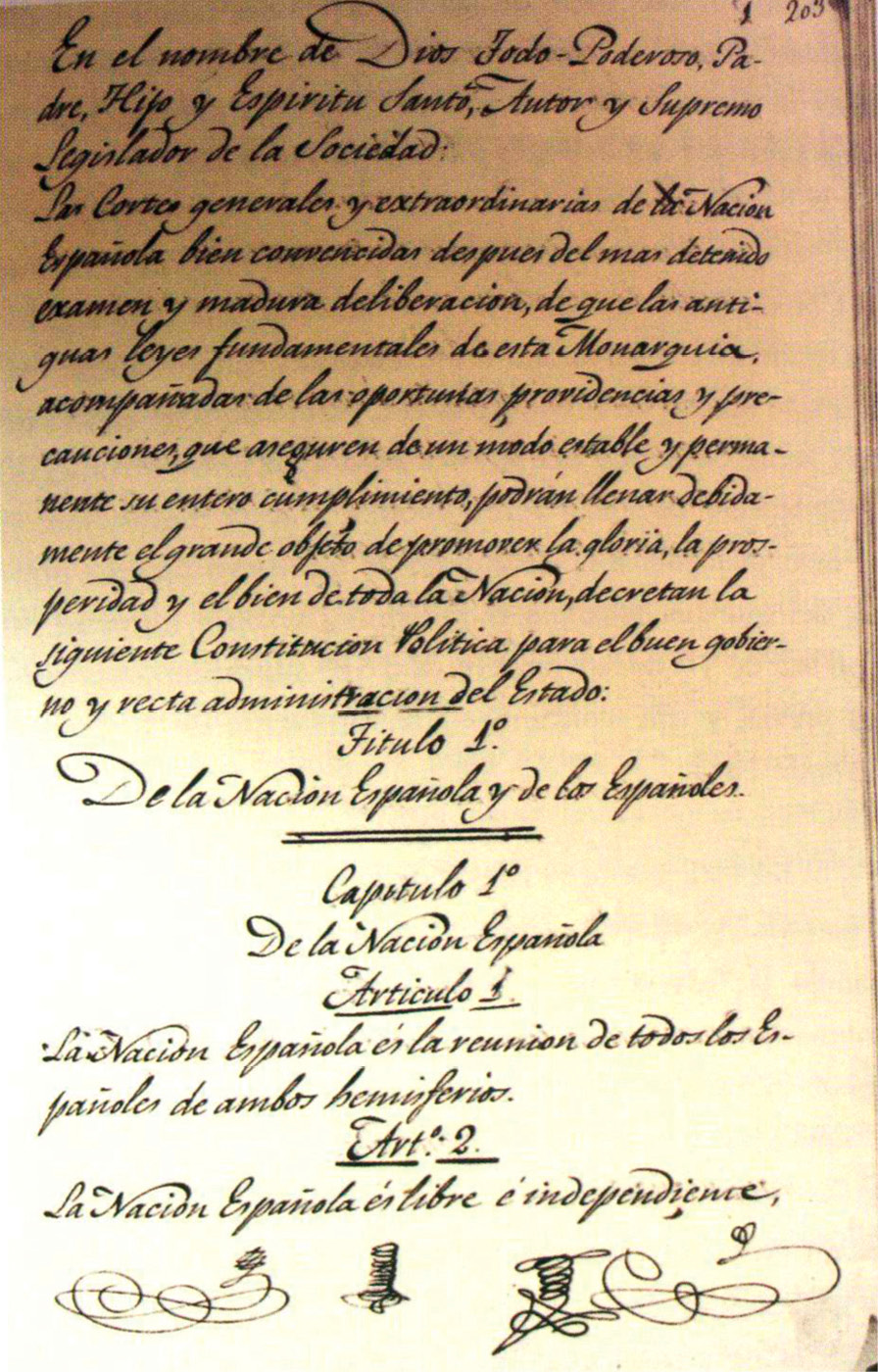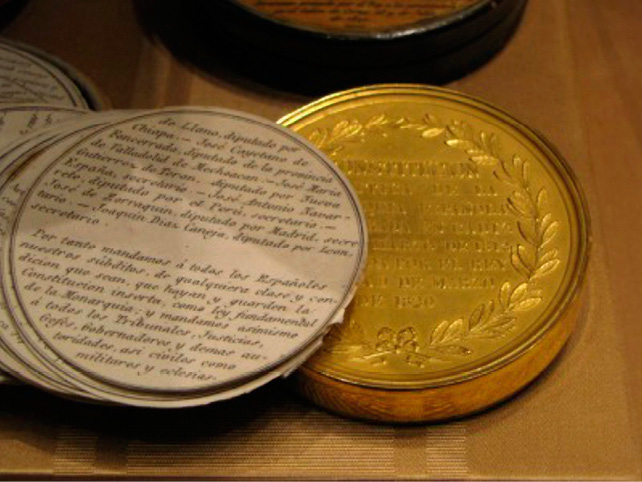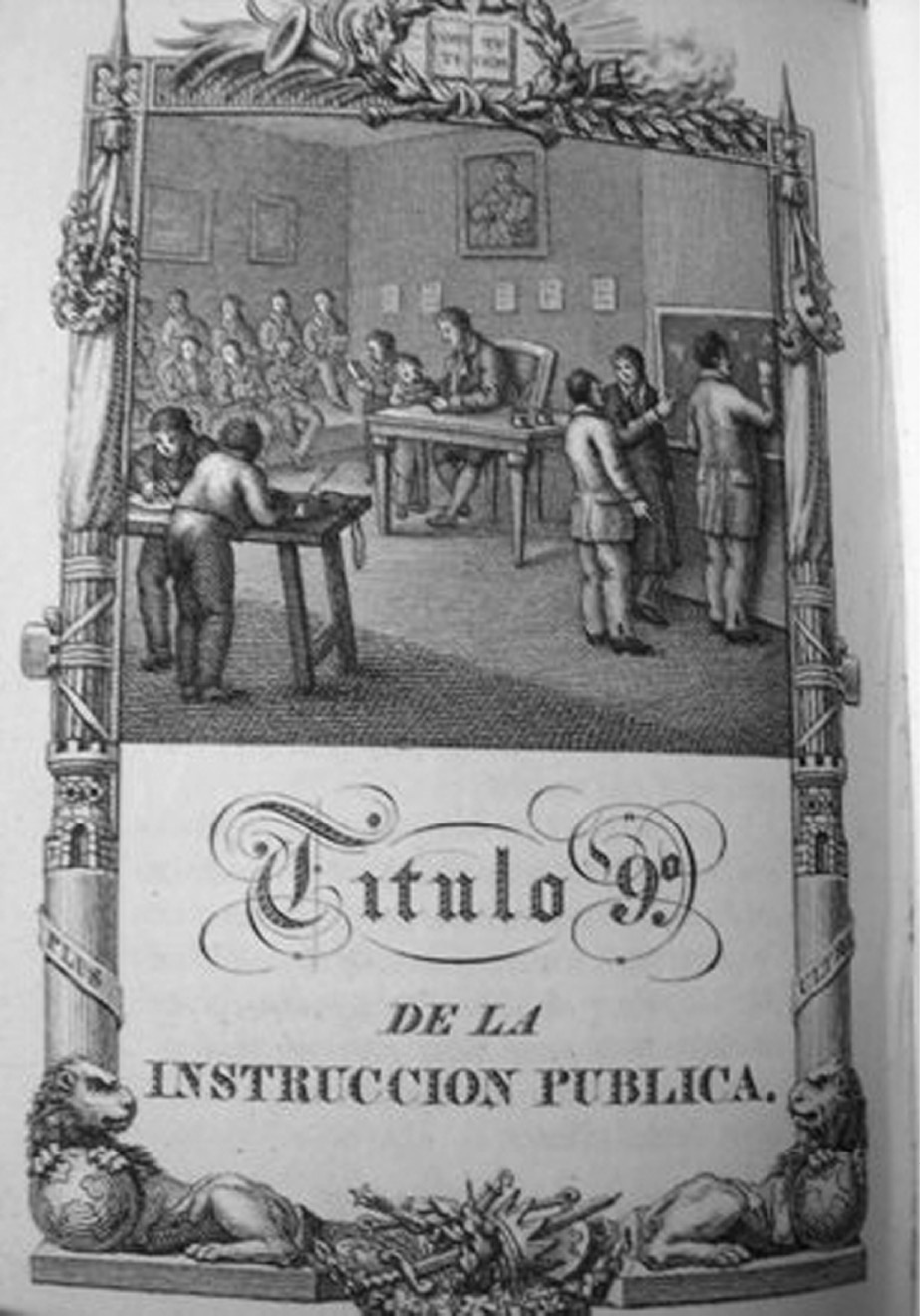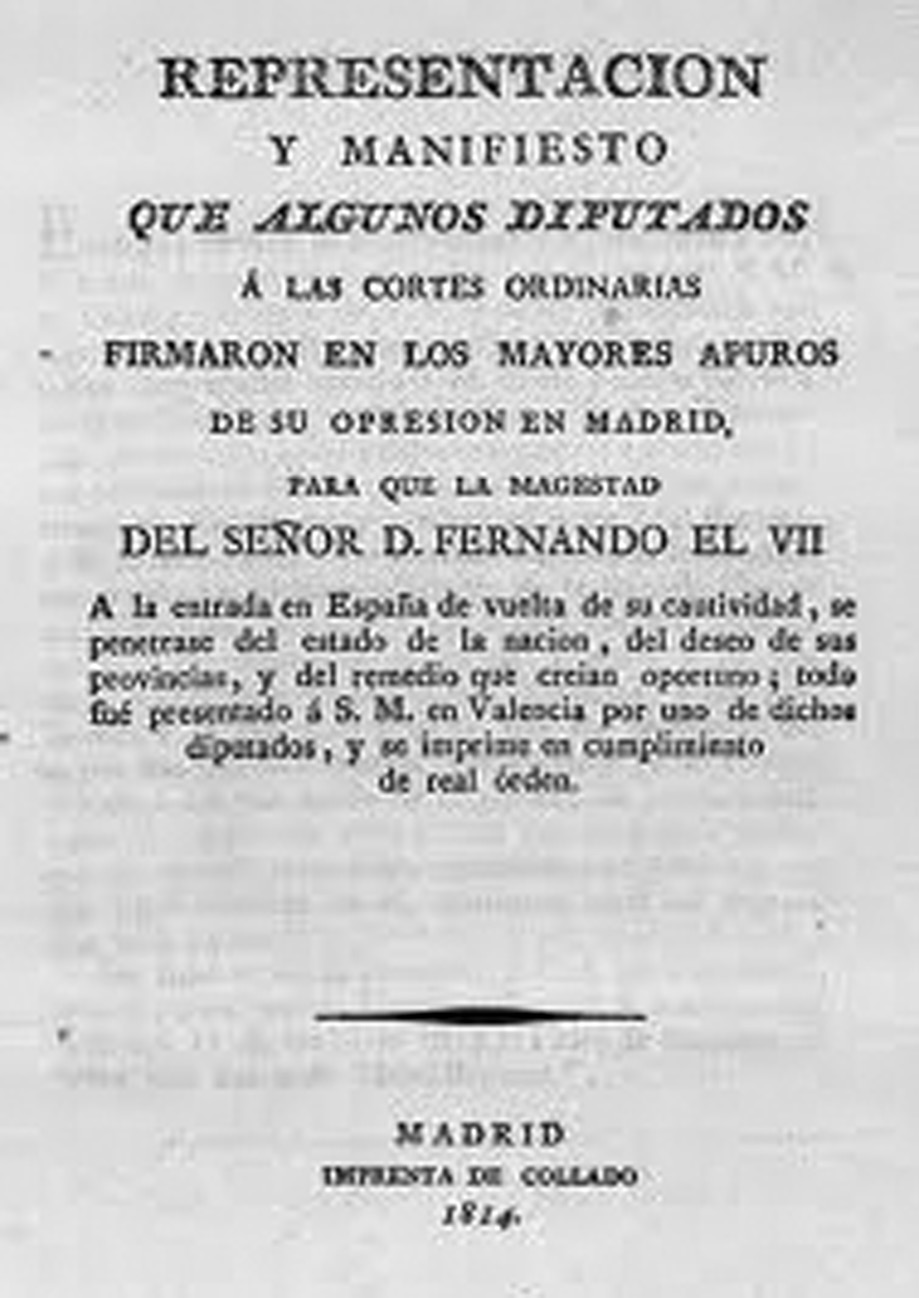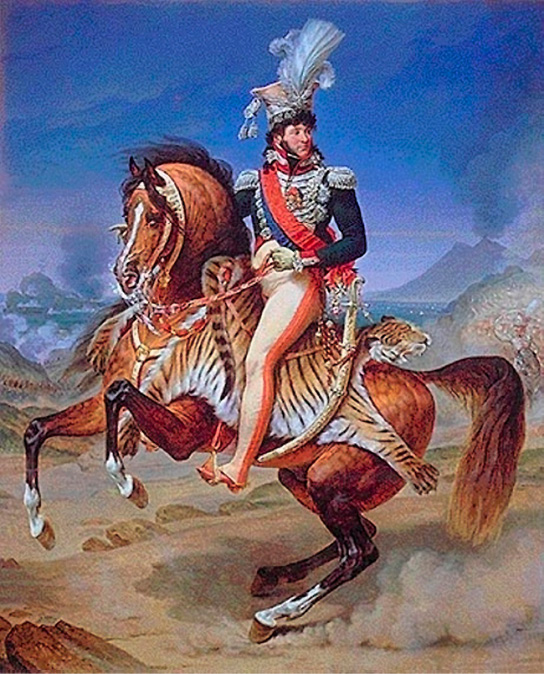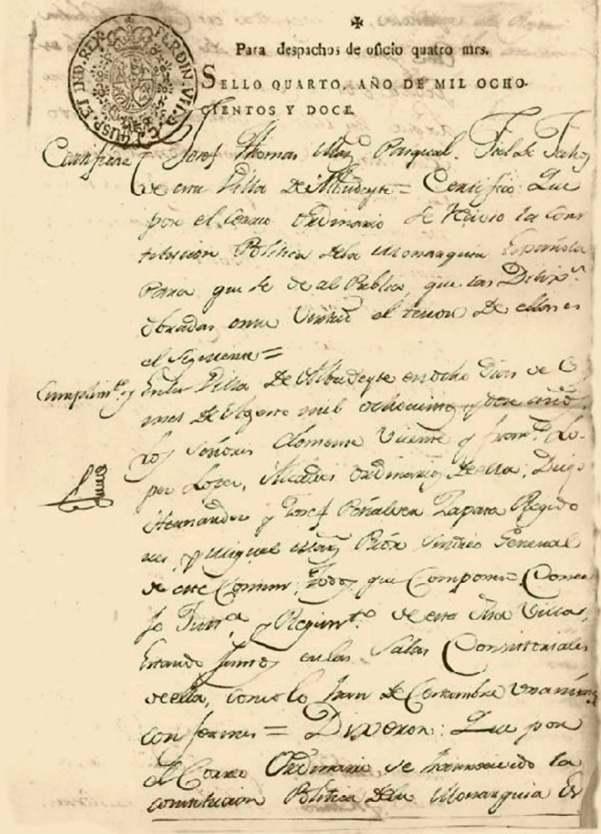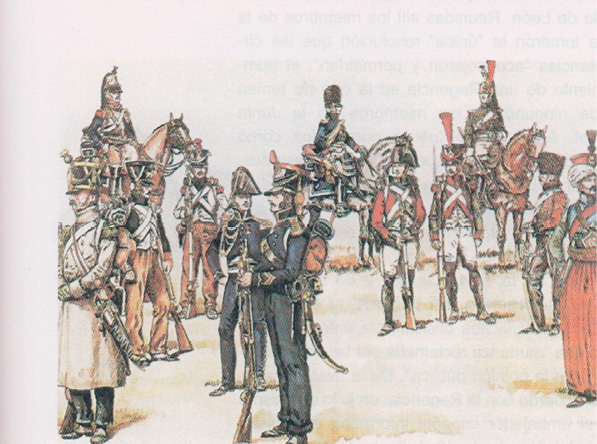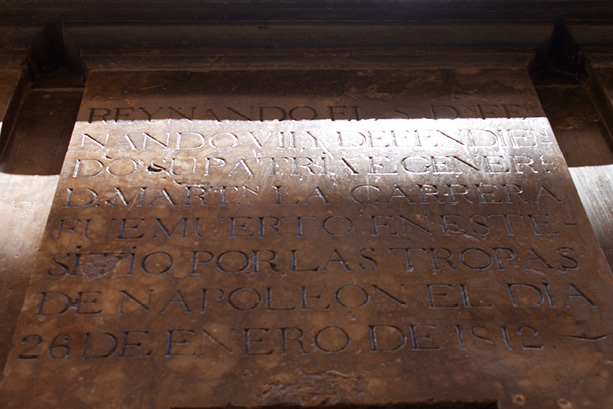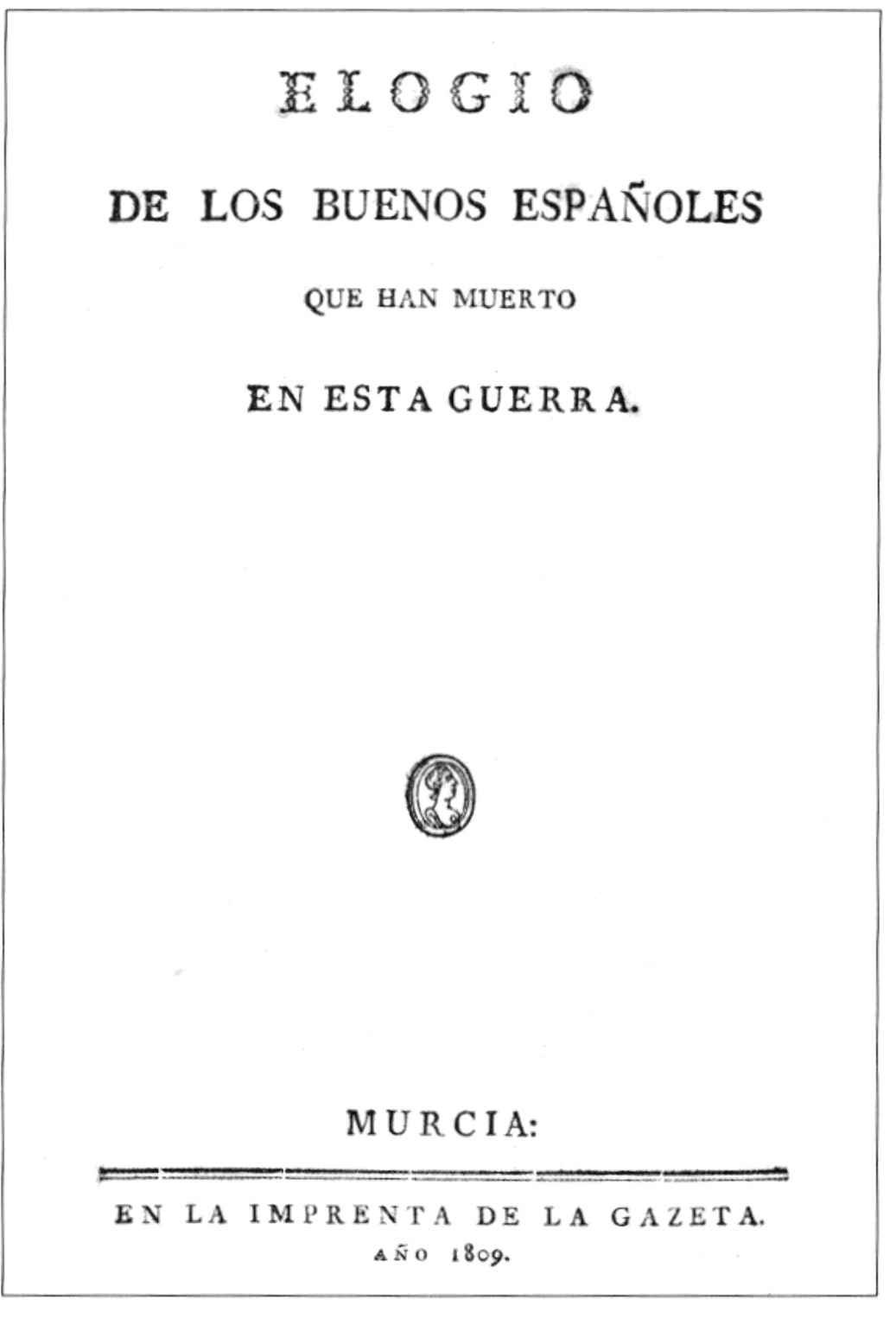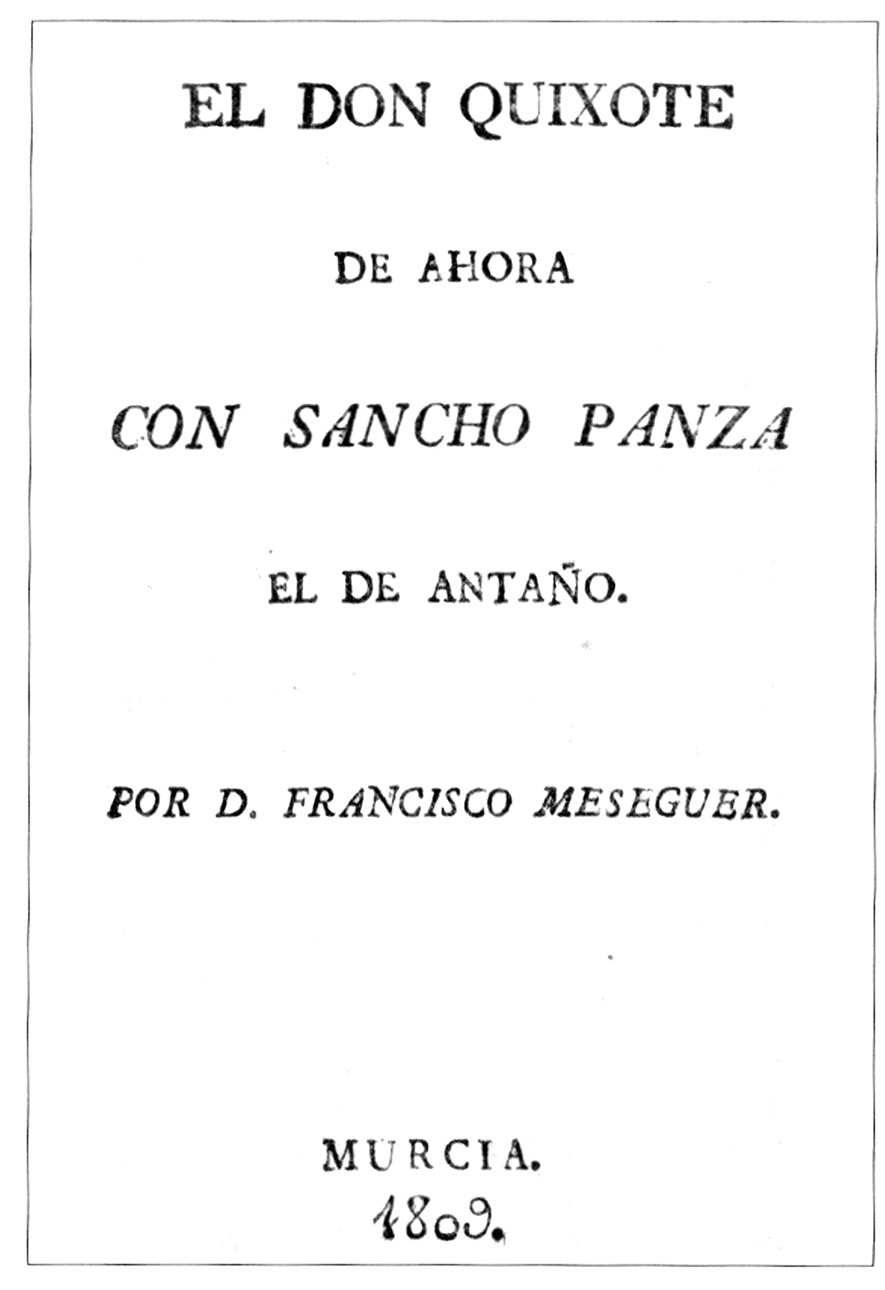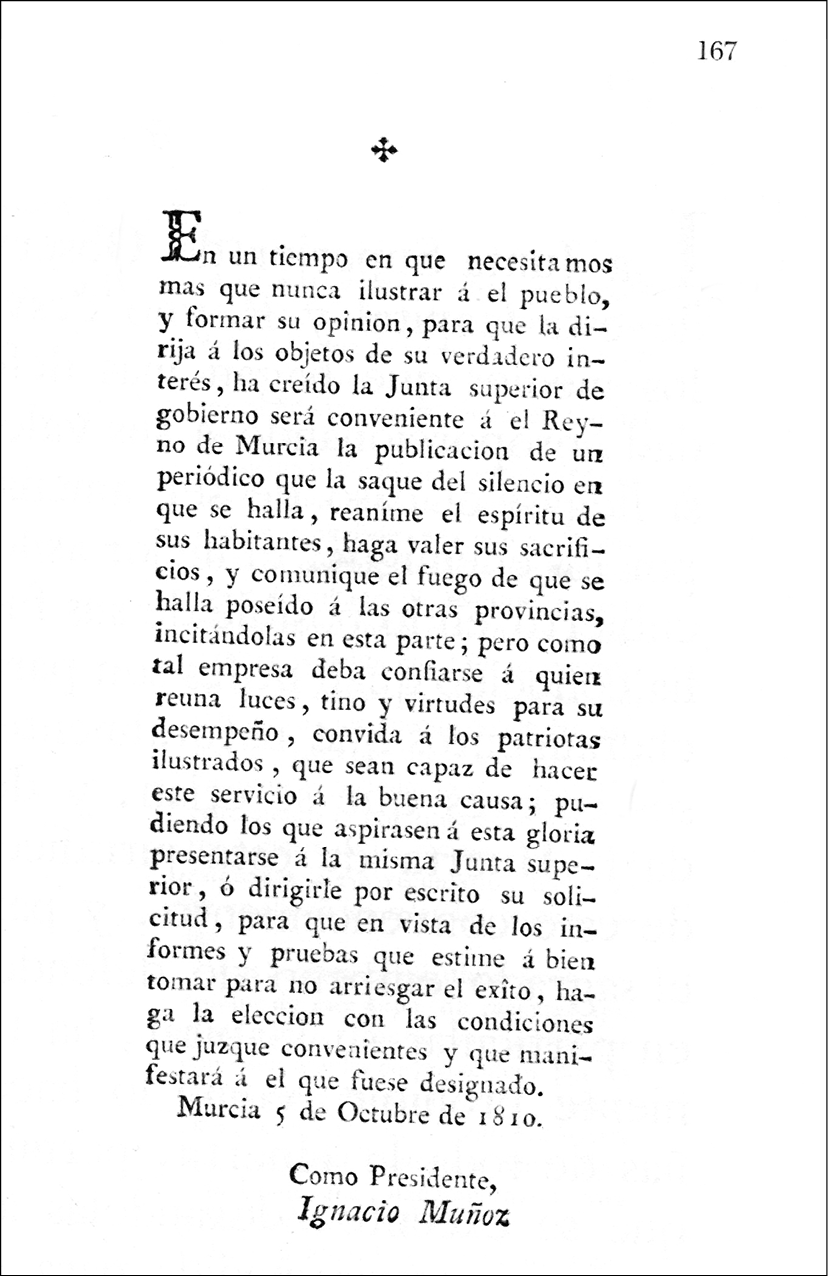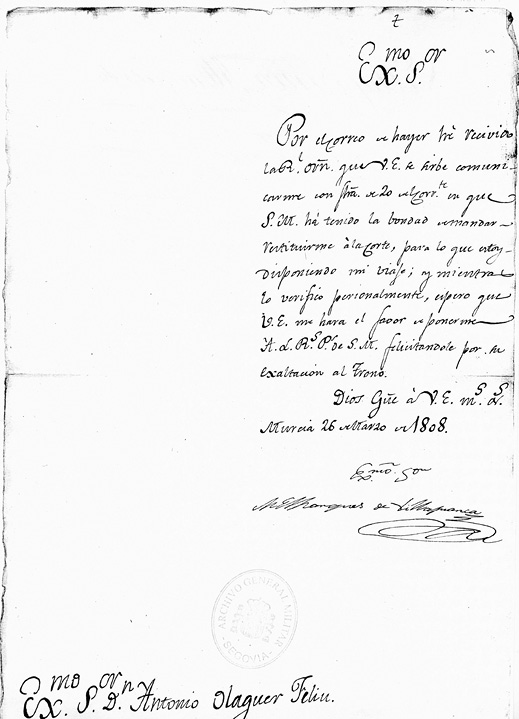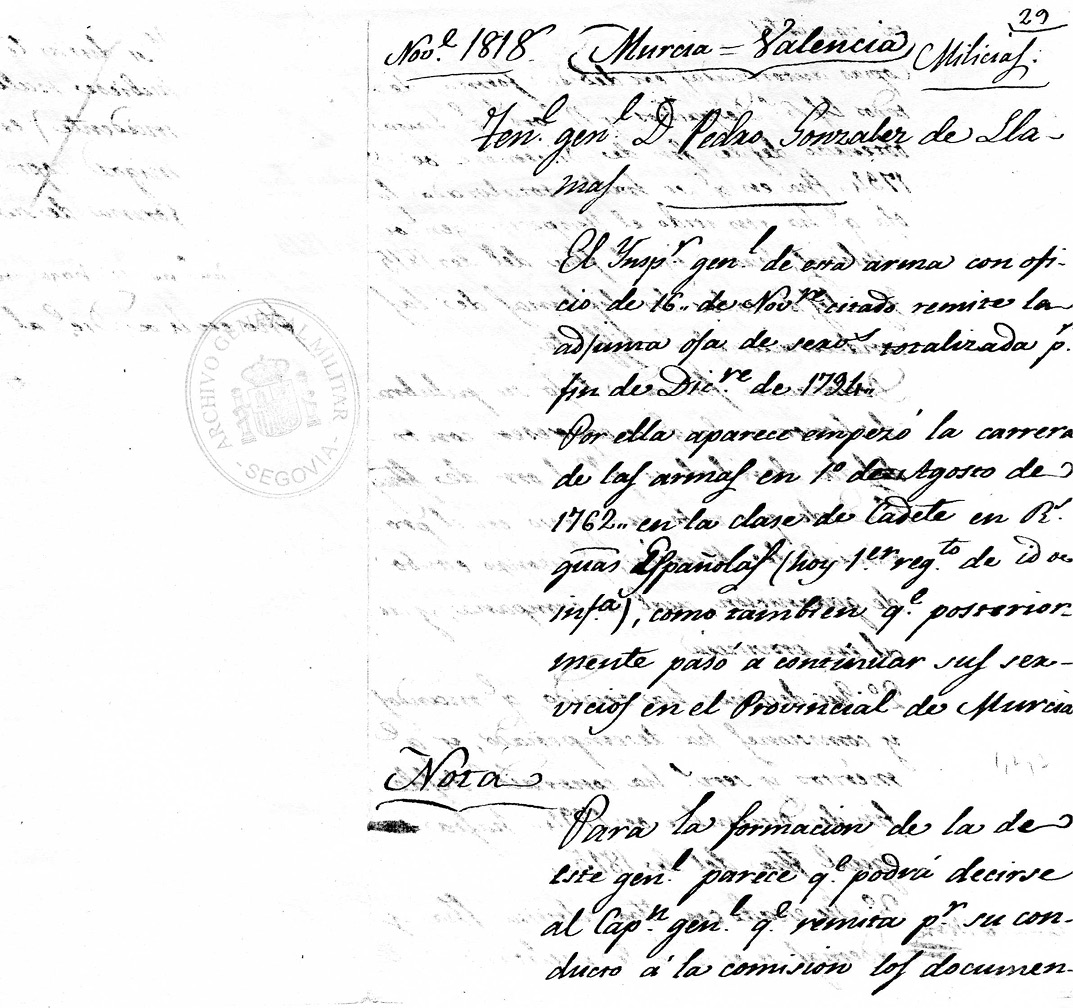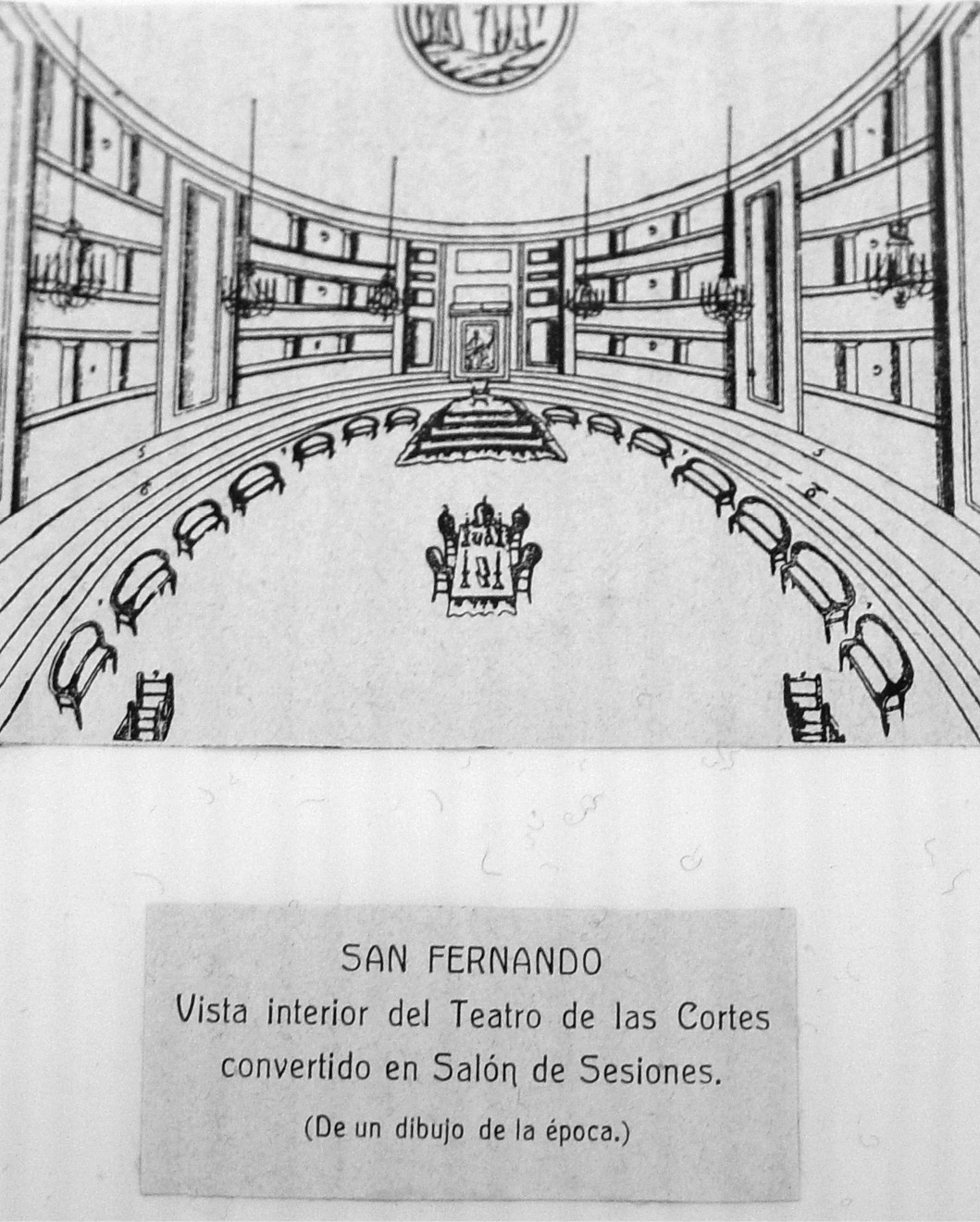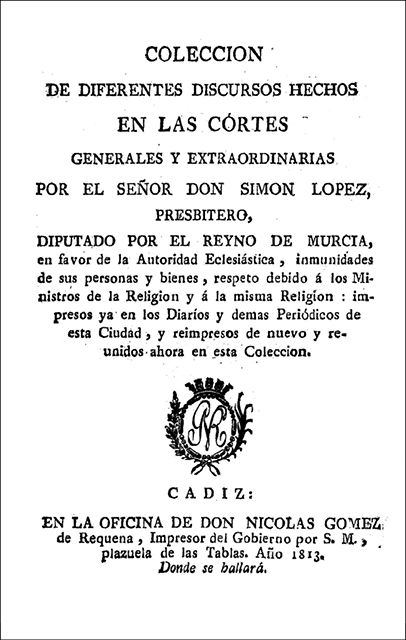Murcia y la invasión napoleónica
El Reino de Murcia a comienzos del siglo XIX
El conflicto que se inicia en Madrid en mayo de 1808, propagándose a una velocidad impensable de norte a sur y de este a oeste del país, esquilmará vidas y haciendas en la Región de Murcia, provocando durante seis años el hambre, la miseria, la enfermedad y no pocas muertes.

Aspecto de la Catedral y alrededores comienzos del siglo XIX.
Pero la vida en el Reino de Murcia tampoco había sido excesivamente halagüeña ni próspera en los años precedentes.
El final del siglo XVIII y los primeros años del XIX resultan desastrosos en el terreno económico. Las tímidas reformas apuntadas por el gobierno presidido por Godoy se traducen prácticamente en nada en la Región de Murcia, donde las familias más poderosas continúan manejando todos los resortes del poder, y el pueblo está inmerso en una perenne miseria que apenas se ve alterada con el paso del tiempo.
A unos años de sequía y sus correspondientes hambrunas en las clases populares se le suman una serie de epidemias –cólera y fiebre amarilla, que seguirán golpeando implacables a nuestros paisanos durante décadas-, que diezman de manera inmisericorde a la población, así como la aparición de diversas plagas. Por si esto fuera poco, a las inundaciones periódicas que asolan la Vega Media del Segura, se suma en estos momentos el mayor desastre de la historia hídrica española y uno de los mayores de Europa en muchos años: la rotura del pantano de Puentes, en Lorca, que el 30 de abril de 1802 causa una destrucción terrible y la muerte de 608 personas, acabando con centenares de casas y fábricas, y produciendo hambre y miseria en toda la comarca en los años siguientes.
La comarca de Cartagena, donde se ha iniciado una tímida transición hacia una sociedad industrial, es testigo del desplazamiento de buena parte de su población rural hacia la ciudad, que no puede absorber este aluvión de ciudadanos y ve crecer el desempleo hasta límites desconocidos.
El motín contra Godoy, que origina la caída del favorito de Carlos IV, acaecido en los momentos previos del levantamiento contra los franceses, tiene graves consecuencias en todo el país. Tanto las clases privilegiadas, que han visto durante años peligrar sus ventajas por las reformas ilustradas, como las populares, que arremeten con furia contra todo lo que huele a afrancesado, se levantan con violencia contra los representantes de una política más avanzada de lo que hubiera deseado la nobleza más rancia, y más cercana a Francia de lo que hubiese querido el pueblo. En Cartagena y otros municipios del Reino de Murcia se producen graves alteraciones del orden que acaban, en no pocas ocasiones, con la muerte violenta de altos cargos.
Murcia, con Fernando VII
Dadas las lentas y difíciles comunicaciones españolas de la época, los sucesos del 2 de Mayo y las matanzas que le siguieron tardaron en ser conocidos en toda la geografía española. Sin embargo, a medida que se iba extendiendo su noticia, provocaban invariablemente la indignación del pueblo.

José Moñino, conde de Floridablanca.
Pocos acontecimientos habían suscitado nunca en nuestro país tal unanimidad en la respuesta. Y el Reino de Murcia no fue una excepción.
El 23 de mayo de 1808 se conoció en Cartagena otro hecho que alteraría los ánimos hasta límites incontenibles: las capitulaciones de Bayona. Fernando acababa de ser nombrado Rey de los españoles con el consiguiente alborozo del pueblo, que veía en el joven monarca un hálito de esperanza, pero ahora se había visto obligado –así lo creían los españoles– a abdicar en un país extranjero que le mantenía prisionero. Y el nuevo monarca, impuesto por Napoleón, era otro extranjero: ¡El propio hermano mayor del sátrapa! El pueblo salió a la calle en la ciudad, y en la plaza de Santa Catalina, es ratificado Fernando VII como el verdadero monarca. En el mismo acto, se le niega la salida del puerto a la escuadra hacia territorio francés. Era la primera orden que se desobedecía venida expresamente del propio Napoleón.
En Murcia, donde apenas unos días antes se habían hecho solemnes rogativas celebrando el advenimiento al trono de Fernando VII, llega una carta que causa el estupor del cabildo en pleno. La misiva, firmada por Murat, Duque de Berg, lugarteniente del nuevo rey y responsable directo de las matanzas de Madrid, era una auténtica provocación. Convocaba a una asamblea de diputados en territorio francés (Bayona), donde se trataría de “la felicidad del reino”, un término éste muy presente en los documentos de la época para expresar la preocupación de los gobernantes por su pueblo.
Ante tal mensaje, el Concejo de Murcia “no pudo menos de admirarse al considerar que, cuando la nación esperaba su felicidad en el reino del Príncipe de Asturias Don Fernando, heredero y sucesor de la Corona de España y sus Indias, según todo el reino lo tiene jurado, se le quiera despojar de los derechos que legítimamente le pertenecen”.
El 24 de mayo, un día después que en Cartagena, es ratificado en Murcia Fernando VII como el auténtico Rey, ante una multitud que gritaba enardecida contra los franceses, contra Napoleón y contra sus representantes.
La situación en Lorca es muy similar, con un pueblo exaltado reunido en la plaza principal dando vivas a Fernando y mueras al francés. El 28 de mayo se constituye en la ciudad una Junta de Gobierno que ratifica al rey de España, celebrándolo con gran pompa al día siguiente. Así lo explica Antonio José Mula Gómez: “En el balcón del ayuntamiento se tremoló por tres veces consecutivas el estandarte real y se proclamó a Fernando VII como rey, jurando defender y morir por la conservación de sus derechos, sin reconocer ni dar cumplimiento a las órdenes del gobierno intruso”.
El 29 le toca el turno a Yecla, donde varios vecinos, entre ellos el párroco, son acusados de afrancesados, con la consiguiente indignación popular.
En Jumilla, los comienzos de la Junta, fueron un tanto vacilantes, y no faltó quien achacó el hecho al afrancesamiento de algunos de sus miembros. Quizá por eso, varios de sus componentes exponen en un pleno que están dispuestos, sin esperar ni un minuto a “armar todas las gentes honradas de la población que por su edad, robustez, y no estar ocupados en las diarias tareas de la agricultura y campos, puedan estar prestas a la defensa de la patria y cualquiera otra ocurrencia o invasión de los enemigos, en esta población o en las comarcas”.
Un escrito de la Junta jumillana, leído con ocasión de la estancia en la localidad de las tropas del General Villava, expone cómo fue la reacción del pueblo de Jumilla ante las noticias de las abdicaciones de Bayona: “[…] el populacho que dicen de esta villa de Jumilla [...] sale de sus hogares, corre las calles, se presenta en las plazas, vocea ¡viva FernandoVII! [...] y con la mayor solemnidad, vivas de todo el pueblo y repique general de campanas, se proclama y jura por legítimo rey de las Españas y sus reinos adyacentes al deseado y muy amado D. Fernando VII”.
Lo mismo se puede decir de la comarca del Noroeste, en cuyos municipios el pueblo soliviantado protagoniza diversos altercados que en alguna ocasión acaban en tragedia. Así, en Caravaca, el Regidor es acusado de afrancesamiento y bien podría haber perecido en manos de la muchedumbre si no hubiesen intervenido representantes del clero. También en Cehegín, el 18 de junio, fue acusado su alcalde mayor de afrancesamiento en otro episodio violento que le costó la vida a su defensor.
En fechas similares, los restantes municipios de Murcia fueron ratificando, uno a uno, al rey Fernando.
La excepción fue Moratalla, donde, en la reunión celebrada por su ayuntamiento el 14 de mayo de 1808, en la que se da a conocer las abdicaciones de Bayona, se registran varias muestras de apoyo a lo que consideran la legalidad, es decir a las órdenes impartidas por la Secretaría de Castilla, apoyando por tanto a José I. Se trata de Aquilino López y Alejandro González, que se granjearían las antipatías del pueblo, que les tilda de afrancesados, en una espiral de odio que acabaría en tragedia.
Moratalla ponía fin de ese modo a cualquier atisbo de duda en torno al monarca por el que se decantaba la villa. En septiembre de 1809, el retrato de Fernando VII, sufragado por el regidor Juan López Palencia, desfilaba por el pueblo rodeado de una gran parafernalia, colocándose sobre un trono en la plaza mayor mientras se amenizaba el acto, durante toda la noche, con música. Cuentan las crónicas que la concurrencia fue tan numerosa “que no se podía andar por la plaza”. El acta asegura que “solo se oían repetidos clamores de muera Napoleón y sus sequaces, y viva Fernando Séptimo, la Patria y la Religión”.
¿Una estatua en honor a Murat en Moratalla?
Cuando aquel 14 de mayo de 1808 se dio lectura en el ayuntamiento moratallero al informe que narraba las abdicaciones de Bayona, un entusiasmado Aquilino López Sahajosa de Cañas, persona amante de la cultura francesa y capitán de infantería retirado, exponía su parecer, en unas fechas tan poco propicias para ello como las que nos ocupan, de que la Villa de Moratalla mostrase sus sentimientos de alegría por el nombramiento de Teniente General del Reino, al Gran Duque de Berg “que hace esperar la felicidad de estos Reinos”, asegurando que Moratalla se hallaba “penetrada del mayor afecto, ofreciendo a su servicio las vidas y haciendas de todo este vecindario”. El antiguo capitán no tuvo reparo en proponer, “para memoria de tan fausto acontecimiento”, la erección en la plaza del pueblo de una estatua ecuestre que él mismo costearía.
¡Una estatua en honor del Gran Duque de Berg, la persona más odiada en esos momentos en España, el protagonista de los abominables fusilamientos de Madrid!.
Como es de suponer, la propuesta no cayó nada bien entre sus convecinos, que le pusieron en el punto de mira de sus iras, oyéndose insistentemente en el pueblo un sonsonete que decía más o menos así: “¡Viva la ley! ¡Viva María Santísima! ¡Viva Fernando VII! ¡Muera don Aquilino!”.
El hecho que desencadenó el drama fue el alistamiento de mozos para incorporarse al ejército realizado el 4 de junio. En medio de un ambiente crispado, un grupo de exaltados, le acusaron de enemigo del Rey Fernando. Así lo narra Sánchez Romero:
“Pudo aquel escapar y ocultarse, siendo hallado el día siguiente y, sin más protección que la de los manteos de dos sacerdotes, se intentó internarlo en el castillo, a modo de preso, para su amparo. Sin embargo, antes de llegar al lugar referido fue herido en varias ocasiones y finalmente ejecutado de la manera más cruel, por medio de un garrotazo”.
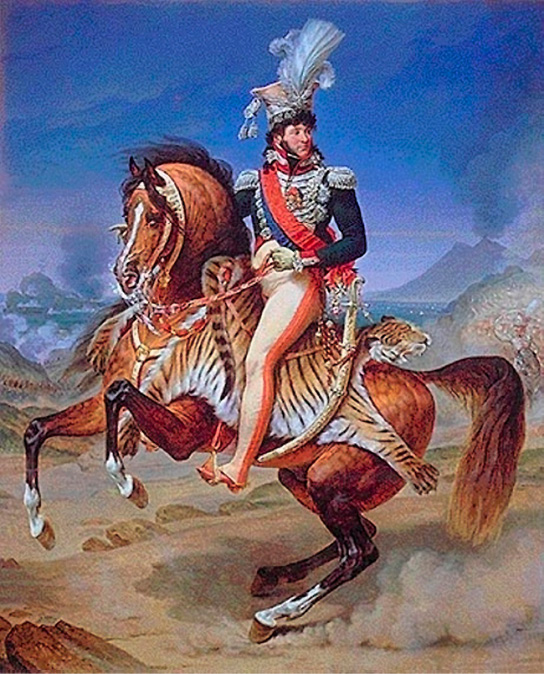
Una estatua ecuestre en honor a Murat, Gran duque de Berg, en el centro de Moratalla, fue lo que se propuso en 1808 en Moratalla. Habían transcurrido tan sólo once días desde que se perpetraran los fusilamientos del 3 de mayo en Madrid, ordenados por él.
Aledo y ¡Muera Napoleón!
Pero la primera localidad murciana que se alza contra los franceses y ratifica a Fernando VII como rey no es ninguno de estos municipios, sino uno de los más pequeños y aislados de la Región: Aledo, donde se le proclama Rey de España el 19 de mayo. Así describe el hecho Joaquín Báguena:
“Al llegar el cortejo al sitio llamado ‘El agujero’, el alcalde dio un viva a Fernando que repitió el pueblo y “Muera Napoleón”, cuya voz al parecer, fue promovida por un gran número de niños que acudieron a la novedad; fue tanto el sentimiento que esta voz causó a los presentes, que no pudieron por menos de verter lágrimas viendo que aún los inocentes conocían la causa justa”.

Fue en las inmediaciones de “El agujero”, en Aledo, donde se oyeron por primera vez en la Región de Murcia los gritos de “Viva Fernando VII” y “Muera Napoleón”.
Organización de la Junta de Murcia
La falta de un poder central claro que elaborase una política independiente de las fuerzas invasoras produce una atomización del gobierno y origina las Juntas en todos los municipios españoles.
En cada lugar la composición es diferente, y no faltan ciudades y villas en las que son los netamente liberales quienes asumen el poder. No ocurrió así en Murcia, donde son los representantes de la omnipresente oligarquía murciana los que copan los puestos de la Junta: aristocracia, clero, militares y regidores, presididos por el Intendente-Corregidor –es decir, aquellos que habían estado ostentando el poder desde siempre– son los que se aseguran de seguir teniendo el control de la situación y forman la Junta Suprema. Sólo existe una diferencia: que –a pesar de la paradoja que encarna el hecho de que el poder no haya cambiado de dueño ni un ápice– no resulta nimia: los miembros de las Juntas ya no son representantes del Rey, sino la imagen de la Soberanía Popular.
Así lo decide el cabildo de la capital en sesión extraordinaria de 25 de mayo de 1808. El día anterior, también en sesión extraordinaria, a la que habían acudido las máximas autoridades de la ciudad, se había leído el comunicado de Murat. Pero antes de que el cabildo pudiera decidir sobre la cuestión, la multitud, exaltada profería tal griterío ante la casa consistorial, que sus miembros optaron por unirse a la algazara general y proclamar, junto a la muchedumbre, a Fernando VII como Rey de España. Murcia había roto con las autoridades francesas, como ya lo había hecho Cartagena, cualquier lazo con quienes consideraban sus enemigos.
La reunión del día siguiente aprobó un acuerdo en el que especificaban que “por la llamada a Bayona de toda la familia Reynante de España, y renuncias que se suponen echas, ha quedado el Reyno en orfandad y por consiguiente recaído la Soberanía en el Pueblo representado por los cuerpos municipales, que lo son los Ayuntamientos, siendo esta Ciudad Capital del Reyno de Murcia”, razón por la que “Acuerda la Ciudad se forme en esta capital una Junta Suprema que reúna en sí toda la autoridad que se requiere para el caso, y la compongan individuos de este Ayuntamiento con otras autoridades”.
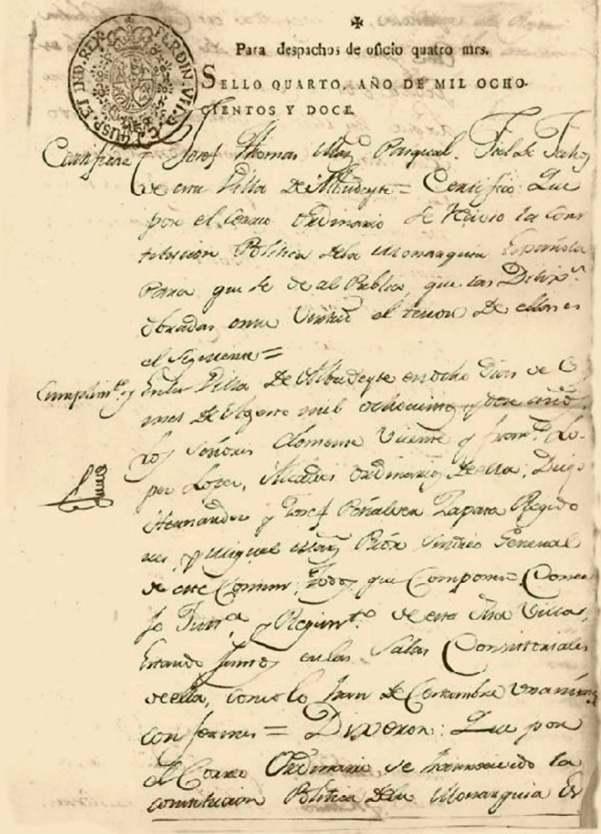
Juramento de lealtad de Albudeite a la Constitución de 1812.
En aquel momento son nombrados miembros de esta Junta –“sin perjuicio de aumentar su número”, como se hizo en los días posteriores–, el Obispo de la Diócesis, el Conde de Floridablanca, el Deán, el mariscal de Campo Pedro González Llamas (que sería posteriormente elegido diputado), Antonio Fontes Abat, y Diego de Uribe Yarza, Marqués de San Mamés. Pocos días después, el 29 de mayo, se incorporan otros nombres, que continúan en la tónica de la alta nobleza y grandes cargos militares, entre ellos el Marqués de Aguilar y Espinardo, el Marqués del Villar, el teniente general de Retamosa, el capitán de marina José Angeler, y Pedro Lozano, Fiscal del Juzgado de la Ciudad. Tan sólo dos de los 30 componentes de la Junta Suprema fueron elegidos por el pueblo.
Las Juntas se convierten inmediatamente en poderosos y eficaces agentes que no sólo intentan organizar la defensa contra el invasor en sus respectivos territorios, sino también establecer una estructura diplomática nueva en una situación absolutamente inesperada.
De ahí que, una a una, las Juntas Supremas fuesen llegando a Londres, centro del enemigo hasta pocas fechas antes, para solicitar ayuda en un conflicto que les atañía muy directamente, por las graves consecuencias que podría tener para Inglaterra una posible victoria de Napoleón en la península.
La Junta Suprema de Murcia es una de las primeras en llegar. En aquella corte dejaron bien claras sus altas intenciones: “Esta provincia no quiere tratar como de comerciante a comerciante, sino como de corte a corte y de nación a nación”.
Los ingleses sabían lo que se jugaban en aquel embate, por más que se luchara en tierras ajenas y hasta entonces enemigas. Fue Inglaterra quien primero actuó como si existiese un gobierno central en España en esos momentos. En una situación de atomización, con las Juntas españolas disgregadas en provincias, fue ese país el primero en unirlas de hecho y pactar con todas ellas la paz entre España y Gran Bretaña.
Pero si es Inglaterra el primer país que actúa como si existiese un Gobierno Central, en España, quien primero clama por una Junta Central en la que se reuniese y coordinase la acción de todas las del país, es la Junta Suprema de Murcia. Fue en esta Región donde se produjo una decisión que había de ser, a la postre, decisiva para el desarrollo del conflicto.
La petición de formar esta Junta Central la formula Murcia el 22 de junio de 1808. A esta iniciativa se suman pronto Valencia y Sevilla. Y poco después era un hecho en nuestro país.
Y es al conde de Floridablanca, una persona a la que se le achaca una constante paralización de la convocatoria a Cortes mientras vivió, a quien se debe el impulso de esta iniciativa, que intenta minimizar la desventaja que supone para nuestro ejército el hecho de no tener monarca y estar obligado a actuar en su ausencia.
Así se expresaba la carta que, aprobada por la Junta Suprema de Murcia, es enviada el 22 de junio de 1808 a todas las provincias españolas:
 Hagámonos grandes y dominemos las pequeñeces que ocupan los ánimos débiles sobre superioridades. Formemos un Gobierno sólido y central, a donde todas las Provincias y Reynos recurran por medio de representantes, y de donde salgan las órdenes y pragmáticas bajo el nombre de Fernando VII.
Hagámonos grandes y dominemos las pequeñeces que ocupan los ánimos débiles sobre superioridades. Formemos un Gobierno sólido y central, a donde todas las Provincias y Reynos recurran por medio de representantes, y de donde salgan las órdenes y pragmáticas bajo el nombre de Fernando VII.
[...]
Ciudades de voto en Cortes, reunámonos, formemos un cuerpo, elijamos un Consejo, que a nombre de Fernando VII organice todas las disposiciones cívicas, y evitemos el mal que nos amenaza, que es la división.
[...]
Fernando VII no puede ser restituido a su trono sin esta unión y soberanía; unidas todas las provincias por sus Representantes, no hay celos ni superioridad, y se le cortan al enemigo las armas terribles de la desunión y de la intriga .
.
La Junta de Cartagena
Pero la primera Junta de todo el Reino de Murcia constituida como tal es la de Cartagena. A esta ciudad le cabe, además, el honor de ser la primera población marítima que se alzó contra los franceses.
Lo hizo el 23 de mayo de 1808, dos días antes que la de Murcia. Al igual que lo que habría de suceder en esta última, fue la masa popular la que proclamó monarca a Fernando VII. Baltasar Hidalgo de Cisneros sería nombrado Capitán General de Marina.
Fue la tarde de ese día, cuando una muchedumbre que esperaba ansiosa a las puertas de Correos, pudo escuchar la lectura en voz alta de la Gaceta de Madrid del día 20 de mayo, que informaba de la noticia de la abdicación de la corona española en José I.
La conmoción fue grande, y la reacción inmediata. Se pudieron oír vivas a Fernando VII con el mismo atronador griterío que mueras a los franceses. Allí, con escarapelas con los colores nacionales, decidieron ir a la Maestranza, donde oficiales de marina les proveyeron de armas y se unieron a la multitud. Fue la propia turba la que eligió nuevo gobierno, que se constituyó en Junta. En ella estaban el capitán general Francisco de Borja, Marqués de los Camachos; el gobernador Butler; Gabriel Císcar, brigadier de la armada; Vicente Ignacio Imperial, brigadier de ingenieros, y otros. Al día siguiente, los dos primeros, fueron acusados de afrancesados, y sustituidos por Vicente María de Ovando, marqués de Camarena la Real y por Baltasar Hidalgo de Cisneros.
Las crónicas hablan de “un gran movimiento de población que materialmente inundaba las plazas y las calles de la ciudad”.
Probablemente, no fue mucho tiempo después cuando una proclama dirigida a los cartageneros intentaba resaltar la contribución de la ciudad a la lucha contra los franceses: “Pueblo de Cartagena: Tus hechos y servicios en defensa de tu legítimo y amado Rey Don Fenando VII yacen en la oscuridad” –se lamentaba–, argumentando que los habitantes de esta ciudad “resolvisteis comunicar el fuego eléctrico del patriotismo que ardía en vuestros corazones, mandando diputados a los Reinos de Murcia, Granada y Valencia, por cuyo medio conseguisteis inflamar a aquellos naturales y atraerlos a la defensa de tan justa causa, ofreciéndoles entonces cuantos pertrechos militares encerraban vuestras murallas”.
En un intento de difundir las virtudes de la Junta de Cartagena frente a la de Murcia, con la que litigiaba por detentar la Junta Suprema, la Proclama ponía de relieve que, a pesar de las críticas circunstancias del momento, la Junta de Cartagena “consiguió a los pocos días [de comenzar el conflicto] coronar las murallas de Cartagena y sus castillos de gruesa artillería con sus correspondientes útiles para servirla; circundó las dos puertas de Madrid y San José con profundos fosos; levantó murallas; formó estacadas, con cuyas obras fortificó las puntos más débiles de la plaza, e hizo más difíciles los ataques del enemigo; forzó el alistamiento de los vecinos de la ciudad y los de sus diputaciones, armándolos a todos e instruyéndoles en el manejo del fusil, sin que tan graves y diferentes cuidados distrajesen sus atención de la necesidad que había de atender a los dos Ejércitos que levantaban Murcia y Valencia, mandándoles un tren de artillería completo”.
La proclama era tanto una señal de ánimo a los habitantes de Cartagena, como una demostración de valores y merecimientos a la Junta Suprema de Murcia:
“Levantad el grito, habitantes de Cartagena, y publicad libremente vuestros servicios, no temáis la envidia que la emulación de algunos pueblos pueda suscitaros; tampoco os detenga la ninguna ambición que tenéis a la gloria que tan dignamente os habéis adquirido; vivid tranquilos, amados compatriotas, obedeciendo las autoridades que os rigen, y completamente satisfechos de vuestro mérito que confiesan otras Provincias, y atestiguan con sus oficios llenos de elogios y agradecimiento por vuestros socorros”.
Toda la Región con el Rey
En el resto de los municipios de la Región se organizan igualmente, con poca diferencia de tiempo, sus correspondientes Juntas, cuyas primeras decisiones son, invariablemente, repudiar a José I y apoyar como rey legítimo a Fernando VII.

Fernando VII a su regreso de Francia, en junio de 1814. Por J. García. Museo de las Cortes de Cádiz.
Un bando emitido el 15 de agosto de 1808 por la Junta Suprema de Murcia exige que “en todos los pueblos en donde no se haya proclamado al Sr. D. Fernando Séptimo se hará inmediatamente con toda la solemnidad posible”.

Estandarte del batallón provincial de Murcia número 10, que luchó en Zaragoza a las órdenes de Palafox.
Un bando emitido por la misma Junta Suprema el 12 de junio de 1808, no dejaba ninguna duda respecto a las posiciones murcianas en el conflicto: “VIVA FERNANDO VII. El haber pedido los jóvenes sin distinción de clases, ni estados, armas para destruir hasta el nombre de nuestros pérfidos enemigos: el haberse alistado veinte y quatro mil hombres en pocas horas: el hallarse armados doce mil de estos en ocho días: es decir todos los de esta Ciudad, Campo y Huerta voluntarios, sin esperar la decisión del sorteo, ni de elección”.
Así se expresaba un manifiesto de la Junta Superior de Murcia firmado el 9 de marzo de 1810 sobre su resuelta postura en contra de los franceses:
 Desde el momento que en esta Provincia se trascendió la inaudita alevosía del usurpador francés, sus habitantes a proporción hicieron empeño de sacrificar las vidas y haciendas en desagravio y defensa de las más justa de las causas
Desde el momento que en esta Provincia se trascendió la inaudita alevosía del usurpador francés, sus habitantes a proporción hicieron empeño de sacrificar las vidas y haciendas en desagravio y defensa de las más justa de las causas .
.
Discrepancias entre las dos Juntas
Muy pronto, en diciembre de 1808, surgen en la provincia voces discrepantes con el hecho de que la Junta Suprema resida en Murcia, sobre todo en Cartagena, cuya Junta se lamenta de que, siendo sus autoridades militares de mayor rango que las de Murcia, tengan que obedecer a ésta, a cuyos dirigentes consideran sin la preparación castrense suficiente para salir airosos de una situación tan comprometida. No obstante, la Junta Central reconoce la primacía de la Junta de Murcia. Sin embargo, en mayo de 1809 hay una nueva reclamación por parte de Cartagena, que solicita a la Central les imparta las órdenes reales directamente, sin pasar por la Junta de Murcia.
En agosto de ese año, la Junta de Cartagena vuelve a defender su teoría, argumentando que había sido la primera ciudad del Reino de Murcia en proclamar a Fernando VII, mientras Murcia “tomaba tiempo para decidirse en ocasión tan perentoria”.
Murcia se defiende ante la Central, esgrimiendo su carácter de capital del Reino y exponiendo que su decisión había sido tomada sólo 12 horas después que en Cartagena, y que mientras esta última sólo tenía que atender a sus habitantes, la de Murcia tenía que hacerlo a todo el reino y calmar los desórdenes que se produjesen, algo que Cartagena no había logrado.
Aportaba Murcia, además, los datos de la milicia con los que contribuía a la guerra desde el primer momento: 12.000 hombres que “se cubrieron de gloria en Caparroso, Milagro y Zaragoza”.
Finalmente, el 25 de septiembre de 1809, la Junta Central rechaza la petición de Cartagena, poniendo punto y final a un pleito que duraba casi un año.

El general Palafox afirma en su parte de guerra que “La división de Tropas de Murcia que sirve en este Exército hizo prodigios de valor”.
La guerra supuso una crisis en todos los sentidos, pero no fue Murcia un escenario de grandes episodios bélicos, sino un lugar de retaguardia destinado a abastecer a los ejércitos por el que penetraba a su antojo el enemigo –excepto Cartagena, que resistió los embates de los franceses gracias a sus murallas– cada vez que sus tropas se trasladaban de escenario bélico rumbo a Andalucía o Valencia. Desde el principio quedaba claro que el papel del Reino de Murcia en la contienda contra el invasor francés sería proporcionando apoyo y avituallamiento.
El Reino al completo contribuyó con los soldados que los diversos cupos exigían, y las continuas campañas, las necesidades de nuestro ejército o las rapiñas de los militares francés, irían dejando exangües, de manera inexorable, las arcas municipales de todo el Reino.
De ahí que, ya en los comienzos de la contienda, Murcia presentase una nutrida milicia que lucharía en el frente de Aragón, socorriendo al mismo tiempo “con pólvora a Granada, Valencia, Cataluña, Jaén, Madrid, Toledo y Cuenca, franqueó a Zaragoza granos, carnes, aceites y galletas, vestuario y efectos de hospital, mantuvo el ejército del Duque del Infantado..., entregándole dinero y víveres, proporcionando ausilios y hospitales en los pueblos de Jumilla, Tobarra, Hellín, Yecla y otros más, capaces para cinco mil enfermos”.
Murcia aporta el primer Presidente de la Junta Central: Floridablanca
Cuando España es invadida por los franceses, el conde de Floridablanca se encuentra en sus horas más bajas. Anciano, enfermo y apartado con polémica de un poder que había detentado en altas dosis, José Moñino Redondo vive en la celda de un convento murciano sus últimos días, desterrado de una corte en la que lo había sido todo durante más de un cuarto de siglo: Fiscal del Consejo de Castilla, embajador en Roma –donde llega a participar en la elección del Papa Pío VI– y Secretario de Estado.
En mayo de 1808, a punto de cumplir 80 años, lleva ya 16 apartado de la vida pública, pero los graves acontecimientos que acaban de producirse en Madrid le impulsan a retomar, en un postrero servicio a España, las riendas del servicio público. Con España invadida y Fernando VII prisionero de los franceses, había que mantener un centro de poder desde el que emanaran las instrucciones al país.
El 25 de mayo de 1808 se reúne en Murcia un cabildo extraordinario “Decidido este Noble y Leal vecindario a no obedecer las órdenes del Emperador de los Franceses, como opuestas a la Constitución de la Nación y a los derechos de suceder en ella que ha recaído en el Príncipe de Asturias don Fernando”. El conde de Floridablanca es elegido primer vocal de la Junta Suprema de Murcia.

José Moñino, conde de Floridablanca, fue uno de los grandes protagonistas del comienzo de la contienda. Él fue el principal impulsor de la unificación de todas las Juntas Supremas, y en él recayó hasta su muerte, el 30 de diciembre de 1808, la primera presidencia de la Junta Central: “Fernando VII no puede ser restituido a su trono sin esta unión y soberanía; unidas todas las provincias por sus Representantes, no hay celos ni superioridad, y se le cortan al enemigo las armas terribles de la desunión y de la intriga”.
Es bajo los auspicios del conde, sabedor de que sólo la unidad de acción podría salvar España del ejército invasor, que se toma por parte de la Junta Suprema de Murcia una decisión crucial para el desarrollo de la contienda: la petición, mediante una carta dirigida a cada una de las provincias, de reunirse todas las Juntas en una Central, que emitiría las instrucciones a todas las del país. “Provincias y ciudades de España: nuestros pensamientos son uniformes [...] nos apresuramos a la defensa de la Patria y a la conservación de los augustos derechos de nuestro amado y deseado Fernando VII. Temamos una desorganización, si tiene lugar la desunión: no se oiga otra voz en toda la península, que no sea unión, confraternidad y mutua defensa”.
Ésta iniciativa, el prestigio que había conseguido el personaje, y la defensa de la propia Junta Suprema Murciana, aúpan al conde de Floridablanca a la presidencia de la Junta Central –“si recayese en él [la presidencia] hará por la patria todo quanto permita su edad y fuerzas”, aseguraban en una carta–. José Moñino era elegido presidente interino de la Junta Central el 25 de septiembre en Aranjuez. “La Patria recibirá de mí cuantos servicios pueda hacerle”, aseguraba en una misiva de agradecimiento al ayuntamiento murciano tras su nombramiento.
Desde ese momento, y durante los tres meses que aún permaneció con vida, el conde se centró en la elaboración de una ímproba legislación encaminada a la defensa contra el ejército de ocupación. Sin embargo, su decidido absolutismo, le hizo oponerse con la decisión y la firmeza de una persona mucho más joven a cualquier cambio que minimizara, por levemente que fuese, el poder real, incluida una Regencia. Y, desde luego, fue el más firme enemigo de la convocatoria de Cortes.
Alcalá Galiano vierte estos duros juicios sobre Floridablanca en sus memorias:
 Fue llamado a presidir la Junta el conde de Floridablanca, no con gran satisfacción de los hombres adictos a doctrinas de las hoy llamadas liberales [...] De Floridablanca hablaban con variedad los hombres que viviendo entonces, ya de edad madura, le habían conocido en el mando, y por cierto no todo era elogios en el juicio de tales críticos, pues había muy otras cosas. Yo, que ahora cuento y no juzgo, debo decir que, fuese lo que hubiese sido el Floridablanca de 1780, el de 1808 había llegado a ser incompetente para ocupar bien el alto lugar a que había sido elevado
Fue llamado a presidir la Junta el conde de Floridablanca, no con gran satisfacción de los hombres adictos a doctrinas de las hoy llamadas liberales [...] De Floridablanca hablaban con variedad los hombres que viviendo entonces, ya de edad madura, le habían conocido en el mando, y por cierto no todo era elogios en el juicio de tales críticos, pues había muy otras cosas. Yo, que ahora cuento y no juzgo, debo decir que, fuese lo que hubiese sido el Floridablanca de 1780, el de 1808 había llegado a ser incompetente para ocupar bien el alto lugar a que había sido elevado .
.
En diciembre de 1808, al entrar nuevamente en Madrid las tropas francesas, la Junta Central se traslada desde Aranjuez a Sevilla, donde muere el conde de Floridablanca pocos días después (30 de diciembre de 1808).
En Sevilla, donde encontró su primera sepultura el conde, fue enterrado con honores de Infante de Castilla. En su epitafio decía: “[...] el anciano sapientísimo, reservado por la singular Providencia de Dios para que librase a España de su ruina en el momento de peligro” [...]
A su muerte dejó diversos escritos para que sus herederos supiesen de su conducta intachable que, sin embargo, se había puesto en duda durante su vida, unos documentos de su puño y letra en los que explicaba que nunca intentó herir a nadie, y que su vocación había sido siempre trabajar, servir al Rey y adquirir buena reputación:
 Después de 15 años de Ministerio no se me habrán hallado más bienes que los poco más o menos tenia cuando entré en él y algunas deudas más [...]
Después de 15 años de Ministerio no se me habrán hallado más bienes que los poco más o menos tenia cuando entré en él y algunas deudas más [...]
No se ha halado ni hallará papel ni correspondencia mía en que yo haya censurado operación alguna pública ni privado de los Reyes ni de sus ministros, ni de los que me eran inferiores [...]
Contra nadie he intrigado ni hecho cábalas [...]
He creído desde mi juventud que mi vocación era y debía ser la de trabajar, sin más objeto que el de servir a mi Rey y a mi Patria, y de adquirir la mejor y más universal reputación .
.
Un reino en pie de guerra: los episodios bélicos
A comienzos de 1809 los franceses se encuentran ya en la Mancha Baja, lo que hace que el Reino de Murcia se apreste a tomar medidas de defensa. En la ciudad de Murcia se excavan en febrero de 1809 trincheras de cuatro metros de profundidad y se instalan en ellas veinte baterías con un total de 40 cañones del 12.
Lo mismo se hace en Caravaca, donde a finales de 1810 comienzan los preparativos en el Castillo para defenderse de los franceses, instalando cañones de gran calibre.
En la primavera de 1810, los franceses reciben el que pudiera ser el primer revés en el Reino de Murcia, concretamente en Hellín. Fue el 26 de abril cuando, producto de una escaramuza, se hicieron varios prisioneros franceses, que serían encarcelados en el castillo de Caravaca.
En agosto de 1810, cuando apenas habían transcurrido cuatro meses desde que invadiera y expoliara la ciudad de Murcia, el general Sebastiani intenta entrar de nuevo en ella, pero el general Blake, vencedor un año antes en la batalla de Alcañiz, plantea una sólida defensa situando su ejército en tres frentes: La Ñora, Puebla de Soto y El Palmar, lo que hace desistir al francés, que opta por regresar a sus cuarteles de Totana y Lorca.
La moral que le proporciona esta circunstancia, será probablemente la que le impulse a Blake a plantear desde el Reino de Murcia una gran acción bélica tres meses más tarde para intentar desalojar a los franceses del reino de Granada. Pero en Baza recibe, en noviembre de 1810, una inapelable derrota, con centenares de muertos, heridos y prisioneros.
Los franceses deciden adelantar sus posiciones, y llegan hasta la comarca del Noroeste de la Región, a cuyos pueblos exigen contribuciones: “Los franceses, crecidos tras su victoria, adelantaron sus líneas a finales de 1810 hasta los confines del reino de Murcia, y acantonaron unos 10.000 hombres en las cercanías de Lorca”.
En febrero de 1811, los franceses, que se habían enseñoreado del Noroeste, reciben otro pequeño revés en nuestra región, siendo vencidos por Pedro Chico de Guzmán y diversas fuerzas guerrilleras en el barranco del Moro, en Caravaca. Por otro lado, el 15 de octubre de ese mismo año se produce en el paraje caravaqueño de Santa Inés una batalla en la que tropas españolas ponen en fuga a los franceses.
Pero habría que llegar a 1813, con el ejército francés virtualmente derrotado en la península, para asistir a una de las batallas más cruentas de las que es testigo la Región de Murcia durante la Guerra de la Independencia: la batalla de Yecla.
La noche del 10 de abril de 1813 se dirigió el general francés Harispe a Yecla, en la que se encuentra acantonado el general español Miyares con 4.000 hombres. El amanecer del día 11, los soldados franceses atacan por sorpresa a los españoles en las mismas calles de Yecla. La batalla acabó con la desbandada de los españoles y numerosas bajas en sus filas. Un millar de nuestros compatriotas fueron hechos prisioneros por los franceses.
Una región volcada en la causa contra los franceses
El avituallamiento de los ejércitos
En la región no se libraban grandes batallas, como ocurría en otras zonas de la geografía nacional. Sin embargo, el Reino de Murcia se convirtió en un asilo seguro para los ejércitos que luchaban en Castilla y Andalucía.
Una de las funciones más importantes de la región era la manutención de las tropas. Un cometido complicado en una época de escasez de recursos, en la que los alimentos producidos por unas tierras abandonadas en buena parte, apenas alcanzaban a satisfacer las necesidades de la población autóctona. Mucho menos para alimentar y pertrechar a las grandes divisiones que, a menudo, pasaban temporadas junto a poblaciones que debían proporcionarles cuanto víveres les eran necesarios, incluidos, en no pocos casos, los haberes que debía percibir la tropa.
Una de las primeras decisiones de la Junta Suprema de Murcia es la de imponer un real y cuartillo diario a cada vecino –cinco individuos– para contribuir a los gastos del ejército “excitando” además “la generosidad y patriotismo de los vecinos para que hagan donativos gratuitos o préstamos formales” con este fin. La orden es de 29 de junio de 1808.
Entre las iniciativas que se toman para intentar recaudar fondos con destino a los gastos más urgentes del conflicto, se cuentan los sorteos de joyas, algo que se realiza en diversos municipios de la Región. En Murcia se organiza en julio de 1808 una rifa en la que algunas de las familias de la aristocracia murciana contribuyen con alhajas y otros objetos, entre ellos soperas, bandejas, platos, cubiertos, palanganas y campanillas de plata, y hasta alguna caja y cadenas de oro.
Las continuas exigencias y reclamaciones a los vecinos por parte de la Junta Suprema de Murcia para que contribuyesen a la guerra, provocan a menudo las quejas de unos ayuntamientos esquilmados que conocen las dificultades de sus vecinos.
Así se pronunciaba el ayuntamiento de Lorca:
 [...] con motivo de ser esta ciudad frontera al Reyno de Granada y llave del Reyno de Murcia por la parte de Andalucía, ningún pueblo de esta provincia ha sufrido tanto de los enemigos que la han saqueado y exigido contribuciones repetidas veces, por la misma razón ha estado muy recargada de tropas nuestras, especialmente de caballería, desde que los enemigos penetraron desde Sierra Morena, manteniéndose así todo el tiempo a costa de este pueblo, quando los demás de la provincia ni sufrían la carga de los alojamientos ni contribuían con un maravedí para ayudar a Lorca [...] el pueblo no puede soportar ya más cargas, ni el ayuntamiento continuar con su administración, sin constituirse en verdugo de sus conciudadanos, en lugar de ser su escudo y su protector
[...] con motivo de ser esta ciudad frontera al Reyno de Granada y llave del Reyno de Murcia por la parte de Andalucía, ningún pueblo de esta provincia ha sufrido tanto de los enemigos que la han saqueado y exigido contribuciones repetidas veces, por la misma razón ha estado muy recargada de tropas nuestras, especialmente de caballería, desde que los enemigos penetraron desde Sierra Morena, manteniéndose así todo el tiempo a costa de este pueblo, quando los demás de la provincia ni sufrían la carga de los alojamientos ni contribuían con un maravedí para ayudar a Lorca [...] el pueblo no puede soportar ya más cargas, ni el ayuntamiento continuar con su administración, sin constituirse en verdugo de sus conciudadanos, en lugar de ser su escudo y su protector .
.
Algo semejante ocurre con Caravaca, donde se estableció el cuartel general de la zona del Noroeste y varios generales españoles alojaron en diversas ocasiones sus ejércitos, a lo que había que sumar el abastecimiento regular de las tropas del castillo de Caravaca, lo que situó a la población en una situación muy precaria.
En ocasiones, las solicitudes no eran de ejércitos acampados junto a nuestras poblaciones, sino que llegaban desde el exterior. Así, el 13 de agosto de 1808 llega a la Junta Suprema de Murcia una petición de auxilio para las tropas de Tarragona. Nueve días más tarde salían, desde el puerto de Cartagena 4000 pares de alpargatas, 2000 arrobas de galletas, 100 de tocino y 400.000 cartuchos, que se unían a otros 600.000 enviados anteriormente. Junto al envío, un mensaje especificaba que más adelante se enviarían “quantos víveres puedan adquirirse de las encomiendas de este reyno respecto a las existencias de arroz y avichuelas”.
El paso de las tropas por el Reino de Murcia obliga a establecer una normativa de alojamiento y abastecimiento de nuestros ejércitos, pero las quejas por la desorganización con la que está elaborado son constantes.
El 8 de noviembre de 1808 pasan por nuestra región las tropas de Andalucía para auxiliar Cataluña, razón por la que la Junta Superior de Murcia apela a la generosidad de todas las personas del Reino para que “les presten aquellos recursos que puedan contribuir al alivio y descanso de sus fatigas”.

Indumentaria del ejército español en la Guerra de la Independencia.
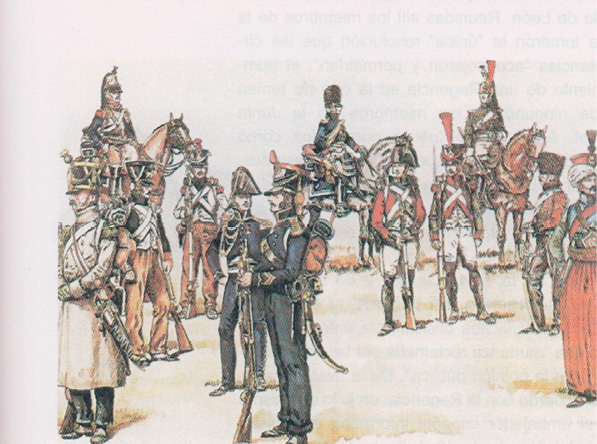
Indumentaria del ejército francés.
Por siete reales ¿quién no compra unas alpargatas para un soldado?
Ciertamente, una guerra no se gana por la indumentaria de sus ejércitos, pero causa cierto rubor pensar que mientras los soldados ingleses, aliados de España iban vestidos con unos trajes tan llamativos que enseguida fueron conocidos por el pueblo con el apelativo de guacamayos, y los franceses deslumbraban con ciertas indumentarias (los mamelucos, por ejemplo, habían llamado extraordinariamente la atención por lo vistoso de sus trajes, con turbantes y calzones rojos), el atuendo de los españoles se situaba en las antípodas, rozando, y hasta sobrepasando a menudo la miseria más extrema.
Un manifiesto de la Junta Superior de Murcia, firmado el 9 de marzo de 1810 por el Marqués de Villafranca y los Vélez, se proponía ablandar el corazón de sus conciudadanos y espolear su generosidad para “cubrir la desnudez de la tropa” que se hallaba en esa ciudad. Un total de 8.000 quintos, para que, debidamente vestidos y ocupados, pudiesen “a rostro firme acometer, y disipar el orgullo francés”. Para lo cual convoca una suscripción pública en la que se expone –una iniciativa que hoy consideraríamos poco menos que insólita– los precios de cada una de las prendas para que desde “el más infeliz vecino” pueda cooperar, y que “los ricos [demuestren] su esplendor”.
Una detallada lista nos da cuenta de que la casaca, con un precio de 71 reales, era la prenda más cara de las que lucía un soldado de nuestro ejército, mientras que el corbatín, con 2 reales, y las medias, con un precio de 7, eran las más baratas. En el mismo manifiesto se da cuenta de que un pantalón para vestir a nuestro ejército vale 26 reales, unos zapatos 18, unos botines 10, una mochila 11 y una cartuchera 19. Por una suma total de 287 reales se podía vestir a un soldado de nuestro ejército de arriba abajo, cubriendo sus citadas desnudeces y poniéndolo en pie de igualdad –en cuanto a la indumentaria se refiere, al menos– con el enemigo.
Las penurias del ejército son tan grandes que, el 27 de diciembre de 1812, un representante del Batallón de Desmontados de Beniel solicita al ayuntamiento 300 pares de alpargatas, pues sus soldados iban totalmente descalzos.
El ayuntamiento de la ciudad debió compadecerse de aquella miserable tropa, pues encargó el calzado requerido a dos alpargateros de la ciudad. Sin embargo, un mes después estos se quejaban de no haber recibido aun los casi 2000 reales que les debía el consistorio por tal cometido.
Los alistamientos
Desde el comienzo de la guerra, la Junta Superior de Murcia realiza llamamientos a filas. El 2 de junio de 1808, recién constituida dicha Junta, apela en un bando a todos los ciudadanos para que acudan al alistamiento, ya que “siendo la causa de todos, todos han de contribuir a ella, que ni el noble ni el pudiente dejarán dar exemplo, bien en un cuerpo separado de caballería que se está formando, o bien entre la multitud de los vecinos honrados” [...]
Otro bando del mismo día expone que “estando en peligro la Metrópoli, de modo que puede ser invadida repentinamente por todos lados; a estarse formando el alistamieto general desde 16 hasta quarenta años”.
Lo cierto es que las tropas integradas por murcianos combatieron con denuedo ya desde los primeros momentos de la Guerra de la Independencia. La actuación del Batallón Provincial de Murcia en el sitio de Zaragoza, provocó que el mismísimo general Palafox afirmara en su parte de guerra de 8 de enero de 1809 que “La división de Tropas de Murcia que sirve en este Exército hizo prodigios de valor”.
A medida que se recrudece el conflicto, los llamamientos a filas se fueron haciendo más frecuentes y su tono más amenazante, intentando implicar a capas de edades que en otras circunstancias menos desesperadas habría resultado impensable. De ahí que, a las exaltadas y multitudinarias respuestas del comienzo les sucedieran otras mucho más tibias, hasta desembocar en una abierta oposición por parte de los ayuntamientos, que veían cómo sus mejores hombres abandonaban las tierras para marcharse a un frente de futuro más que incierto.
La primera misión de la Junta de Lorca, tras su Constitución a finales de mayo de 1808, fue realizar un alistamiento general para establecer el número de hombres aptos para el servicio militar: exactamente 8.958, por lo que el cupo quedó establecido en 1.735.
Entre febrero y julio de 1809 se procede a movilizar a la quinta que le corresponde a Murcia. Un error en el censo (se había hecho sorteando entre los mozos de 16 a 40 años) hace que se piense que se tiene que reclutar a un número superior de personas de lo que en realidad le correspondía. Al no resultar suficientes se pide que se prosiga con todos los varones que sobrepasasen los 5 pies de altura (1’39 metros).
Viendo que los resultados en el reclutamiento de soldados para formar los batallones no alcanzaban los objetivos previstos, en julio de 1808, la Junta Suprema envía a los alcaldes del Reino una contundente requisitoria. El de Fortuna responde con una carta en la que asegura que “me encuentro tan decidido, resuelto y animoso como el más adelantado”, y que irá al frente de los 154 mozos que han correspondido a la villa, pidiendo, al mismo tiempo, sean socorridos su mujer y su hijo si cae en el frente.
Ante los avances de las tropas francesas, se crea en el Reino de Murcia la Milicia Patriótica, con el objetivo de que la provincia “acometida por algunos puntos y amenazada por otros, [esté] en estado de poderse defender del enemigo, que no perderá ocasión ni medio para sorprenderla y subyugarla”. Su reglamento, aprobado el 30 de septiembre de 1810, establece que la compondrán todos los vecinos de entre 16 y 60 años que midan más de 4 pies y 9 pulgadas. Es decir, estaba obligado a prestar este servicio cualquier murciano que midiera más de 1’37 metros. Escasa envergadura sin duda para hacer frente al ejército más letal de Europa.
En un conflicto que estaba llamado a implicar a todas las capas de la población, la Junta Superior de Murcia emprende desde el comienzo de la contienda una lucha feroz contra la deserción, que va ganando terreno, sin embargo, a medida que los alistamientos alcanzan a capas más amplias de la población. Un bando de 25 de enero de 1809 ilustra bien a las claras la política de palo y zanahoria que emplean las autoridades en este ámbito: zaherir, amenazar e insultar hasta el extremo a los que se niegan a cumplir con el deber que les impone la patria en estos momentos, pero dejándoles, al mismo tiempo, una posibilidad de redención patriótica si se presentan a filas, en una serie de llamamientos con apariencia de ultimátum que, sin embargo, se irán repitiendo en el tiempo:
 [...] su voz terrible [la de la Patria] se dirige contra aquellos hombres afeminados, que prefieren la vida cobarde y afrentosa a los rasgos honrosos de las armas [...] a aquellos hombres para quienes es indiferente la libertad y la esclavitud, el tener Patria o no tenerla, el vivir baxo el yugo pesado de un tirano, o baxo la dominación dulce de un gobierno paternal [...] Decid, hombres degenerados, ¿no os avergonzáis de ser Españoles? [...] Yo he visto arrastrado con perfidia a un cautiverio horrendo al mejor y mas desgraciado de todos los Monarcas, al virtuoso Fernando VII, he excitado vuestra lealtad, y vosotros, sordos a sus clamores, a vuestro deber y a sus desgracias, no solo le abandonais en el cautiverio, sino que cooperais a que triunfe la perfidia de su enemigo y el nuestro. [...]
[...] su voz terrible [la de la Patria] se dirige contra aquellos hombres afeminados, que prefieren la vida cobarde y afrentosa a los rasgos honrosos de las armas [...] a aquellos hombres para quienes es indiferente la libertad y la esclavitud, el tener Patria o no tenerla, el vivir baxo el yugo pesado de un tirano, o baxo la dominación dulce de un gobierno paternal [...] Decid, hombres degenerados, ¿no os avergonzáis de ser Españoles? [...] Yo he visto arrastrado con perfidia a un cautiverio horrendo al mejor y mas desgraciado de todos los Monarcas, al virtuoso Fernando VII, he excitado vuestra lealtad, y vosotros, sordos a sus clamores, a vuestro deber y a sus desgracias, no solo le abandonais en el cautiverio, sino que cooperais a que triunfe la perfidia de su enemigo y el nuestro. [...]
Volved pues de vuestro error, hombres alucinados: todavía es tiempo: todavía la Patria os abre los brazos para perdonaros y reconoceros por hijos: todavía os concede un indulto de un mes para que os presenteis en vuestras banderas; pero desgraciado del que desprecie este último rasgo de su paternal amor. La muerte, y una muerte afrentosa, purgará el suelo Español de estros criminales contumaces, de estos hijos espurios de la Patria, de estos enemigos pasivos de nuestra Religión, de nuestro Rey de de nuestra independencia .
.
El caso del falso Capitán
En una situación tan anómala como una guerra contra un invasor extranjero que intenta apoderarse de todo el país, con toda la administración española constituida de manera diferente a como lo había estado hasta entonces, y con el carácter de provisionalidad de todas las instituciones, no es de extrañar un cierto desbarajuste.
La Junta Central hubo de atender numerosas solicitudes de grados diversos, uniformes y honorarios. Conscientes de la situación excepcional y de las dificultades tan extendidas, sus componentes son pródigos en las concesiones que se piden. Probablemente fueron muchos los que debieron pensar que podrían pescar con ventaja en este río revuelto de la contienda. Jiménez de Gregorio cita uno de estos casos. El 19 de marzo de 1809, Ramón Lluc de la Barca, que firma su petición como Capitán del Regimiento de Voluntarios de Murcia y comandante de partidas de descubierta, retirado a consecuencias de unas heridas que sufrió en una pierna en el frente, solicita se le ingresen dos meses de sueldo que se le deben. Sin embargo, una vez cotejados los documentos que aporta a la Central con la Junta de Murcia, se comprueba que la documentación es falsa y se procede a su encarcelamiento.
El general inglés que desfiló en Murcia bajo un arco de triunfo
No todos los generales extranjeros que llegan a Murcia estos años traen la destrucción como lo hizo primero Sebastiani y más tarde Soult.
En octubre de 1808, el general suizo Teodoro Reding arriba a nuestra ciudad, con sus 8000 hombres, con destino a Cataluña, para socorrer a aquellas tropas. Floridablanca había pedido al Ayuntamiento de Murcia que les suministrara cuanto les fuera necesario y que intentarán “esforzar su celo para que nada les falte en su tránsito por esta ciudad”.
El día 23 de octubre llegaban los primeros efectivos, los 2400 hombres del regimiento “Iberia”, y tres días más tarde lo haría el regimiento “Baeza”, compuesto de una cifra similar de efectivos. Según las crónicas, el pueblo se volcó en agasajar a los ejércitos, un entusiasmo que se desbordó el día 3 de noviembre, cuando el general Reding hizo su entrada en la ciudad, desfilando bajo un arco del triunfo de seis metros y medio de diámetro en el que se habían incluido elementos alusivos a sus victorias en Andalucía. “El correo de Murcia” comparaba este recibimiento con el que haría el pueblo de Roma a sus generales, tras volver victoriosos de sus grandes campañas.
A las consabidas ceremonias religiosas, que no podían faltar en la Murcia de la época en una ceremonia de empaque, se añadió para la ocasión la música de dos orquestas, iluminación, un castillo de fuegos artificiales y hasta un león –así lo citan las crónicas, lo que nos hace pensar que se trataba de un funambulista disfrazado de tal animal– que marchó por una cuerda desde el balcón en el que se encontraba el general hasta una estatua que representaba al general Dupont, abrasándola ante el regocijo general.
Sin embargo, la diversión acabó bien pronto, pues al día siguiente, las tropas habían salido ya en dirección a Orihuela, primera etapa de su viaje hacia Cataluña.

El general Reding fue recibido como un héroe en Murcia, cuatro meses más tarde, en febrero, sería herido, y moriría en abril de 1809.
Hondas contra cañones
Si el grado de eficacia entre el ejército francés y español distaba muchos enteros, es fácil pensar que aun existía más separación con las tropas de voluntarios y los alistamientos forzosos que se realizaban en todo el país.
El 7 de diciembre de 1808, la Junta de Cartagena aprobaba una serie de puntos sobre su defensa en los que dejaba bien patente su decidida intención de oponerse hasta el fin a los franceses:
 [...] que para el caso de ser atacada por los enemigos se haga solemne juramento de no entrarse en negociación ni capitulación con ellos, prefiriendo perecer bajo las ruinas de la plaza a la ignominia de ser esclavos viles del monstruo que tiraniza y oprime la Europa. Que en dicho caso las mujeres y niños no salgan de sus casas, tengan repuestos de víveres para ocho días y porción de piedra para tirarlas desde las ventanas cuando convenga...[...]
[...] que para el caso de ser atacada por los enemigos se haga solemne juramento de no entrarse en negociación ni capitulación con ellos, prefiriendo perecer bajo las ruinas de la plaza a la ignominia de ser esclavos viles del monstruo que tiraniza y oprime la Europa. Que en dicho caso las mujeres y niños no salgan de sus casas, tengan repuestos de víveres para ocho días y porción de piedra para tirarlas desde las ventanas cuando convenga...[...]
que se atraviesen en las calles, todos los carros y carretas de la ciudad y del campo[...]
que todo viviente tome las armas sin excepción de profesiones y clases y que se imponga pena de la vida al que saliere con dirección al enemigo .
.
Con todo, probablemente la mayor diferencia entre ambos bandos contendientes resida en el armamento, baste decir para ilustrar la paupérrima situación en que se encontraba nuestro ejército que, en marzo de 1809, con el Reino de Murcia gravemente amenazado por las tropas francesas, la Junta de Murcia recibe una comunicación de la Central instándole a que se restablezca en estos municipios el uso de hondas.
 Para suplir la falta de armas de fuego en la defensa de los pueblos y puestos que intenten ocupar los enemigos y hacerles todo el daño posible [...] se restablezca en todo el uso de las hondas, y se dediquen a fabricar picas y dardos y piezas arrojadizas por ser más fácil construcción y manejo que las ballestas; que también se supla la falta de granadas de mano, con las de vidrio y otras que puedan hacerse con hilo paloma y cualquier tela tupida [...]
Para suplir la falta de armas de fuego en la defensa de los pueblos y puestos que intenten ocupar los enemigos y hacerles todo el daño posible [...] se restablezca en todo el uso de las hondas, y se dediquen a fabricar picas y dardos y piezas arrojadizas por ser más fácil construcción y manejo que las ballestas; que también se supla la falta de granadas de mano, con las de vidrio y otras que puedan hacerse con hilo paloma y cualquier tela tupida [...] .
.
La situación era complicada. La incorporación masiva de efectivos a nuestros ejércitos acarreó una consecuencia inesperada: la falta de armas para poder dotarlos con mínimas garantías de éxito. Como argumenta Jiménez de Gregorio, en estos inicios de la guerra, “faltaban fusiles y sobraban soldados”. La fábrica de armas trabajaba a un ritmo frenético, pero su producción era claramente insuficiente.
Así las cosas, se editan bandos anunciando que los vecinos que presentasen un fúsil en el ayuntamiento serían premiados con 40 reales, y que aquellos que lo tuviesen y lo ocultasen serían castigados con la pena de 200 azotes.
De estos momentos, marzo de 1809, es también una Real Orden impartida por la Junta Central a todas las Juntas Superiores Provinciales de Observación y Defensa, en la que se insta a todos los paisanos a que adopten todos los géneros de defensa como les sea posible, “aunque sea valiéndose de piedras, palos, y en su defecto otras armas, pues que todas son útiles para dañar al enemigo quando se trata de defender su propia casa”. A este fin se distribuyen una Reglas para la defensa de los Pueblos y ciudades en la guerra, que recoge en 49 artículos consejos tan variados como la realización de zanjas en los caminos, la provocación de inundaciones o la construcción de picas y chuzos, entre otros, solicitando del clero que emplee su “autoridad e influxo en exaltar o moderar el entusiasmo, según convenga”.
Ante la necesidad de armas, se plantea establecer en el Reino de Murcia una fábrica de armas de chispa. Tras un estudio de gastos se dictamina que Murcia es más apropiada para albergarla que Cartagena, por estar dotada de un río, tener en ella un edificio tan a propósito como era la Fábrica de hilatura de seda –situada en lo que hoy es la calle de Acisclo Díaz– confiscada a la sazón por Hacienda, y, sobre todo, por ser en ella los salarios más bajos que en Cartagena. Teniendo en cuenta todos estos datos, concluye un informe que en esta ciudad sería posible fabricar 15.000 fusiles con dos millones de reales, mientras que en Murcia podría producirse 45.000. La decisión, pues, no albergaba la más mínima duda.
Sin embargo, los resultados no pasaron de ser un fiasco. En noviembre de 1809, tras cinco meses de funcionamiento, la Fábrica de armas de chispa del Reino de Murcia había manufacturado 37 rifles, un centenar de cañones de fusil y diversas piezas de armas de fuego, así como el arreglo de 195 fusiles con problemas. En ello se había invertido la exorbitante cifra de 75.000 reales. Según los presupuestos calculados en un principio, cada fusil debería haber costado en torno a 44 reales, pero realmente importó 2.050, una equivocación que superaba el 4.500 por cien.
Inundar Murcia para salvarla
La Junta Central ya había aludido en sus normas de Defensa de marzo de 1809 a la provocación de inundaciones como uno de los métodos más eficaces para protegerse del enemigo. Algo que el murciano ya conocía muy bien, pues sus autoridades habían anegado deliberadamente la ciudad y la huerta de Murcia para impedir la entrada del enemigo en diversos períodos de nuestra historia: en 1393, en una operación de castigo contra el concejo de la ciudad de Murcia, Alfonso Yánez Fajardo, marqués de los Vélez y adelantado del Reino de Murcia, destruyó las dos acequias mayores, inundando la vega media. Cuarenta años después, en 1430 la ciudad se inundó para impedir la entrada de Alfonso el Magnánimo. Tres siglos más tarde, en 1706 Belluga, obispo de Cartagena, capitán general del reino de Murcia, y gran defensor de la causa borbónica, destruyó las dos acequias mayores de Murcia, inundando la ciudad y su vega para impedir el paso de las tropas del archiduque Carlos.

El río Segura se transforma en un aliado para el murciano, que puede inundar con sus aguas calles y huerta, convirtiéndolas en un infierno para el invasor. Un bando del ayuntamiento murciano, de 28 de septiembre de 1812, da cuenta de la inminencia de una posible invasión francesa, exhortando a todos los responsables de provocar la inundación, que estén preparados para anegar Murcia, y pidan, al mismo tiempo, ayuda divina por medio de rogativas y letanías en la catedral.
El 6 de diciembre de 1810 se hacía público un Reglamento que debían cumplir las brigadas de zapadores de la Milicia Patriótica destinados a provocar la inundación de la huerta de Murcia en caso de necesidad. El reglamento especificaba lo eficaz de este método en Murcia: “esta impenetrable barrera para el enemigo, ha burlado repetidas veces sus ardides y poderosos esfuerzos, haciéndole desistir de su empresa después de haber perdido tiempo y gente infructuosamente”.
Un bando del ayuntamiento murciano, de 28 de septiembre de 1812, da cuenta de la inminencia de una posible invasión francesa, exhortando a todos los responsables de provocar la inundación, que estén preparados para anegar Murcia, y pidan, al mismo tiempo, ayuda divina por medio de rogativas y letanías en la catedral.
El río Segura se transforma en un aliado para el murciano, pues a la posibilidad de anegar con sus aguas calles y huerta, convirtiéndolas en un infierno para el invasor, se suma el refugio que puede proporcionar su cauce, cubierto por espesos cañaverales, pues constituye “el mejor asilo que los ponga a cubierto [...] los espesos cañares que se crían” [...] en los márgenes del río.
Las milicias populares
Ante la falta de una autoridad clara que se produce en los primeros momentos, en los que domina la confusión, y obligadas las provincias a subsistir a unos momentos de zozobra y angustia con sus únicos recursos, el control del orden público se convierte en algo primordial. El 15 de agosto de 1808 se publica un bando de la Junta Suprema de Murcia en el que, enterada dicha Junta de la conducta criminal de algunos pueblos que “olvidados de los deberes más sagrados hacia la Religión y las autoridades”, han separado a sus representantes legítimos de su ministerio y puesto a intrusos en su lugar, “y aun asesinarlos”, establecía que quien tuviese “la osadía de insultar a algún Maxistrado o persona constituida en autoridad pública, ya sea seglar o eclesiástica sufra irremisiblemente pena capital”.
En noviembre de 1808, la Junta Central imparte instrucciones para que se cree un ejército urbano en cada municipio con el nombre de Milicias Honradas. Murcia se había adelantado a la orden, y ya poseía un Regimiento de Voluntarios Honrados, llamado Hijos de Murcia, que había enviado su reglamento a Valencia para su aprobación el 25 de julio de 1808, y cuyo cometido era prestar servicios de retén, escolta y vigilancia, entre otros. Su normativa especifica que se trataría de unos cuerpos formados por vecinos “distinguidos y acomodados”, cuyo cometido sería el de “precaver los desórdenes y [ser] capaces de reprimir a los facinerosos, bandidos, desertores y díscolos que perturbando la pública tranquilidad, intenten saciar su ambición o su codicia”.
Estaba compuesto por oficiales pertenecientes a la nobleza y mandado por el conde de Campo Hermoso, pero éste y otros de sus jefes proporcionaron a las autoridades muchos quebraderos de cabeza por su arrogante conducta “insolentando a los súbditos”, por lo que el pueblo los veía como “unos opresores temibles”. Ante sus arbitrariedades, que produjeron numerosas quejas, fue suprimida por la Junta de Murcia.
La invasión de la capital murciana por parte de Sebastiani, sirvió par espolear a las autoridades a crear milicias de voluntarios en cada parroquia y evitar que la ciudad volviese a caer en manos del enemigo. “Los Cuerpos de Milicia Honrada de Infantería y Caballería (…) en todos los pueblos del Reino que se hallen fuera del teatro de guerra, con objeto de conservar la paz y tranquilidad interior del Reino”.
Un informe del ayuntamiento aseguraba que en cada “pecho murciano” se esconde “un invencible campeón” capaz de pertenecer a dicha compañía. Las milicias se organizaron por parroquias, y se alcanzó un total de 16.204 hombres.
En Caravaca ya se había propuesto, en enero de 1809, la creación de una Escuela Militar para jóvenes, con el fin de adiestrar en el mundo castrense a los jóvenes de entre 8 y 15 años. Poco más tarde, en abril, se creaba la Milicia Honrada de Caravaca.
En el verano de 1809, los ciudadanos que se habían presentado voluntarios comienzan un entrenamiento para la guerra comandado, entre otros, por José María Rocafull, que habría de resultar elegido diputado para las Cortes gaditanas el año siguiente.
Muerte de un general en pleno centro de Murcia
Uno de los episodios más dramáticos acaecidos en la Región de Murcia, y probablemente el que con más razón merezca el calificativo de heróico, es el protagonizado por el general Martín de La Carrera, que había sido destacado en Elche para seguir las evoluciones del regimiento del general francés Soult.

General Martín de la Carrera, muerto en una emboscada en pleno centro de Murcia.
El 26 de enero, se encuentra instalado junto a sus hombres a las afueras de la ciudad de Murcia, en el cruce de los caminos que llevan a Churra y Espinardo. Junto a él se encuentran también las fuerzas de otros dos generales: Nicolás Mahy y Eugenio María de Yebra
La Carrera acuerda con éste que mande a sus fuerzas hacia la ciudad a través de la avenida de Churra, arrollando cuantos enemigos encuentre a su paso. La Carrera, por su parte, se cita con él cerca del ayuntamiento, en la plaza del Arenal, adonde se dirigiría con sus hombres a caballo.
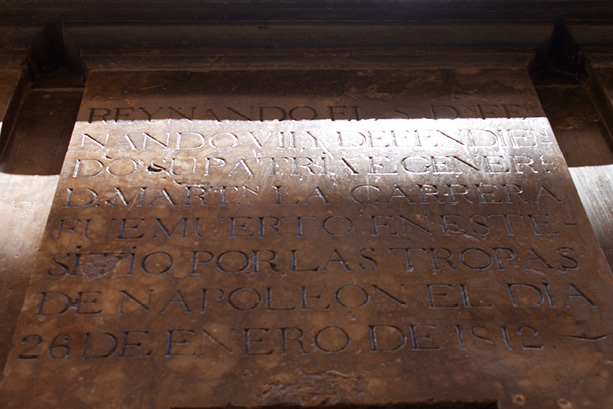
Placa conmemorativa de la muerte en combate del General la Carrera, en la Calle San Nicolás. Su texto reza así: “Reinando el Señor D. Fernando VII y defendiendo su patria el General D. Martín La Carrera, fue muerto en este sitio por las tropas de Napoleón el día 26 de enero de 1812”. Foto: A. M.
El coronel Santiago Wal, a las órdenes de la Carrera, narra así los hechos: Al pasar por el huerto de las Bombas se produce una refriega con un grupo de franceses. Al entrar en la ciudad, medio centenar de franceses a caballo se retiran ante la presencia de las tropas españolas, pero la llegada de otro grupo de alrededor de ochenta jinetes les anima a volver y enfrentarse a los nuestros. Las calles de la ciudad se convierten entonces en una trampa infernal para franceses y españoles. “pues mezclados ninguno sabía adonde dirigirse sin saber las calles, aumentándose el desorden el que por todas partes aparecían partidas enemigas”. Ante la concentración de fuerzas enemigas los españoles intentan volver sobre sus pasos, pero un grupo de soldados rodean al general que “fue víctima en esta acción de su valor, pues defendiéndose murió vendiendo su vida bien cara, sin haber querido rendirse”.
Los testimonios de otros implicados intentan salvar su honor asegurando en distintos relatos que no lo dejaron solo, sino que, muy al contrario, el general Yebra entró en la ciudad “a galope, tocando a degüello y la tropa toda”, con los oficiales en primer lugar, hasta el punto de que éste perdió su caballo y hubo de huir a pie hasta Espinardo.
Sin embargo, tras analizar los partes oficiales dados por los mandos y oficiales participantes en la escaramuza, Díez y Lozano llega a una triste conclusión: “el general La Carrera fue abandonado por los suyos que, arrollados por los jinetes franceses no pensaron sino en salvarse”.
En estas circunstancias, al general no le quedó otra opción que batirse fieramente hasta la muerte, rodeado de enemigos, que pese a su superioridad numérica, hubieron de acabar con su vida de un disparo en la calle San Nicolás, en cuyo lugar se puede ver hoy una placa conmemorativa del hecho.
Soult no las debía tener todas consigo respecto al alcance de aquel golpe de mano, pues cuentan las crónicas que, al enterarse del mismo, -estaba comiendo en el palacio episcopal mientras sus hombres saqueaban impunemente la ciudad-, el nerviosismo hizo que cayese por las escaleras del edificio.
No fue hasta que las tropas francesas se retiraron, cuando pudo realizarse las honras fúnebres del general español, algo que se hizo en la catedral con toda solemnidad, trasladándose las autoridades civiles y militares a continuación hasta el mismo lugar de los hechos, donde los oficiales, en señal de homenaje y respeto, tocaron con sus sables la sangre vertida poco antes por La Carrera.
Un héroe apellidado García
El 16 de febrero de 1812, tras haber pasado por las Cortes de Cádiz una personalidad tan emblemática como Lord Wellington, entraba en medio de un silencio respetuoso de toda la cámara, que habría de tornarse en frenéticos aplausos de admiración, un desconocido soldado natural de Asturias que apenas contaba con 22 años de edad. Su nombre: Antonio García. Un admirado Blasco Ibáñez refiere el suceso: Un diputado leyó un historial en el que se explicitaba sus acciones de guerra. En él se daba cuenta de un balazo sufrido en Betanzos y una estocada en Oviedo, siendo herido nuevamente de bala en Mondoñedo, y sufriendo otras tres estocadas en la batalla de Lugo. A continuación participó sin contratiempos en la batalla de La Coruña, pero no fue así en la de Santiago, donde recibió una herida en la frente. El parte continuaba con otras participaciones en las que se había distinguido en Valedorral y Alba de Tormes, siendo prisionero y ¡hasta fusilado! tras la batalla de Llerena. Pero los cuatro balazos que penetraron en su cuerpo no acabaron con su vida, por lo que aún combatió en otras numerosas acciones bélicas, en las que sufriría diversas heridas de bala y estocadas. Así, tras recuperarse de las heridas causadas en la batalla de Murviedro, donde una bala le atravesó el pecho y una espada un muslo, aún le quedarían arrestos y fuerzas para combatir codo con codo con el General Martín de la Carrera, en su escaramuza en la ciudad de Murcia, donde pudo escapar de modo casi milagroso a fuerza de sablazos.
“Aquel joven bien podía ser considerado como la personificación de la gloria nacional, pues sobre su cuerpo, con las honrosas cicatrices de treinta heridas, estaba escrita la epopeya de nuestra independencia”.

Sable de Lord Wellington. El militar inglés, conmovido por sus hazañas, regaló al héroe Antonio García. Las cortes de Cádiz se rindieron ante la modestia del héroe Antonio García, protagonistas de numerosos episodios bélicos contra los franceses, entre ellos la escaramuza en la que perdió la vida el general Martín de La Carrera en pleno centro de Murcia.
Cuentan las crónicas que las Cortes, que concedieron el grado de sargento al soltado, se rindieron ante el anónimo héroe, y que Wellesley, embajador de Inglaterra, le regaló un uniforme de alférez y un sable. Y aún hubo tiempo de dedicarle una sesión teatral en la ciudad de Cádiz como homenaje, en la que uno de sus actores recitaba un soneto cuyo final decía:
“Y cuando la francesa alevosía
oprimir quiera nuestro suelo santo,
firme España dirá ¡¡Vive aún García!!”
La Fuensanta: Generala de nuestro ejército
La primera decisión de la Junta Suprema de Murcia es una demostración palpable de la unión que existe durante todo el conflicto entre religión y alzamiento del pueblo español contra el ejército francés: sabedores de lo popular de la medida, deciden traer a la Virgen de la Fuensanta y nombrarla oficialmente, en una ceremonia cargada de simbolismo ante un público emocionado y entregado, Generala de los ejércitos murcianos. En adelante las tropas murcianas combatirían bajo su manto y amparo, lo que convertiría a nuestras tropas en invencibles o, al menos, les conferiría altas dosis de ánimo y arrojo en unos momentos en los que probablemente se necesitaba en grandes cantidades. Una circunstancia que confiere al conflicto, aun en mayor medida que en otros lugares de la geografía nacional, unas evidentes connotaciones de cruzada.

La Virgen de la Fuensanta, Generala de los ejércitos murcianos, con el bastón de mando entregado por el general González Llamas.
Así se describe el hecho en “Crónica de la coronación Canónica de Ntra. Sra. De la Fuensanta”:
“Al conjuro de las campanas de la Santa Iglesia Catedral, una inmensa multitud invadió la Plaza de Belluga y las naves del templo ansiosos de presenciar el hermoso acto de nombrar Generala de las tropas murcianas a su Patrona la Virgen Santísima de la Fuensanta.
El Cabildo, después de Completas, salió corporativamente al transcoro. Abrióse la puerta del Perdón y por ella penetró la Ciudad precedida aparatosamente de alguaciles, clarineros y reyes de armas.
[...]
El comandante General de Murcia, don Pedro González de Llamas, hizo de hinojos ante el altar una leve oración y desciñéndose la faja, la entregó, con el bastón de mando, a uno de los capellanes para que pusiera tales insignias a la Virgen de la Fuensanta, como lo hizo con toda solemnidad. La tropa, tendida desde las Casas de la Corte a la Catedral, hizo tres descargas; estallaron en sonoras y alegres notas los dos órganos, tañéronse al vuelo las campanas de los numerosos templos y el ingente concurso prorrumpió en vítores y exclamaciones, hijas de una emoción verdaderamente inefable”.
La Guerra de la Independencia y la patrona de Murcia quedaban, pues, indisolublemente unidos. Hasta el punto de que, tan sólo una semana después de haberse constituido la Junta Suprema en Murcia, ésta anunciaba (en un bando 2 de junio de 1808) que “Sin perder un momento se levantará un cuerpo formidable de Caballería que tendrá por nombre, el de la Madre de Dios de la Fuensanta”.

Grabado representando a Fernando VII haciendo entrega de una corona a la Virgen de la Fuensanta.
La cruzada murciana
Hubo en su momento quienes tomaron la Guerra de la Independencia como una auténtica guerra Santa. Algo a lo que contribuyó sin duda la forma tan directa en la que tomó parte el clero en la contienda. En Murcia no faltaron los seminaristas que acudieron prestos a tomar las armas para defender su religión y sus templos, cambiando las sotanas por los uniformes de la milicia. A esto hay que sumar los dos Regimientos –de fusileros y de caballería– que lucharon contra los franceses.
El 4 de febrero de 1810 se hacen públicas las normas de la Partida Religiosa denominada “Cruzada Murciana”, compuesta por 60 hombres a caballo, robustos y de una edad comprendida entre 16 y 45 años. Estaría comandada por un “Gefe militar inteligente y un segundo lo mismo” –la normativa no alude a la inteligencia de ningún otro miembro-, y su cometido será “acometer, perseguir, y molestar al enemigo como partida de Guerrilla”, para lo que estarían provistos de pistolas, espada y tercerola –un arma corta de fuego utilizada por la caballería-, o en su defecto escopeta.
La normativa establecía que la disciplina de esta tropa debería ser rígida, pero se le debía conducir hacia ella “más bien por el honor y la vergüenza que por el castigo como a un soldado”.
Los cruzados deberían jurar del siguiente modo: “Juro a Dios y a esta señal de Cruz que me ofrezco voluntario a servir en esta Cruzada Murciana para defender nuestra Santa Religión ultrajada, contribuir al rescate de mi Rey cautivo, y salvar a mi Patria oprimida”.
Murcia, un reino invadido y saqueado
No puede decirse precisamente que el Reino de Murcia constituyera una plaza inexpugnable para los franceses. Cada vez que sus tropas quisieron invadir y saquear una de sus poblaciones, pudieron hacerlo sin grandes dificultades. Incluso en los desplazamientos de tipo táctico, que hubieron de hacer los distintos regimientos galos atravesando nuestra Región para ir de Andalucía a Valencia o viceversa, las tropas francesas podían permitirse el lujo de invadir las poblaciones que les viniese en gana, prácticamente sin desgaste alguno y con total impunidad.

El general Horace Sebastiani, protagonizó el primero de los dos saqueos que sufrió Murcia en el período de la Guerra de la Independencia.
Cartagena fue el único municipio que pudo aguantar el embate francés y hacerles desistir de su ocupación gracias a sus murallas y a una bien pertrechada tropa, que supo defender la plaza con denuedo y decisión cuando fue necesario.
La ciudad se había ido fortificando durante todo el siglo XVIII, de manera que, cuando Napoleón entra en la península, Cartagena era uno de los centros militares más importantes no sólo de España, sino también de los países mediterráneos. Sus defensas, su arsenal naval y los más de 15.000 soldados establecidos allí la convertían en un centro absolutamente estratégico para lograr completar el asedio al que aspiraban someter a la ciudad de Cádiz, que había acogido las primeras Cortes españolas. Afortunadamente, los franceses nunca lograron su control, y Cádiz estuvo abastecida de todo tipo de alimentos y objetos de primera necesidad durante todo el período que duró la contienda.
Así describía la ciudad de Cartagena en 1808, el general Ignacio López Pinto:
 Esta plaza era entonces uno de los puntos más importantes de la Península y a la que el Gobierno atendía con justa solicitud. Magnífico y muy frecuentado puerto; emporio principal de todo el comercio que se hacía en toda la parte Oriental de España; Departamento de Marina y Artillería; depósito de innumerables pertrechos de guerra; estribo de donde partían todas nuestras expediciones a África; residencia de una numerosa guarnición de tropas españolas y suizas con dos Cuerpos de Maestranza para el Arsenal naval y el Parque de Artillería de Ejército, que juntos componían sobre 8.000 operarios, Cartagena ofrecía el aspecto de una población grande y animada, donde todo era vida, riqueza y civilización
Esta plaza era entonces uno de los puntos más importantes de la Península y a la que el Gobierno atendía con justa solicitud. Magnífico y muy frecuentado puerto; emporio principal de todo el comercio que se hacía en toda la parte Oriental de España; Departamento de Marina y Artillería; depósito de innumerables pertrechos de guerra; estribo de donde partían todas nuestras expediciones a África; residencia de una numerosa guarnición de tropas españolas y suizas con dos Cuerpos de Maestranza para el Arsenal naval y el Parque de Artillería de Ejército, que juntos componían sobre 8.000 operarios, Cartagena ofrecía el aspecto de una población grande y animada, donde todo era vida, riqueza y civilización .
.
El caso de Murcia es posiblemente el más sangrante, pues, a pesar de estar constituida en ella la Junta Suprema del Reino y residir por tanto en la ciudad la máxima autoridad del mismo, cada vez que los franceses quisieron irrumpir en la ciudad, las autoridades pusieron pies en polvorosa, y también cuantos vecinos pudieron hacerlo. Y los franceses, sin encontrar la más mínima resistencia, pudieron saquear la ciudad a sus anchas.
La primera gran alarma que se produjo en la ciudad, que no se había visto sometida a grandes tensiones en los primeros momentos de la contienda, fue en mayo de 1809.
Murcia ya había comenzado a prepararse para la defensa, instalándose 40 cañones alrededor de la ciudad y cavando trincheras. Sin embargo, cuando en mayo de ese año, las obras se apresuran ante las inquietantes noticias que llegaban del centro del país, el pánico se apoderó de los murcianos, hasta el punto que la propia Junta de Gobierno se ve obligada a salir al paso, aclarando en una nota que [...] “dicho plan de defensa, en vez de inspirar temor, debe producir a todos los murcianos la lisonjera confianza que aún en el más fatal evento serán gloriosamente defendidos”.
La realidad, sin embargo, no podía estar más lejos de tales afirmaciones.
Algo semejante ocurrió en lugares tan estratégicos como la ciudad de Lorca, a la que unos planes de fortificación que pretendían transformarla en un lugar poco menos que inexpugnable, quedaron en nada, y se vio condenada a ser saqueada cuando desearon los franceses.
En abril de 1810, el general Sebastiani, que había tomado Málaga y se acababa de establecer en Granada, empuja a las tropas españolas, al mando del general Blake. Éste se había establecido en Lorca el 21 de febrero de 1810, obligando a la ciudad a correr con su manutención a costa de grandes penalidades. Pocos días después de marcharse el general español, los franceses se aproximan a Lorca, por lo que los escasos efectivos que habían quedado en la ciudad –un centenar de hombres sin vestuario y casi sin armas, se enfrentaron a los franceses el 20 de abril entre Vélez Rubio y el castillo de Xiquena.
El 22 de abril Sebastiani entra en una Lorca despoblada y abandonada a su suerte por las autoridades. En la semana siguiente, las tropas francesas dejan vacía la despensa de la Ciudad del Sol, consumiendo 70.000 raciones de pan, 1259 cabezas de ganado lanar, 2063 de cabrío, 79 de vacuno... Antonio José Mula describe aquellos sucesos con abundantes datos, refiriéndose a un informe que resume muy a las claras la política de desgaste que llevaba a cabo el ejército francés con las poblaciones ocupadas:
 [...] V. S. Sabe muy bien las perniciosas máximas que observa el enemigo en orden a pedir raciones, puesta tanto para aparentar fuerzas que no tiene y engañarnos, como APRA destruirnos y aniquilarnos, siempre dicen sus malignos jefes un duplo y aun un triple de los víveres de que necesitan, y así, aunque sólo venían de seis a siete mil hombre de caballería e infantería, para el primer día pidieron y se les entregó doce mil raciones de carne, pan y vino y al siguiente, pidieron hasta treinta mil y ochenta mil de paja y cebada, que sacaban, aunque tenían que tirarla
[...] V. S. Sabe muy bien las perniciosas máximas que observa el enemigo en orden a pedir raciones, puesta tanto para aparentar fuerzas que no tiene y engañarnos, como APRA destruirnos y aniquilarnos, siempre dicen sus malignos jefes un duplo y aun un triple de los víveres de que necesitan, y así, aunque sólo venían de seis a siete mil hombre de caballería e infantería, para el primer día pidieron y se les entregó doce mil raciones de carne, pan y vino y al siguiente, pidieron hasta treinta mil y ochenta mil de paja y cebada, que sacaban, aunque tenían que tirarla [...]
[...]
El 24 de abril de 1810, dos días después de entrar en Lorca, el general Sebastiani irrumpe en una ciudad de Murcia exangüe y sin capacidad de defensa, que no pone ninguna resistencia. De lo precario de su estado nos puede dar idea el hecho de que, después de haber tomado decisión el ayuntamiento de trasladar sus documentos a Alicante para una mejor custodia, han de desistir de hacerlo por no existir en toda la ciudad ni un solo carruaje, ya que todos habían sido requisados por las necesidades de la contienda.

Al acabar su campaña en la Región Sebastiani había invadido y arrasado todos los municipios de la comarca del Noroeste: Caravaca, Cehegín y Moratalla. En el reino sólo se salvó Totana, y una Cartagena que, protegida por sus fuertes murallas, podía cantar con orgullo:
“El gallo de Sebastiani
no pisará el Corralón
que en estas fuertes murallas
se romperá el espolón”.
Joaquín de Elgueta, regidor decano y regente de la jurisdicción ordinaria, una de las escasas autoridades aún presentes en la ciudad, salió a recibirlo para obtener la promesa de respetar vidas y haciendas, así como los objetos de culto. Como expone Díez y Lozano, nada de esto cumplió el francés, “ofreciendo a sus subordinados el ejemplo, que imitaron muchos, de la mayor rapacidad y desenfreno”.
 [...] empezando por la casa misma en que fue alojado donde, aún hallándose gravemente enfermo el dueño, cometió toda clase de exacciones y atropellos, y siguiendo por la Catedral, que despojó de cuantos fondos poseía con alarde de irreverencia harto escandaloso, y por cuantos establecimientos civiles y religiosos contenían también dinero y alhajas
[...] empezando por la casa misma en que fue alojado donde, aún hallándose gravemente enfermo el dueño, cometió toda clase de exacciones y atropellos, y siguiendo por la Catedral, que despojó de cuantos fondos poseía con alarde de irreverencia harto escandaloso, y por cuantos establecimientos civiles y religiosos contenían también dinero y alhajas [...].
[...].
Ante las exigencias al municipio de un exorbitante botín si querían evitar un saqueo general, Elgueta se vio obligado a acompañarles al frente de una comisión que debía reunir prestamente la cantidad exigida, pero al no alcanzar la recaudación la suma exigida, la noche del 25 al 26 de abril, se convierte, en palabras de José Frutos Baeza, en “una noche de horrores y desmanes” en la que los invasores asaltaron comercios y viviendas, huyendo con un abultado botín.
Una vez libre del enemigo, creció en la ciudad la indignación contra Elgueta, que había actuado, sin embargo, de buena fe. Pero el pueblo vio en él a un afrancesado que había confraternizado con el odiado enemigo y, reunido en una gran multitud, se dirigió al Arenal al grito de “¡Muera Elgueta!”. Allí fue alcanzado y asesinado por la turba, siendo arrastrado por la explanada.
Aún se produjo un segundo intento de invadir Murcia el mismo año 1810. Fue a comienzos de septiembre, pero las tropas francesas fueron derrotadas antes de llegar a la ciudad.
El 2 de septiembre de 1810 los franceses abandonan Lorca, dejándola saqueada y destrozada. Un bando del vicepresidente de la Junta de Observación de Murcia aludía a las muertes y destrozos causados por los franceses: “han destrozado las imágenes y santos de las iglesias: tendieron el Manto de la Virgen de la Soledad, y en él se ensuciaron más de 80 franceses”,
Al acabar su campaña en la Región Sebastiani había invadido y arrasado todos los municipios de la comarca del Noroeste: Caravaca, Cehegín y Moratalla. En el reino sólo se salvó Totana, y una Cartagena que, protegida por sus fuertes murallas, podía cantar con orgullo:
 El gallo de Sebastiani
El gallo de Sebastiani
no pisará el Corralón
que en estas fuertes murallas
se romperá el espolón .
.
El 9 de noviembre de 1810 los franceses invaden Caravaca de la Cruz, saqueando comercios y cometiendo todo tipo de tropelías, incluyendo la muerte de varios lugareños y el saqueo de cuanto pudieron sustraer de valor, robando ganados y la custodia de la mismísima Vera Cruz de Caravaca, que había sido donada tres siglos antes por el primer Marqués de los Vélez. Las pérdidas fueron millonarias.
Tras el saqueo de la ciudad se decide fortificar el castillo, lo que originó que los pueblos de Caravaca, Cehegín, Moratalla, Bullas, Mula y otros tuvieran que contribuir hasta límites insoportables, añadiéndose así más esfuerzos a los ímprobos que ya estaban realizando estos municipios. Caravaca se convierte así en el centro de la defensa de toda la comarca.
1811 se abre con la invasión de Totana (febrero). Y la ciudad de Murcia se libra de una nueva invasión y previsible saqueo sólo por una cuestión aun más dramática: la existencia de una epidemia de fiebre amarilla. La enfermedad es tan virulenta que las tropas francesas no se atreven a entrar.

Castillo Santuario de Caravaca de la Cruz.
El año se cierra con la invasión de Moratalla por parte de un destacamento del ejército francés de Soult. El 17 de diciembre llegan a la población, abandonada por prácticamente todos los vecinos, que huyen aterrorizados a los alrededores. Y el municipio es robado y saqueado.
Al día siguiente los franceses intentan atacar desde aquí a Caravaca, que resiste haciendo fuego desde el castillo.
Murcia es en esta época un siniestro páramo en el que el miedo y la muerte campan en forma de ejército. Cánovas y Cobeño dibuja en su historia de Lorca un panorama sombrío, que bien puede extenderse a todo el reino, en el que se lamenta de unos ejércitos –francés y español– que esquilman el país y traen consigo la desgracia. El historiador González Castaño dibuja así la situación del Reino de Murcia en estos momentos:
 Al comienzo del año 1811, la situación era angustiosa en tierras de Murcia, con el ejército francés hostigando sus flancos sur y oeste; el temor a la fiebre amarilla extendido a todos sus habitantes, una palpable falta de alimentos de primera necesidad por doquier y multitud de regimientos españoles acuartelados en puntos concretos o moviéndose por sus caminos, demandando continuas raciones en los pueblos, cuyas gentes eran pesimistas, respecto a la protección que podían otorgarles en caso de que los invasores se empeñaran en hacerse con su control
Al comienzo del año 1811, la situación era angustiosa en tierras de Murcia, con el ejército francés hostigando sus flancos sur y oeste; el temor a la fiebre amarilla extendido a todos sus habitantes, una palpable falta de alimentos de primera necesidad por doquier y multitud de regimientos españoles acuartelados en puntos concretos o moviéndose por sus caminos, demandando continuas raciones en los pueblos, cuyas gentes eran pesimistas, respecto a la protección que podían otorgarles en caso de que los invasores se empeñaran en hacerse con su control .
.
Algo semejante podría decirse de otros municipios. Jumilla en muy pocas ocasiones se vio libre de que tropas de uno u otro ejército la frecuentasen, con la consiguiente obligación de alojamientos, raciones, bagajes, suministros de toda especie... Pero lo peor era sin duda “tener que soportar los malos tratos de los franceses, entregados al saqueo y al pillaje, manteniendo al vecindario en continuo estado de angustia y sobresalto”. Esa fue la causa de que fueran muchos los jumillanos que se ocultaron en parajes recónditos de los montes, llevando una vida miserable que los alejara, sin embargo, de estos malos tratos que en no pocas ocasiones desembocaban en la muerte.
La guerra se extiende en el tiempo, y todos los municipios del reino están afectados. Ninguno está a salvo de la amenaza de una invasión y del consiguiente saqueo, como la experiencia les ha demostrado. Por eso en cada ayuntamiento se intenta tomar las decisiones más adecuadas para mitigar en lo posible las bárbaras acciones de la soldadesca enemiga y los desmanes en que la experiencia demuestra que incurren irremisiblemente al penetrar en las poblaciones.
El año 1812 comienza con epidemias de fiebre amarilla y la consiguiente debilitación de la población para hacer frente al peligro de un nuevo enemigo situado a las puertas. El Regidor de la ciudad de Murcia, Manuel Gómez, explica al ayuntamiento en una reunión lo peligroso que sería en una situación como aquella, con los depósitos y las arcas vacías, que entrase el enemigo en ella, pues no se podrían satisfacer sus exigencias, con el consiguiente riesgo para la población. “[...] hay que ver la necesidad de procurar medios para en el caso de invasión del enemigo tener de donde darles, y no esperar los horrores del saqueo”.
En dicha reunión, y ante la amenaza de una inminente invasión, se acuerda que los vecinos que tuviesen posibilidad puedan emigrar algunos días. Eso sí: con la precaución de haber dejado las llaves de su casa a una persona de su confianza “para que el gobierno las pueda franquear cuando estime conveniente.
1812 trae consigo la segunda oleada de saqueos de municipios del Reino de Murcia. Y lo hace de la mano de Nicole Jean de Dieu Soult, mariscal de Napoleón y uno de sus jefes más destacados, general en jefe del ejército de Andalucía, a cuyas órdenes había estado Sebastiani, el otro general invasor del Reino. Soult sería conocido posteriormente como uno de los mayores depredadores de obras artísticas –la más célebre Inmaculada de Murillo es también conocida como Inmaculada de Soult, pues fue robada por él, al igual que otros muchos cuadros y no volvió al museo del Prado hasta casi un siglo y medio después–.

“Así sucedió”, grabado de Goya que ilustra muy a las claras cómo fue el saqueo francés de obras de arte. Tras un fraile malherido intentando evitar el robo, se ve a un grupo de soldados franceses cargados de cruces, candelabros y diversos objetos sagrados mientras con una cruel sonrisa observan desangrarse al fraile.
La mayoría de aquellos objetos se perdieron para siempre. El general Soult, el mayor depredador del ejército francés de obras de arte, invadió Murcia y su reino. Muchas obras artísticas fueron destruidas o se perdieron para siempre. Fundación Federico Joly.
El 15 de enero entran los franceses en Jumilla, a la que imponen un duro castigo por haberles presentado resistencia: una multa de 400.000 reales. Al parecer la cantidad se quedó en los 112.000 que lograron reunir apresuradamente los vecinos, pero dos días más tarde se presentaron nuevamente, obligándoles a pagarles 4.000 reales por hora en tanto no entregasen la cantidad originariamente requerida.

El mariscal Nicole Jean de Dieu Soult invadió la ciudad de Murcia el 25 de enero de 1812. Antes había invadido y saqueado Lorca y otras poblaciones de la Región.
Lorenzo Guardiola realiza un memorando de los impuestos que se ve obligada a pagar Jumilla desde el comienzo de la contienda, tanto para socorrer a los españoles como para satisfacer las exigencias francesas. Entre estas últimas, además de la ya referida, figura la cantidad de 7.780 reales, tres fanegas de trigo y diversos jamones y gallinas que se les entregó el 5 de mayo de 1812.
Soult ya había dado cumplidas muestras de su crueldad anteriormente, cuando el 9 de mayo de 1808 publicó un bando amenazando con tratar como bandidos a todos los ejércitos que no estuvieran a la orden de José I.
El 16 de enero de 1812 los franceses toman Lorca, incendiando haciendas y asesinando a moradores en Cabezo de la Jara para vengar una escaramuza que les había costado varias víctimas.
Soult marcha a continuación sobre Cartagena. El mariscal sabe de la dificultad de esta ciudad, pero se trata de plaza necesaria a los franceses para impedir que se aprovisionara desde aquí a los ejércitos de Valencia. Tras efectuar una maniobra encaminada a confundir a los españoles y hacerles pensar que se dirige a Albacete, Soult se encamina hacia Cartagena, que lo recibe a cañonazos. Esta primera señal es suficiente para hacerle desistir y dirigir su codicia hacia otra presa más fácil y desprotegida: Murcia.
Cuando el 25 de enero de 1812 llega el ejército de Soult a la capital del reino, Villacampa acababa de marcharse, dejando nuevamente inerme e indefensa a la ciudad. “No dejó ni una bala, ni un solo cartucho, y el pueblo tuvo que renunciar a todo género de defensa”, afirma Frutos Baeza. Ante tal desprotección, los vecinos huyen aterrados. Estas son las palabras con las que el Corregidor Antonio Fernández Cerrato se lamenta por aquellos hechos:
 Sin tropas, sin municiones, sin víveres, sin caudales [...] Y así desnuda no le quedaba otro consuelo que el de sus Padres en los casos de cualquiera invasión.
Sin tropas, sin municiones, sin víveres, sin caudales [...] Y así desnuda no le quedaba otro consuelo que el de sus Padres en los casos de cualquiera invasión.
[...] Presentáronse los enemigos hasta en numero de cien caballos, e introduciéndose un jefe en estas Casas Consistoriales como a las tres de la tarde del 25; solamente encontró en ellas a los dependientes de sus oficinas y al alguacil mayor y teniente del Juzgado, quienes, hablando con aquél, le ofrecieron mi pronta venida, que verifiqué en ligeros momentos. En el primero de nuestra vista, intimó cuantas órdenes quiso con el orgullo y terror que son propios de esta nación cuando se ve dominante: contribución de un millón y doscientos mil reales, cuatrocientas varas de paño, tres mil raciones, alojamientos, paja, cebada, carne, vino, legumbres... Y todo en un término tan limitado de horas que, habiendo yo solo de repartir mi atención en tantos y tan distintos ramos, no había tiempo ni aún para hablarlo, mucho menos para ejecutarlos. [...] Mis solas fuerzas no alcanzaron a lo que tanto deseaba, por cuya razón, al siguiente día 26 volvieron a presentarse los enemigos hasta en número de seiscientos caballos, cuyos jefes estrechando el total de sus contribuciones, amenazaban por instantes con altanería y rabia. Ni mis ruegos ni los del cavildo (sic) eclesiástico alcanzaron a impedir sus excesos a pesar de la pintura enérgica que se les hizo de la deplorable situación en que había quedado el pueblo por los estragos del contagio, suministros de nuestras Tropas que lo tenían desolado, y otras consideraciones del caso.
[...] Hasta aquí observo quieto y tranquilo el Pueblo, abusando los enemigos de su mansedumbre[...] se ha visto la ciudad en peligro de una insurrección de la Plebe, que apenas he podido impedir con mis providencias, y medios pacíficos, habiendo sido uno de ellos la ronda con mi presencia por todas sus calles .
.

El general Soult estaba cenando en el palacio episcopal cuando recibió la noticia de la incursión del General La Carrera. Las crónicas aseguran que su nerviosismo fue tal que cayó rodando por las escalinatas del edificio cuando se dirigía hacia su montura.
Poco después, una facción del ejército francés invade y saquea Jumilla y Yecla, que vivieron también aciagas jornadas de violencia y robo.
La batalla de los Arapiles, al sur de la ciudad de Salamanca, el 22 de julio de 1812, marca un antes y un después en la guerra contra los franceses. El imponente ataque comandado por Lord Wellington, sabedor de las necesidades urgentes de tropa de Napoleón, que estaba retirando parte de su ejército para apoyar en su campaña de Rusia, es el punto de inflexión en la relación de fuerzas en España. La contundente derrota sufrida por los franceses es el claro indicio de que están perdiendo la guerra.
Comienza a partir de entonces la retirada de su ejército, pero esta circunstancia no hará más que agravar la situación de los habitantes de nuestra región. En su marcha, el ejército francés, desmoralizado y herido en su orgullo, aún protagonizará violentos episodios en el Reino, invadiendo y saqueando cuantas ciudades encontraban a su paso. Y la Región estaba, desgraciadamente, en el paso de las tropas que abandonaban Andalucía con rumbo a Levante, donde se iban a agrupar con el resto de los ejércitos franceses presentes en la península.
Una procesión de destrucción y muerte, sin duda: “A su paso, los habitantes de los pueblos se refugiaban en montes, cuevas y campos alejados de las ciudades, mientras en éstas realizaban escondrijos en los sitios más insospechados para ocultar cuantos objetos de valor no podían transportar”. Propósito baldío en numerosas ocasiones, pues las ansias de rapiña eran crecientes en un ejército desarbolado, en el que sus jefes tenían a menudo un afán de riqueza y una codicia desmesurada, y la tropa había comprobado lo la brutalidad de sus acciones.
Procedentes de Andalucía, las tropas de Soult, en retirada, pasan cinco días (del 26 al 30 de septiembre de 1812) en Caravaca, que está a punto de ser bombardeada, pero hay prisas por conseguir reunirse con el resto del ejército francés.
Durante la semana siguiente, el todavía impresionante ejército del mariscal discurre por la comarca del noroeste murciano camino de Valencia. Aun herido de muerte el monstruo, sus tropas son tan numerosas, que, casi sin esfuerzo roban, incendian y destruyen parte de Cehegín y Calasparra:
 Vajó (sic) el Ejército de los enemigos franceses que estuvo en Andalucía, de cincuenta mil hombres, y estuvo pasando por este pueblo desde el día 27 de septiembre hasta el primero de Octubre, dejándolo todo destruido y arruinado, en cuio tiempo y por más de doze o trece días estuvo toda la gente huyendo por los montes, los más sin provisiones para comer, porque las que llevaron a prevención, los mismos franceses, que ivan (sic) robando y matando por las sierras, las robaban también para comer
Vajó (sic) el Ejército de los enemigos franceses que estuvo en Andalucía, de cincuenta mil hombres, y estuvo pasando por este pueblo desde el día 27 de septiembre hasta el primero de Octubre, dejándolo todo destruido y arruinado, en cuio tiempo y por más de doze o trece días estuvo toda la gente huyendo por los montes, los más sin provisiones para comer, porque las que llevaron a prevención, los mismos franceses, que ivan (sic) robando y matando por las sierras, las robaban también para comer .
.
Los cuatro jinetes del Apocalipsis en la Región de Murcia
El sexenio que va de 1808 a 1814 conllevó para la Región de Murcia, al igual que para el resto de España, una estela de destrucción y muerte en la que se acentuaron desastres naturales recidivantes en nuestras tierras, como la enfermedad y unas malas cosechas a causa de la despoblación de las tierras de cultivo. Todo ello se tradujo en un período de hambre como no se había conocido.
El aprovisionamiento de unos regimientos desmoralizados, la peste, la fiebre amarilla, el hambre, la desolación, el abandono y la ruina son algunas de las señas características de estos años, en recapitulación de Fernando Jiménez de Gregorio. A ello habría que unir unos caminos destruidos, unos mercados cerrados y unos campos abandonados, con lo que la devastación es completa.
La guerra
La guerra incorporó a sus muchos inconvenientes la necesidad de abastecer a los ejércitos –tanto propios como enemigos, pues la instalación de sus tropas conllevaba para las poblaciones cercanas la obligación de mantener a sus hombres y monturas–. La necesidad de atender la maquinaria bélica obligó a aumentar los impuestos en una población depauperada y exprimida en sus bienes hasta límites insoportables.
La guerra es lo que está, obviamente, en el centro de estas calamidades, y la que generará un círculo vicioso de destrucción y muerte que durará hasta años después de lograda la paz y de que las tropas enemigas hayan abandonado el país. Las necesidades de atender a una contienda persistente y dura en extremo, que se extiende de sur a norte del país y de este a oeste, generan una sangría de hombres en todos los municipios de la Región que deja ésta despoblada y exánime.
Conforme vaya avanzando el conflicto y mermando el contingente de nuestras tropas por las bajas en los distintos frentes, o generándose nuevas necesidades de defensa por un peligro que va in crescendo a medida que aumentan las tropas francesas, los alistamientos forzosos se van multiplicando, y la edad y el tamaño de los que están obligados a contribuir con su ayuda a la guerra, van alcanzando a más amplias capas de la población, hasta el punto de no librarse de ella más que los niños –hasta los adolescentes llegan a verse obligados a acudir a la llamada de las autoridades– y los más ancianos.
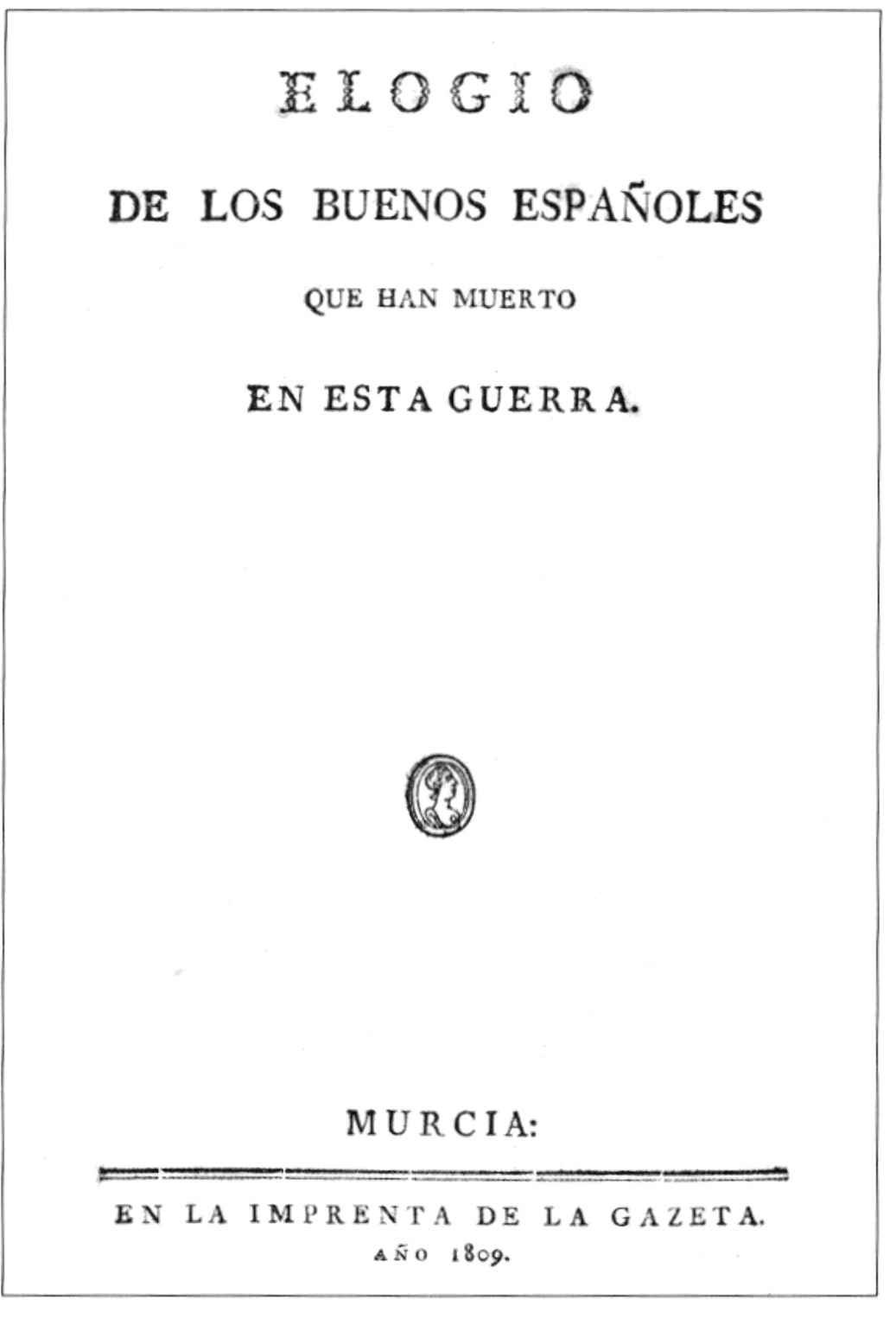
Pliego de cordel contra los franceses editado en Murcia en 1809. Colección de Juan González Castaño.
Desde el inicio de la contienda se multiplican los registros para localizar, controlar y requisar los ganados, sobre todo caballos y mulas, con el fin de utilizarlos para el transporte de tropas, así como ganado vacuno, de cerda y lanar para la manutención del ejército y de la población en general. Las requisitorias para controlar todo el ganado van acompañadas de penas contra quienes ocultasen o se negasen a tal servicio, puesto que “sobre no causarle perjuicio alguno, porque se le paga su legítimo valor, se entorpecería el más importante del Rey y libertad de la Patria”, dicta en una reunión el pleno del Ayuntamiento de Murcia en octubre de 1808.
El hambre
La ausencia de brazos en el campo y el miedo a las incursiones de los ejércitos. Así como la falta de animales, decomisados con destino a nuestros ejércitos, había dejado despoblados y sin cultivar los campos.
Los años centrales del conflicto, de 1810 a 1812, fueron calamitosos económicamente. A pesar de las constantes requisitorias para que los vecinos del Reino se pusiesen al día en los pagos de la contribución especial de guerra, éstos ponían todo tipo de trabas. El dinero no llegaba a las autoridades, y nuestros ejércitos carecían de lo más indispensable, incluida la ración diaria de comida.
Probablemente, al empobrecimiento real ante la desesperada situación que se vivía en todos los lugares, se sumaba el hecho de que los posibles contribuyentes se veían desilusionados por la indefensión en la que se habían encontrado en los momentos de auténtico peligro, ya que, cada vez que se habían aproximado los franceses a nuestras poblaciones, los vecinos habían sido abandonados a su suerte por las tropas españolas.
En la primavera de 1812, la situación del ejército es tan angustiosa en Cartagena que su Gobernador Militar se ve obligado a retirar varios de los batallones allí acuartelados para “para evitar las funestas consecuencias que podrían sobrevenir si llegase el día en que no haya qué darles que comer”. De este modo, el Batallón de Desmontados de Caballería y Dragones pasa a alojarse en Beniel y el de Infantería de Almería al lugar de don Juan –hoy El Palmar.
A esta situación de penuria intenta ponerle remedio, con escaso éxito, la Junta Superior Murciana, que llega a ordenar la creación de almacenes para distribuirlos entre los más necesitados de la población e trata de arbitrar medidas para procurar suministros a las tropas que se instalan cerca de las poblaciones.
Canovas y Cobeño narra de forma gráfica aquella situación: “[...] los unos y los otros –los ejércitos francés y español– viviendo a costa del país al que unos y otros habían traído el hambre y la peste, compañeras inseparables de la guerra: abandonado el cultivo de los campos por falta de brazos y por la inseguridad que reinaba, sus escasas producciones no bastaban para alimentar a la población y menos para proveer dos ejércitos que sucesivamente la invadían”.
La enfermedad y la muerte
Asumiendo su situación de vértice del país, y alejada por tanto de los conflictos más feroces, la Región de Murcia establece una cadena de hospitales para intentar abastecer las previsibles necesidades de los ejércitos españoles durante la guerra. Hasta 5.000 plazas de hospitales son habilitadas en algunos de los lugares estratégicos: Hellín, Tobarra, Chinchilla y Yecla.
Pero la enfermedad más temida durante el tiempo que duró la Guerra de la Independencia no tenía cura. Y causaría enormes estragos, diezmando poblaciones y sumiendo en el miedo todos los municipios del Reino de Murcia, que sintieron acercarse sus invisibles garras en varias ocasiones, tal y como había de pasar también en Cádiz, donde la fiebre amarilla llegaría a cebarse hasta con los mismísimos diputados.
El ejército francés ya sabía de su letal efecto, pues en 1802 había acabado con la mitad de sus tropas en Haití. En Murcia, algunas de sus poblaciones escaparon de los terribles saqueos franceses por estar sus calles asediadas con esta plaga, no menos terrible.
Esta enfermedad, llamada también vómito negro, era acompañada por dolores de cabeza, náuseas, vómitos, fiebre y hemorragias Y cuando aparecía, las autoridades sanitarias se limitaban a intentar detener su propagación. “Los enfermos se colocaban en los miradores o ventanas de las casas, para que, tras los cristales, tomaran el sol, ya que éste era uno de los remedios más recomendados. De esta manera, si no mejoraban, estaban, por lo menos, entretenidos y se evitaba en parte que un ambiente depresivo de soledad de apoderase de ellos”, indica Ramón Solís siguiendo al doctor Bartolomé Mellado, que se enfrentó a la temible enfermedad en una Cádiz asediada.
En 1810 llega al Reino de Murcia una nueva epidemia de fiebre amarilla. Ya antes se había padecido esta enfermedad, pero ahora la situación es incluso peor, por lo complicado que resulta aislar una región en estado de guerra por la que transitan tropas de manera incontrolada que transmiten la enfermedad. Cartagena, con centenares de bajas, es la ciudad más afectada. Pero lo peor está por venir: al año siguiente, en 1811, los estragos son aun mayores. El historiador González Castaño resume gráficamente la situación: “La epidemia adquiere tintes apocalípticos, en Lorca perecen más de 2.000 personas, en Murcia unas 9.000 y en torno a 600 en Mula”.
Al igual que se había hecho en Cádiz, donde se intenta ocultar las epidemias de fiebre amarilla de 1810 y 1813, también las autoridades murcianas procuran encubrirlo, insistiendo una y otra vez en sus comunicados oficiales que Murcia está libre de la plaga. Una afirmación que era, no obstante desmentida por una realidad en la que la cifra de víctimas se elevaba constantemente.
Los ciudadanos intentan huir de los principales focos de población, donde se producen los mayores brotes. Los habitantes de Murcia, –uno de los peores focos de infección– con posibilidad de trasladarse a otras residencias, abandonan la ciudad, y ésta queda, una vez más, falta de autoridades –algo que se convierte en tónica durante este período ante cualquier peligro–. Éstas intentan justificar su cobarde actitud inventando vanas justificaciones en las que se amparaban en otras epidemias históricas sufridas por Murcia. Incluso la Junta Superior de Defensa, se traslada, estableciendo su sede en Jumilla.
Los desgraciados vecinos de los principales focos de la capital –en los alrededores de la calle Madre de Dios, el contraste y Bodegones– vieron como el acceso a sus calles era tabicado para impedir el contagio al resto de la ciudad. “Y cuentan las crónicas, que cuando volvieron a Murcia los vecinos que de ella huyeron por miedo al contagio, el piso de las calles estaba cubierto de hierbas”.
Son tantas las muertes producidas por la fiebre amarilla que la Junta Central emite orden para que se establezcan cementerios en todo el reino fuera de las poblaciones, en sitios ventilados y apropiados.
Las epidemias de fiebre amarilla vinieron a poner de manifiesto, una vez más, las injustas diferencias entre las clases pudientes y las populares. Ni siquiera la mortal enfermedad equiparaba ambos estratos, y los muertos solían ser “los más de la ínfima clase del pueblo, o bien de emigrados pobres y sin recursos”, exponía Bartolomé Colomar. Algo normal, pues [...] “los ciudadanos pudientes se aplicaban la vieja máxima de huir rápido, a sitio lejano y regresar tarde”.
En 1811 una violenta epidemia de fiebre amarilla sacude Cartagena y sus regidores desaparecen de la escena. El 14 de agosto la asistencia a la sesión correspondiente es prácticamente nula. Así se queja el portero José Reguero de los resultados de sus citaciones:
 [...] Certifico haver citado a todos los caballeros regidores, diputados y síndicos, tanto en esta ciudad como en el campo de su jurisdicción, y resulta que don Cirro Garía a [sic] expresado no puede concurrir por encontrarse comisionado como comisario de sanidad en el cordón de incomunicación; don Lino García Campero por preferir su vida y no querer entrar en esta ciudad, don Nicolás Lambertos por encontrarse convaleciente de un dolor lateral, don Vicente Rato por estar con el acostumbrado accidente del estomago que padece y don Francisco Rocafull por haverse salido antes de declararse la epidemia al campo buscando el alivio de sus males, tan continuos como notorios, por cuya razón hacía dos años perdía voluntariamente el estipendio de las suertes de regidor...
[...] Certifico haver citado a todos los caballeros regidores, diputados y síndicos, tanto en esta ciudad como en el campo de su jurisdicción, y resulta que don Cirro Garía a [sic] expresado no puede concurrir por encontrarse comisionado como comisario de sanidad en el cordón de incomunicación; don Lino García Campero por preferir su vida y no querer entrar en esta ciudad, don Nicolás Lambertos por encontrarse convaleciente de un dolor lateral, don Vicente Rato por estar con el acostumbrado accidente del estomago que padece y don Francisco Rocafull por haverse salido antes de declararse la epidemia al campo buscando el alivio de sus males, tan continuos como notorios, por cuya razón hacía dos años perdía voluntariamente el estipendio de las suertes de regidor... .
.
El regidor que estaba “mal de la cabeza”
A mediados de 1812 se produce en Murcia otra epidemia de fiebre amarilla. El ayuntamiento se traslada a la Flota para alejarse de los focos de contagio, pero, pese a ello, los regidores se niegan a presentarse a pesar de las requisitorias que se les envía. Para ello, alegan oscuras y peregrinas razones, cuando no cómicas, de tan estrafalarias.
Así el regidor José Ramos, refugiado en Corvera, achaca su ausencia a la rotura de una muela, que el facultativo tiene “la desgracia de romperla y yo la de quedar más mortificado, e inútil para toda clase de trabajo”, por lo que advierte “espero no se extrañe V. S. que no me presente en el lugar señalado con la prontitud que se me previene y yo quisiera”. Algo similar alega José Sanz Cañas, de Puente Tocinos, que contesta el oficio del presidente asegurando que se presentará en la reunión a la que se le convoca “luego que se mejore mi salud, pues al presente me hallo perdido, principalmente de la cabeza, por cuyo motivo no puedo hacerlo con la presteza que deseo”.
La lucha en las imprentas: los bandos y proclamas
La única manera de ganar una contienda contra un enemigo más poderoso es mantener alto y cohesionado el espíritu del pueblo. Las proclamas y bandos que se editaron con profusión en los años de la Guerra de la Independencia intentaron poner de manifiesto los ideales de una Nación levantada en armas contra los invasores al tiempo que se intentaba ridiculizar a estos.
El mismísimo 2 de Mayo de 1808, el célebre bando del alcalde de Móstoles, o bando de la Independencia, como se le ha conocido también, intentaba poner de relieve una situación alarmante y arengar al pueblo contra las fuerzas invasoras:
 Es notorio que los franceses apostados en las cercanías de Madrid, y dentro de la Corte, han tomado la ofensa sobre este pueblo capital y las tropas españolas; por manera que en Madrid está corriendo a estas horas mucha sangre. Somos españoles y es necesario que muramos por el rey y por la patria, armándonos contra unos pérfidos que, so color de amistad y alianza, nos quieren imponer un pesado yugo, después de haberse apoderado de la augusta persona del rey
Es notorio que los franceses apostados en las cercanías de Madrid, y dentro de la Corte, han tomado la ofensa sobre este pueblo capital y las tropas españolas; por manera que en Madrid está corriendo a estas horas mucha sangre. Somos españoles y es necesario que muramos por el rey y por la patria, armándonos contra unos pérfidos que, so color de amistad y alianza, nos quieren imponer un pesado yugo, después de haberse apoderado de la augusta persona del rey .
.
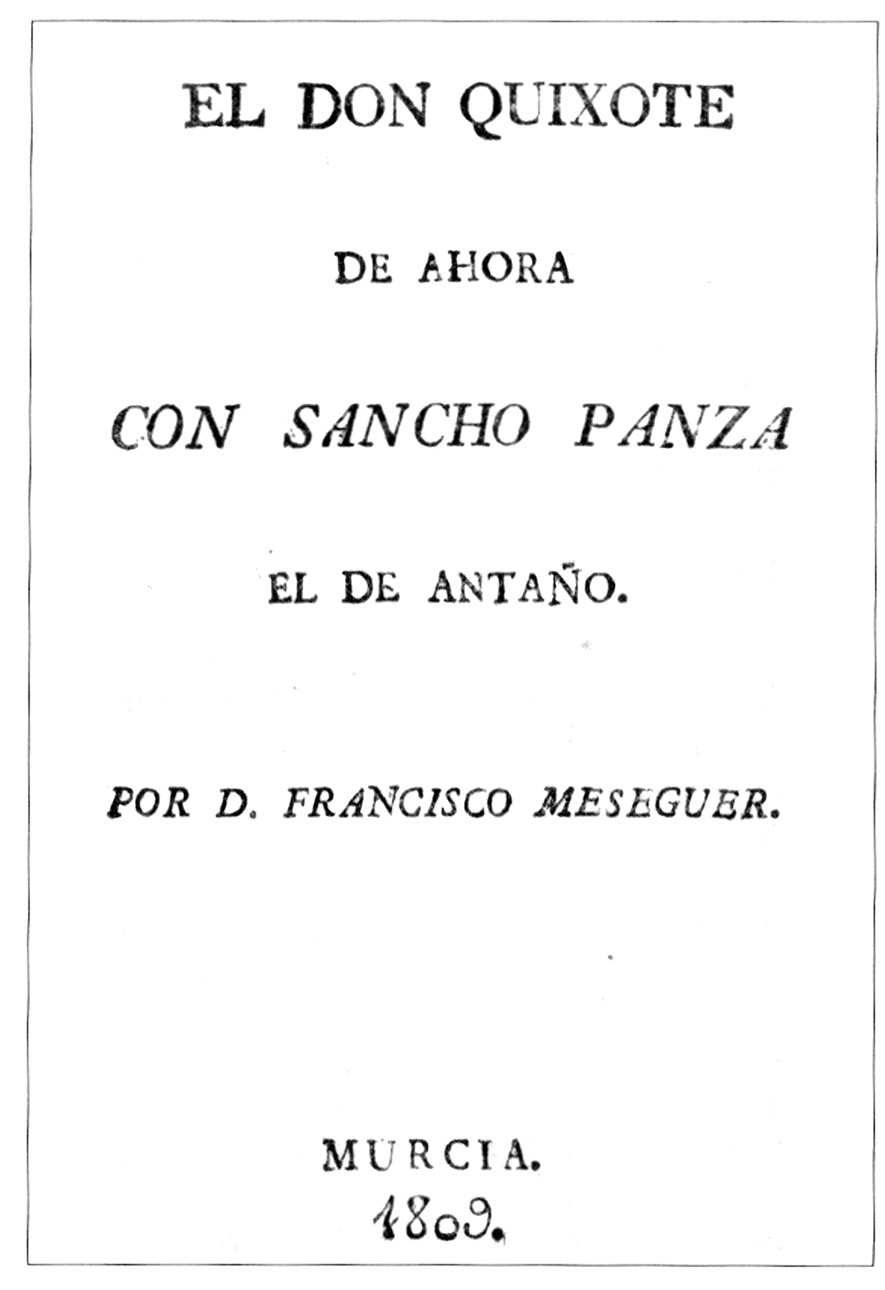
Pliego de cordel editado en Murcia en 1809. Colección de Juan González Castaño.
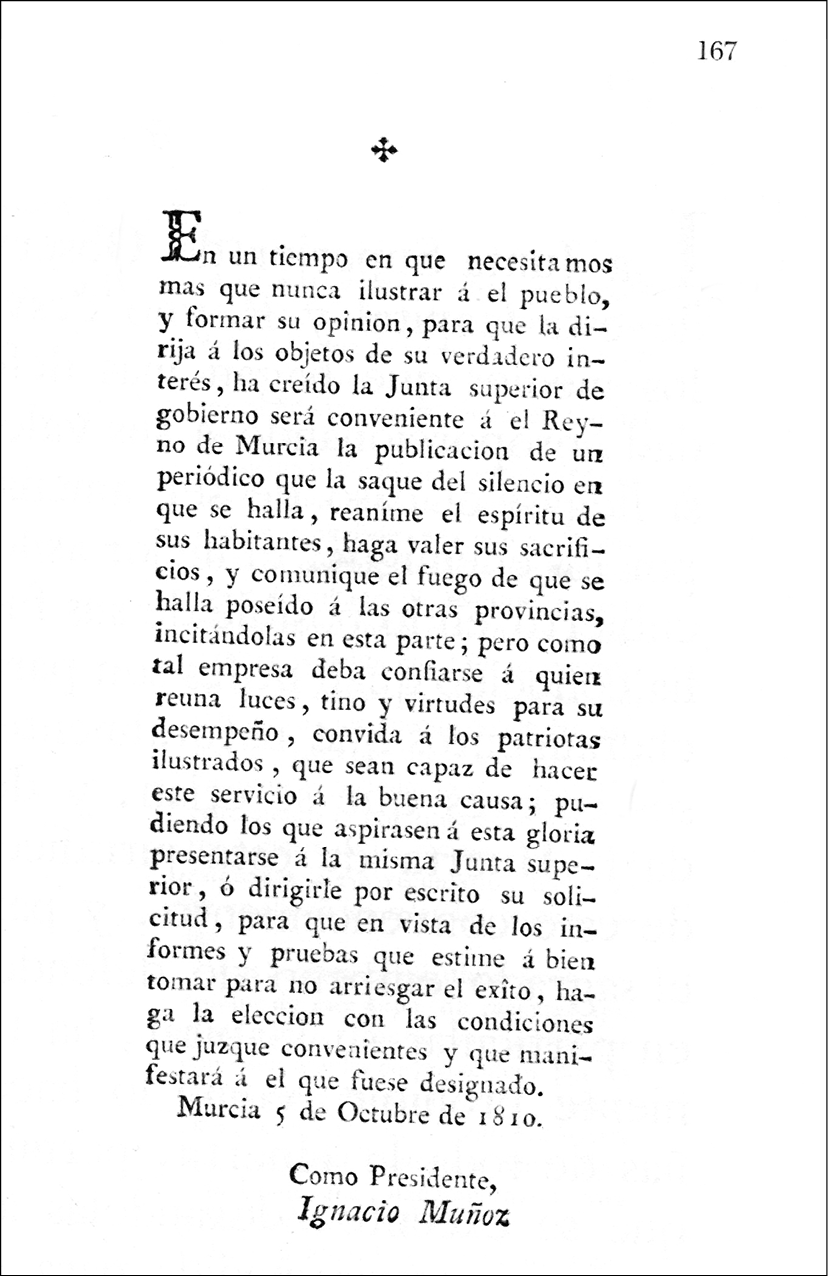
Bando del 5 de octubre de 1810 animando a los murcianos a publicar un periódico que saque a Murcia “del silencio en que se haya, reanime el espíritu de sus habitantes, haga valer sus sacrificios y comunique el fuego de que se halla poseído a las otras provincias”. Colección Juan González Castaño.
Aquel fue el primero. Durante los seis años siguientes, el tiempo que dura la Guerra de la Independencia, los bandos, expuestos en los lugares más visibles de cada municipio: plazas, ayuntamientos, iglesias..., o recitados en alta voz por los pregoneros, se encargaron de enardecer al pueblo contra el invasor e informar de las distintas disposiciones que se iban adoptando por parte de las distintas juntas.
En Murcia se publica el primer bando el 2 de junio de 1808, ocho días después de constituirse la Junta murciana y un mes después de aquel primer bando del alcalde de Móstoles. Desde ese momento, las imprentas se convierten en un factor decisivo en el conflicto.
Esta importancia es la que impulsa a la misma Junta Superior de Murcia a instar a los murcianos a publicar un periódico en Murcia, huérfana de ellos en esos momentos, para que la saque del silencio en que se halla y reanime el espíritu de sus habitantes:
 En un tiempo en que necesitamos más que nunca ilustrar a el pueblo, y formar su opinión, para que la dirija a los objetos de su verdadero interés, ha creído la Junta superior de gobierno será conveniente a el Reyno de Murcia la publicación de un periódico que la saque del silencio en que se halla, reanime el espíritu de sus habitantes, haga valer sus sacrificios, y comunique el fuego de que se halla poseído a las otras provincias; pero como tal empresa deba confiarse a quien reúna luces, tino y virtudes para su desempeño, convida a los patriotas ilustrados, que sean capaz de hacer este servicio a la buena causa
En un tiempo en que necesitamos más que nunca ilustrar a el pueblo, y formar su opinión, para que la dirija a los objetos de su verdadero interés, ha creído la Junta superior de gobierno será conveniente a el Reyno de Murcia la publicación de un periódico que la saque del silencio en que se halla, reanime el espíritu de sus habitantes, haga valer sus sacrificios, y comunique el fuego de que se halla poseído a las otras provincias; pero como tal empresa deba confiarse a quien reúna luces, tino y virtudes para su desempeño, convida a los patriotas ilustrados, que sean capaz de hacer este servicio a la buena causa .
.
En 1809, la Junta de Murcia afirmaba que había puesto los mayores [...] “cuidados y desvelos para no permitir la imprenta sino a los escritos que puedan entusiasmar a la Nación en contra de los pérfidos enemigos; y afirmar mas y mas en los pueblos el amor a nuestro Augusto Soberano” [...]
Un bando de la Junta Superior de Murcia, fechado el 2 de marzo, de 1810, intenta espolear los vapuleados ánimos de sus convecinos de esta manera:
 Es constante que los Franceses al acabar el siglo 18 han contraído una especie de epidemia, que se llama furor, rabia y desesperación, que está conocida por los médicos políticos de la Europa, y saben que llegó a propagarse en el momento en que establecieron por principio de su seguridad: guerra, guerra contra todas las naciones; y es preciso que para precaverse del contagio, clamen todas: guerra, guerra, guerra contra los Franceses; porque su política no es más que un embolismo apoyado de la traición, que anda confiada en que esta le ha de abrir todas las puertas; y las de Murcia le estarán siempre cerradas
Es constante que los Franceses al acabar el siglo 18 han contraído una especie de epidemia, que se llama furor, rabia y desesperación, que está conocida por los médicos políticos de la Europa, y saben que llegó a propagarse en el momento en que establecieron por principio de su seguridad: guerra, guerra contra todas las naciones; y es preciso que para precaverse del contagio, clamen todas: guerra, guerra, guerra contra los Franceses; porque su política no es más que un embolismo apoyado de la traición, que anda confiada en que esta le ha de abrir todas las puertas; y las de Murcia le estarán siempre cerradas .
.
La Constitución de 1812 en el Reino de Murcia
Un decreto elaborado por las Cortes y firmado por la Regencia del Reyno el 2 de Mayo de 1812, especificaba, en nombre del Rey Fernando VII, la manera en que debía publicarse la nueva Constitución “En todos los pueblos de la monarquía”. Argumentando que se pretendía con ello dar “toda la solemnidad que tan digno e importante objeto requiere”.
El decreto incluía seis puntos que habían de cumplirse en toda la geografía española para publicar y jurar la Constitución:
“Al recibirse la Constitución en los pueblos del Reyno, el gefe o Juez de cada uno de acuerdo con el Ayuntamiento, señalará un día para hacer la publicación solemne de la Constitución en el parage o parages más públicos y convenientes, y con el decoro correspondiente, y que las circunstancias de cada pueblo permitan, leyéndose en alta voz toda la Constitución, y en seguida el mandamiento de la Regencia del Reyno para su observancia. En este día habrá repique de campanas, iluminación y salvas de artillería, donde se pudiere”.
Se especificaba que en el primer día festivo inmediato se reunirían los vecinos en su respectiva parroquia, celebrándose una solemne misa en acción de gracias –la sempiterna religión, presente siempre en esta época-. Concluida la misa, cada vecino debería prestar juramento, tras lo cual sería cantado un Te Deum. Algo que se haría, igualmente, “En todas las Catedrales, Colegiatas, Universidades y Comunidades religiosas”. También se haría lo propio “En los exércitos y Armadas”.
Al día siguiente de ser publicada la Constitución se haría “una visita general de cárceles por los Tribunales respectivos, y serán puestos en libertad todos los presos que lo estén por delitos que no merezcan pena corporal”.
La promulgación de la Constitución, en marzo de 1812, coincide con un vuelco a favor del bando hispano-británico en la guerra. Las tropas francesas inician pronto una paulatina retirada que las llevará, en un lento, cansino e interminable peregrinar, fuera de nuestras fronteras.
España entera ha sufrido los efectos de una contienda inacabable y cruel de enormes proporciones, a la que se ha unido un largo período de carencias, escasez de alimentos y epidemias que han dejado a la población diezmada y exhausta.
En esas condiciones llega el decreto de publicación de la Constitución al Reino de Murcia, cuya Junta Superior distribuye entre todos los ayuntamientos. Y todos se aprestan a celebrarlo con la solemnidad a la que se les insta. Pero en esa región exhausta y empobrecida, huérfana de tantos hombres que marcharon a combatir al ejército invasor en otras latitudes, las prisas no parecen ser protagonistas de la acción de gobierno.
Cartagena, como antes había sido también precursora –si exceptuamos la insólita excepción de Aledo– en el enfrentamiento a los franceses y el apoyo a Fernando VII, también es la primera en dar la bienvenida a la Constitución. El 13 de julio, casi cuatro meses después de su promulgación en Cádiz, y un mes y medio después del decreto de la Regencia, la Constitución es proclamada por el cabildo de aquella ciudad. Pero la Carta Magna ya se conocía en esta ciudad desde mucho antes. Desde el 25 de marzo concretamente, fecha en la que ya se vendían ejemplares impresos en la ciudad.
La recepción de la notificación de proclamación de la Constitución llega al Ayuntamiento de Murcia en plena canícula “gran parte de los regidores estaban fuera de la ciudad por el calor excesivo de aquella época, se acordó avisar a todos por medio de veredas o propios” para tomar las decisiones oportunas en cuanto a su proclamación y elaborar un programa que diera cumplimiento al requisito de solemnidad que se aludía en el decreto y el correspondiente presupuesto.
El último antecedente de un acto público de proclamación se remontaba mucho tiempo atrás: concretamente a 1789, con la proclamación de Carlos IV. En aquella ocasión los fastos por tal evento habían ascendido a 200.000 reales en el ayuntamiento capitalino. Pero en esta ocasión el consistorio no debía estar para derroches, y decidió aportar una suma muy inferior: 20.000 reales.
Se aprueba que los actos tengan lugar el 22 de julio, comenzando a las cinco de la tarde, en una comitiva que se iniciaría por la Plaza de Santa María (Catedral), para desfilar desde el ayuntamiento a la plaza del Palacio Episcopal, la plaza de Santo Domingo, Trapería, Platería, Plaza de Santa Catalina, lencería, San Pedro, Plaza de San Pedro, Frenería y calle Arenal. El ayuntamiento insta a todos los vecinos a que mantengan sus calles con el mayor aseo, así como sus casas y todo el trayecto por donde haya de pasar el desfile, previniendo, asimismo, “se tenga el mayor silencio y quietud, con objeto de que todo sea alegría, paz y buena armonía”.
La proclamación de la Constitución en Murcia fue bastante similar a la que se había hecho en Cádiz cuatro meses antes, si bien la enorme tormenta que acompañó al acto en aquella ocasión, aquí se trocó en el calor abrasador del que es tradicionalmente uno de los días más sofocantes del año en la capital del Segura.
En la plaza de Santo Domingo y en la del Arenal se habilitaron sendos tablados donde se colocó el retrato de Fernando VII bajo un dosel.
Junto a otros mandos del ejército, presidía la comitiva el Comandante general a caballo, que traía colgada al cuello la Constitución política “forrada de terciopelo morado y colocadas en su reverso las armas de la ciudad”.
Precediendo a estos, los veedores de los gremios, alguaciles ordinarios del juzgado, alguacil mayor, clarineros, porteros, caballeros emisarios y demás autoridades, hasta llegar a la citada corporación principal, tras del cual se situaban dos grupos de cadetes de infantería, un batallón del regimiento de la corona, un escuadrón de caballería de las Milicias Patrióticas y, cerrando la marcha, un destacamento de artillería a caballo.
Una vez en Santo Domingo, y bajo el retrato del Rey, se leyó la Constitución, gritándose posteriormente “¡Viva la Nación Española representada por las Cortes Generales y Extraordinarias. Viva la Constitución y viva nuestro católico monarca el señor don Fernando VII!”, ante lo que las crónicas describen las mayores demostraciones de júbilo por parte de la población. A continuación el desfile se dirigió a la plaza del Arenal, donde se repitió la lectura, acabando los actos con un refresco.
Tres días más tarde, el 25 de julio de 1812, festividad de Santiago Apóstol, después de celebrar la función del santo, se efectuó el juramento de todos los murcianos en sus respectivas parroquias.
Al día siguiente, 26 de julio, se juraba con toda solemnidad la Constitución en la iglesia parroquial del ayuntamiento de la villa de Ceutí, tras haber sido publicada dos días antes.
En la localidad de Caravaca, aún deberían esperar dos semanas más. No sería hasta el 7 de agosto cuando fue publicada la Constitución en aquella localidad. Gregorio Sánchez Romero, refiere la opinión vertida sobre los actos protagonizados en Murcia por el conde de Clavijo, que califica de extremadamente pobres en una carta, felicitándose más tarde por la solemnidad alcanzada por la ceremonia en Caravaca.
 [...] antes de anteayer se publicó solemnemente la Constitución, cuya función fue bastante ridícula; ayer la juraron las autoridades y hoy el Pueblo, cada uno en su Parroquia, pero ha ahuido poquísimo concurso en esta ceremonia” [...]
[...] antes de anteayer se publicó solemnemente la Constitución, cuya función fue bastante ridícula; ayer la juraron las autoridades y hoy el Pueblo, cada uno en su Parroquia, pero ha ahuido poquísimo concurso en esta ceremonia” [...]
Días después expresaba. [...] “me doy la enhorabuena de que el Pueblo de Caravaca haya savido solemnizar la función de la Publicación de la Constitución, con mucho más gusto y explendor que la Capital de la Provincia, cuya función parecía más bien un entierro y hasta Fernando Séptimo parecía estar en el Cadalso [...]
[...]
Casi un año y medio después, el 29 de diciembre de 1813, el Gobierno Político Superior de la Provincia de Murcia hacía pública una orden de la Regencia del Reino en la que se especificaba que la fecha del 19 de marzo, aniversario de la Constitución, “es el recuerdo más digno del aprecio y consideración de los buenos y leales Españoles, por haber recibido en aquel día el Código sagrado de su libertad y de sus derechos”. Por tal razón, “para fixar más y más la memoria de tan fausto día...”, se vestirán de gala todos los municipios
españoles, “habrá besamanos e iluminación general, se cantará un solemne Te Deum en todas las iglesias; y se harán salvas de artillería en todos los Exércitos y plazas de la Monarquía”.
Era un deseo vano, la siguiente celebración coincidiría con el regreso del Rey Fernando, el principal enemigo que tuvo nunca aquella Carta Magna. Y la Constitución dejó de existir.
Pero antes, en el breve paréntesis que va desde su promulgación hasta su abolición, los que habían soñado con una España más abierta, solidaria y democrática, en la que los ciudadanos pudieran votar para elegir libremente sus destinos, aún pudieron atisbar unos indicios de libertad con la Constitución de nuestros primeros ayuntamientos democráticos.
En Murcia, el primer ayuntamiento constitucional se formaba el 2 de septiembre, dos días después de haberse efectuado en el municipio las votaciones.
¡Bienvenido Mr. Marshall en 1814!
En marzo de 1814, cuando el regreso de Fernando VII era un hecho inminente que todos daban por seguro, el Gobierno Superior Político de la Provincia de Murcia avisaba a todos los ayuntamientos para que estuviesen prestos con el fin de facilitar “toda la obstentación, aparato y comodidad posibles” que se debían a su persona. Las autoridades provinciales se trasladan a Almansa, donde se espera pase la real comitiva en su viaje desde Valencia a Madrid.
El 24 de marzo, había llegado Fernando a Gerona, las autoridades continúan pacientes con su espera y siguen ultimando los preparativos, instándose al ayuntamiento de Almansa a tener preparados permanentemente dos caballos para comunicar noticias “si hubiese menester”.
El 17 de abril de 1814, recién llegado Fernando a Valencia, las autoridades murcianas desplazadas a Almansa, en un arrebato monárquico digno de mejor dignatario, emiten la orden de disponer en Almansa cuantos músicos de cuerda y aire puedan reunir “para tocar cualquier concierto de repente”, en una suerte de previsión de cualquier ataque de horror silentium por parte del Rey. Jumilla había enviado tres músicos, cuyas dietas corrían a cargo del ayuntamiento, por lo que, al cabo de los días, y sin más noticias del monarca, regresaron a su pueblo.
Pero el “Deseado” no tiene prisa, en un viaje que le ha servido para ir acumulando adhesiones a su persona, que le hacían confiar más y más en el camino que se había marcado desde el principio: abolir una Constitución que ponía cortapisas a un poder que estaba determinado a ejercer, como había hecho su padre, con carácter absoluto.
En Valencia recibe con agrado el Manifiesto de los Persas, instándole a hacerse con el poder sin plegarse a una Constitución que lo coartaba. Cuando el 23 de abril le llega la noticia de la caída de Napoleón en Francia y de la reinstauración de los borbones, no hay ya lugar para la duda.
Aún habrían de volver los músicos jumillanos días más tarde, cuando se recibía un aviso en el ayuntamiento de esa ciudad, fechado el 2 de Mayo de 1814, que alertaba sobre la partida de Fernando desde Valencia en dirección a Madrid, por lo que se instaba a que el ayuntamiento tomara las medidas oportunas para enviarlos nuevamente a la localidad de Almansa.
Se preveía que el cinco de mayo desfilara por Almansa. Lo hizo al día siguiente, 6 de mayo, durmiendo en dicha ciudad, camino de Albacete, donde entró el 8 de mayo a las 6 de la tarde entre vítores. Los músicos habilitados al efecto pudieron por fin obsequiar los oídos borbónicos con las piezas que habían preparado para la ocasión. No obstante, ignoramos si fueron estas piezas más de su agrado o la abundante fruta con que invariablemente era obsequiado a su paso –“S. M. gusta mucho de frutas, y especial de melones, y también que debe haber nieve en abundancia”, decía una requisitoria del ayuntamiento de Chinchilla-
De lo que sí se ocupó el ingrato monarca es de suprimir, un día antes de que estuviera a punto de producirse su añorado paso por Almansa, la Constitución de 1812. Ambos casos no pasaron de ser un sueño soñado alguna vez por nuestros paisanos, algo que pasó “como si nunca hubiese existido”, tal y como remarcaba la Real orden con la que acababa con aquella Carta Magna que había nacido en medio de una guerra que había llevado a los españoles a luchar y dar sus vidas en un intento por hacer regresar del exilio a un Rey Deseado.
El final de la Constitución
Con Fernando VII en España, y los absolutistas nuevamente instalados en el poder, se vuelve a la más rancia y reaccionaria política, se restablece la Inquisición, se pide la vuelta a las regidurías perpetuas y se aboga por la desaparición –como antes se había pedido en las Cortes de Cádiz– de las representaciones teatrales.
Poco se corresponde tan negro panorama con el entusiasta bando hecho público por el Gobierno Superior Político de la Provincia de Murcia dando cuenta a todos los habitantes de la misma que “El Señor Don Fernando Séptimo Rey de las Españas, nuestro amado monarca está próximo a entrar en el territorio español por la parte de Cataluña, lo que se comunica “a los habitantes de esta ciudad y de su provincia para excitar en sus leales corazones el júbilo y respeto que son propios de su acendrado amor a rey tan deseado”.
La noticia llegaba a Cartagena la noche del 1 de abril de 1814, impulsando al pueblo a algaradas de alegría. Al sonido de las campanas de las iglesias se sumaron los centenares de campanillas que agitaban las mujeres de la ciudad desde sus balcones, y a estos los gritos de “¡Viva el rey!”, todos apagados por los ensordecedores disparos de júbilo del ejército.
Miguel Rodríguez Llopis refiere que, en Cartagena “La represión se cebó sobre el arsenal […] donde los obreros se radicalizaban cada vez más por la falta de trabajo, sobre los cargos militares que habían mostrado simpatías reformistas años atrás y sobre comerciantes y clases medias urbanas, que corrieron un tupido velo de silencio como defensa”. La protesta liberal se reduce entonces a las reboticas y las trastiendas.
En los municipios de Cartagena y Caravaca de la Cruz, la escenificación del final de la Constitución no pudo ser más gráfica ni abochornante: en la primera de ellas, varias patrullas de soldados descargaban sus fusiles sobre la placa que conmemoraba la Constitución en la Puerta de Murcia, haciéndola añicos en el sentido literal de la palabra, en lo que podría ser un siniestro y premonitorio adelanto de lo que vendría después para muchos de los constitucionalistas que impulsaron o defendieron nuestra primera Carta Magna. Era el 16 de mayo de 1814. Previamente, una siniestra procesión de soldados presidida por un retrato del Rey alumbrado con cirios, y bajo custodia de guardiamarinas que la escoltaban, espada en mano, hablaban bien a las claras que el soberano se decantaba por el sable más que por la Constitución.

Los absolutistas aprovecharon la vuelta de Fernando VII y la derogación de la Constitución para dirigir los más ácidos dardos contra ella. Sátira de la Constitución de 1812, Biblioteca Nacional, Madrid.
En Caravaca fue el fuego purificador, tan presente en las execrables ceremonias de la Inquisición el que se encargaría de acabar gráficamente con la Constitución. Fue en una pira que tuvo carácter público, en un acto pretendidamente ejemplarizante y clarificador, de lo que le esperaría a quien osara abogar nuevamente por tan revolucionario instrumento. En la quema participaron no pocos de los regidores constitucionales de la ciudad, que habían jurado lealtad a la Constitución poco antes.
En Murcia, la vuelta de Fernando VII fue celebrada por doquier, con misas, procesiones con imágenes, misas de acción de gracias...
Notas
. Antonio José Mula Gómez, “Aproximación a la Guerra de la Independencia en Lorca y su distrito”, Anales de Historia Contemporánea, Universidad de Murcia 1982, Nº 1, pág. 57.
. Lorenzo Guardiola Tomás, “Historia de Jumilla”, Murcia 1976, pág. 296.
. El hecho es narrado por Manuel García García, “Moratalla a través de los tiempos”, Ayuntamiento de Moratalla, 2003, Vol. II, pág. 104.
. Gregorio Sánchez Romero, “La actual comarca del noroeste de la Región de Murcia durante la Guerra de la Independencia”, pág. 80. (En “La guerra de la Independencia en la Región de Murcia”, págs. 77-107), Ed. Tres Fronteras, Murcia.
. Joaquín Báguena, “Aledo, su descripción y su historia”, Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1980.
. Juan José Piñar, “Cartagena en los inicios de la guerra de la Independencia. 1808”, Accésit del I Concurso de historia de Cartagena “federico Casal”, Murcia 1986, pág. 227.
. Cayetano Tornel y otros, “Textos para la Historia de Cartagena (S. XV-XX)”, Ayuntamiento de Cartagena, 1985, págs. 117 y ss.
. Fernando Jiménez de Gregorio: “Murcia en los dos primeros años de la guerra por la independencia”, Publicaciones de la Universidad de Murcia, Imprenta Sucesores de Nogués, Murcia, 1947, pags. 60 y ss.
. Cit. por Diego Sánchez Jara, “Intervención de Murcia en la Guerra por la Independencia”, Diputación Provincial de Murcia, Murcia, 1958, pág. 44.
. Alcalá Galiano, 2004, pág. 80.
. González Castaño, 2009, pág. 36.
. González Castaño y Martín-Consuegra Blaya, 2002, pág. 144.
. Ver González Castaño y Martín-Consuegra, págs. 33 y 73.
. Diego Sánchez Jara, “Intervención de Murcia en la Guerra por la Independencia”, Diputación Provincial de Murcia, Murcia, 1958, pág. 73.
. González Castaño y Martín-Consuegra Blaya, 2002, págs. 83 y ss.
. Jiménez de Gregorio, 1947, págs. 84 y ss.
. Cit. Piñar López, 1986, pág. 324.
. Citado por Diego Sánchez Jara, “Intervención de Murcia en la Guerra por la Independencia”, Diputación Provincial de Murcia, Murcia, 1958, págs. 180-181.
. Blasco Ibáñez, Op. Cit. págs. 324 y ss.
. “Crónica de la coronación Canónica de Ntra. Sra. De la Fuensanta”, Tipografía San Francisco, Murcia, 1928, págs. 28-29
. Mula Gómez, 1982, págs. 66-67.
. Baldomero Díez y Lozano, pág. 119.
. González Castaño, 2009, pag. 43.
. Lorenzo Guardiola Tomás, op. Cit. pág. 306 y ss.
. Soult se haría con la una de las colecciones privadas de pintura más importantes de Europa. Su paso por las iglesias en las poblaciones que iba ocupando se traducía siempre en la orden de que le regalaran los mejores cuadros –sus preferidos eran Murillo, Zurbarán y Velázquez, pero no sólo ellos– de sus respectivos patrimonios y colecciones. En no pocas ocasiones puso a sus dueños ante tesituras difíciles de superar, al amenazarles con fusilarles en el acto si no se cumplían sus deseos. A pesar de los intentos posteriores de las autoridades españolas por recuperar las obras robadas, Soult las defendió “con uñas y dientes”. Nunca dejó que le arrebataran un solo cuadro. Véase “El expolio napoleónico” en “El museo imaginado”, base de datos y museo virtual de la pintura española fuera de España.
. Juan González Castaño, 2009, pág. 49.
. Gregorio Sánchez Romero, Revolución y reacción en el noroeste de la Región de Murcia (1808-1833), Real Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 2001.
. Jiménez de Gregorio, 1947, pág. 12.
. Francisco Canovas y Cobeño, “Historia de la ciudad de Lorca”, Lorca, 1890, pág. 481.
. Ramón Solís, “El Cádiz de las Cortes”, Sílex, Madrid, 2000, págs. 488 y ss.
. Juan González Castaño, “La Guerra de la Independencia en el Reino de Murcia”, en “la guerra de la Independencia en los pliegos de cordel”, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Real Academia Alfonso X el Sabio,, Molina de Segura, 2009, pág. 42
. Diego Sánchez Jara, “Intervención de Murcia en la Guerra por la Independencia”, Diputación Provincial de Murcia, Murcia, 1958, págs. 283 y ss.
. González Castaño y Martín-Consuegra Blaya, 2002, págs. 52 y ss.
. Cayetano Tornel Cobacho, “Gobierno local y quiebra del antiguo régimen en Cartagena. Antecedentes (1808-1812)”, Real Academia Alfonso X el Sabio, Murcia 2004, págs. 56 y ss.
. Sobre este tema es fundamental el trabajo citado de Juan González Castaño y Ginés José Martín-Consuegra Blaya, 2002, en el que sus autores realizan un esclarecedor recorrido por la historia de estos impresos y su repercusión en el Reino de Murcia, recopilando algunos de los documentos más emblemáticos y/o curiosos relacionados con la Región.
. María del Carmen Melendreras Gimeno realiza una pormenorizada descripción de los hechos en “La proclamación de la Constitución de 1812 en Murcia” (en Anales de la Universidad de Murcia, 1977, págs., 5-15.
. Seguimos aquí la citada descripción de Melendreras.
. La anécdota es oportunamente recogida por Gregorio Sánchez Romero en “Revolución y reacción en el noroeste de la Región de Murcia (1808-1833)”, Real Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 2001, págs. 189-190.
. Miguel Rodríguez Llopis, “Historia de la Región de Murcia” , Murcia añkljf, págs. 356 y ss..
. Véase Francisco Franco Fernández, “Cartagena (1808-1814): una ciudad en guerra”, en “La guerra de la Independencia en la Región de Murcia”, págs. 61-73, y Gregorio Sánchez Romero, op. Cit., pág. 196.
 Del tiempo borrascoso
Del tiempo borrascoso .
.