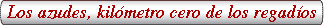 |
|
 |
| El riego de Murcia tiene su origen en el azud de la Contraparada, situado pocos kilómetros río arriba de la ciudad. De él salen las acequias mayores que, ramificándose en otros canales menores, permiten, como aseguraba el licenciado Cascales, que “se gobierne todo el riego”. |
|
|
|
Contrapará de Murcia
Guerta escomienza
y en la berea der reino,
entra Origuela.
Mi guerta dentro
tiene ciudá, dos villas
y veinte puebros.
Canción Popular (citada por Pedro Díaz Cassou en ‘Ordenanzas y costumbres de la huerta de Murcia’)
La sequedad de la región, muy acusada en algunas de sus comarcas, ha hecho que sus cultivos dependan en gran medida del riego, a través de acequias que tomaban el agua directamente del río y la distribuían en una red de cauces.
Para que pudiera darse esta toma del río, los árabes ya pusieron en marcha un sistema enormemente eficaz: el azud. Un azud es una presa que obliga al agua del río a detenerse, formando un remanso, desde donde se pueden tomar sus aguas a partir de un canal abierto en uno de los laterales.
Abundan los azudes distribuidos por el cauce de los ríos murcianos. Cada uno de ellos resultó vital en su momento para la población en la que se encuentran enclavados. Esto se decía del azud de El Gallardo en el siglo XVI: ‘... por quanto esta villa tiene un azud del agua de esta villa, sobre la qual este pueblo esta fundado, porque no ay otra agua...”24.
Son numerosas las citas de escribanos del ayuntamiento que, en sus memorias para plasmar los daños sufridos por esta construcción en alguna riada y recaudar dinero para su puesta en marcha, remarcaban el carácter vital de esta obra: “... Porque esta çibdad non podia nin puede beuir –vivir– syn el dicho açud’, decía un escrito en el siglo XV, mientras que otro remarcaba que: ... “asy que no se podria negar que la cabsa principal porque esta çibdad es poblada es el dicho hedifiçio e presa syn el qual no decimos que no biurian esta çibdad los labradores mas non serian menester en ella sastres ni çapateros nin otros oficio”.
Los primeros azudes fueron obras extremadamente precarias, realizadas en tierra y barro. Después estarían construidos con losas planas de piedra que se imbricaban en parrillas de madera unidas al río mediante resistentes estacas clavadas en el lecho.
Así describía un azud un libro del siglo XVI:
“... es hecho de piedras y de céspedes y yervas y otras cosas de brozas y este modo de açute no levanta el agua en alto mas solo la detiene un tanto que no camine tan libremente por su camino ordinario mas solo para encaminar la agua al entrar de la acequia”.
Estos materiales eran mucho más baratos que la mampostería, pero las roturas eran numerosas. Así, el azud de la Contraparada, obra esencial para la existencia misma de la huerta, de la ciudad y hasta del propio reino, es probablemente una de las obras de todo el orbe que más veces ha sufrido desperfectos y ha debido ser reparada. En docenas de ocasiones –quizás centenares–, distintas crecidas del río la destruyeron por completo o generaron diversas roturas. La reparación de las mismas paralizaba prácticamente la vida en la ciudad.
El sistema de riego de la huerta murciana tiene su origen en el azud de la Contraparada, situado 15 kilómetros río arriba de la ciudad –7 kms. en línea recta–. Las continuas reconstrucciones a que hubo de ser sometido a lo largo de su historia probablemente cambiarían en algo su fisonomía a través del tiempo. En el XVII, era descrito de manera prolija por el licenciado Cascales, ofreciendo al mismo tiempo una explicación detallada del aprovechamiento de las aguas vivas y las aguas muertas de la huerta de Murcia:
Este Río Segura, un quarto de legua antes que entre en la vega de Murcia, tiene una grande pieza de piedra, y cal, la mayor, y mas costosa que hay en España, porque está atajado de sierra a sierra más 250 varas de largo –210 metros–, hasta venirse a abrazar a la sierra, y ceñir el río, y por la parte de abaxo, y cimientos de él tiene ciento y cincuenta varas de pie, desde donde sube unas gradas a modo de escalera hasta la parte de arriba, en que remata con una mesa, y plano de 18 palmos de ancho, la qual tiene de alto quarenta palmos, con que se ataja toda el agua del dicho río, y se reparte en dos acequias muy grandes que le sorven la mitad del agua, aunque alguna buelve al río sobrada por trastajadores que tiene hechos para este efecto, y para templar la demasía de el agua, tomando solo lo que basta para el riego de la vega, dando de estas dos acequias mayores llamadas Alquibla, y Aljufía, hijiuelas por donde se riega toga la guerta, que son desde esta presa, y azuda hasta el termino de Origuela, quatro leguas y media de riego abundantísimo en que consiste el tesoro y riqueza de esta Ciudad 25.
|
|
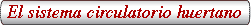
|
| El complejo sistema de acequias y azarbes de la huerta de Murcia semeja al aparato circulatorio del cuerpo humano: dos grandes acequias toman el agua directamente del río, repartiéndolas en cauces progresivamente menores –hijuelas, brazales, regaderas–, hasta llegar a cada uno de los bancales de la huerta. A partir de ahí, las aguas sobrantes se recogen en cauces que se van haciendo progresivamente más grandes –escorredores, azarbetas, azarbes y azarbes mayores– hasta desembocar de nuevo en el río. |
|
|
El sistema de acequias y avenamientos empleado en la región es de los más completos. No en balde es reflejo del propio sistema circulatorio del organismo humano: dos grandes acequias salen directamente del río –las acequias mayores–, tomando sus aguas y repartiéndolas entre otros cauces de menor entidad –las acequias menores–, ramificándose en otros cauces sucesivamente más pequeños: hijuelas, brazales y regaderas. Son éstos, los últimos vasos capilares de este intrincado y gigantesco sistema circulatorio, los encargados de conducir el líquido elemento a cada uno de los bancales para regar las cosechas.
Pero este sistema, con ser enormemente complicado, y elaborado en función de la máxima eficacia y rendimiento de las aguas, no estaría completo de este modo. Lo verdaderamente sorprendente, lo que indica la profunda cultura del agua que poseen los habitantes de la región desde épocas pasadas, es la existencia, junto a este sistema de conducción y aprovechamiento de las aguas, de otro, tan complejo como el primero. En este segundo sistema, las aguas muertas –las sobrantes después de haber regado bancales y cosechas–, son reconducidas para que sean nuevamente aprovechadas o vertidas al río –son las venas– de modo que los agricultores situados cauce abajo, puedan regar con ellas. Estos cauces de avenamiento cumplen otra función primordial: descargar los terrenos de la humedad excesiva que tendrían en caso de no ser avenados.
Aquí el sistema es al contrario: los primeros cauces, encargados de recoger las aguas sobrantes de un regante –escorredores– son los más pequeños, que se reúnen con otros hasta formar las azarbetas, que a su vez desembocan en los azarbes. Estos últimos van a parar a los dos azarbes mayores, que realizan la función inversa de las dos acequias mayores: vierten directamente sus aguas en el río.
|
|
24 Acta capitular de 1564 citada por Juan González Castaño, 1991
25 Francisco Cascales, 1997, (ed. facsímil de la 2ª ed., 1775), págs. 328-329. |
|
|
|